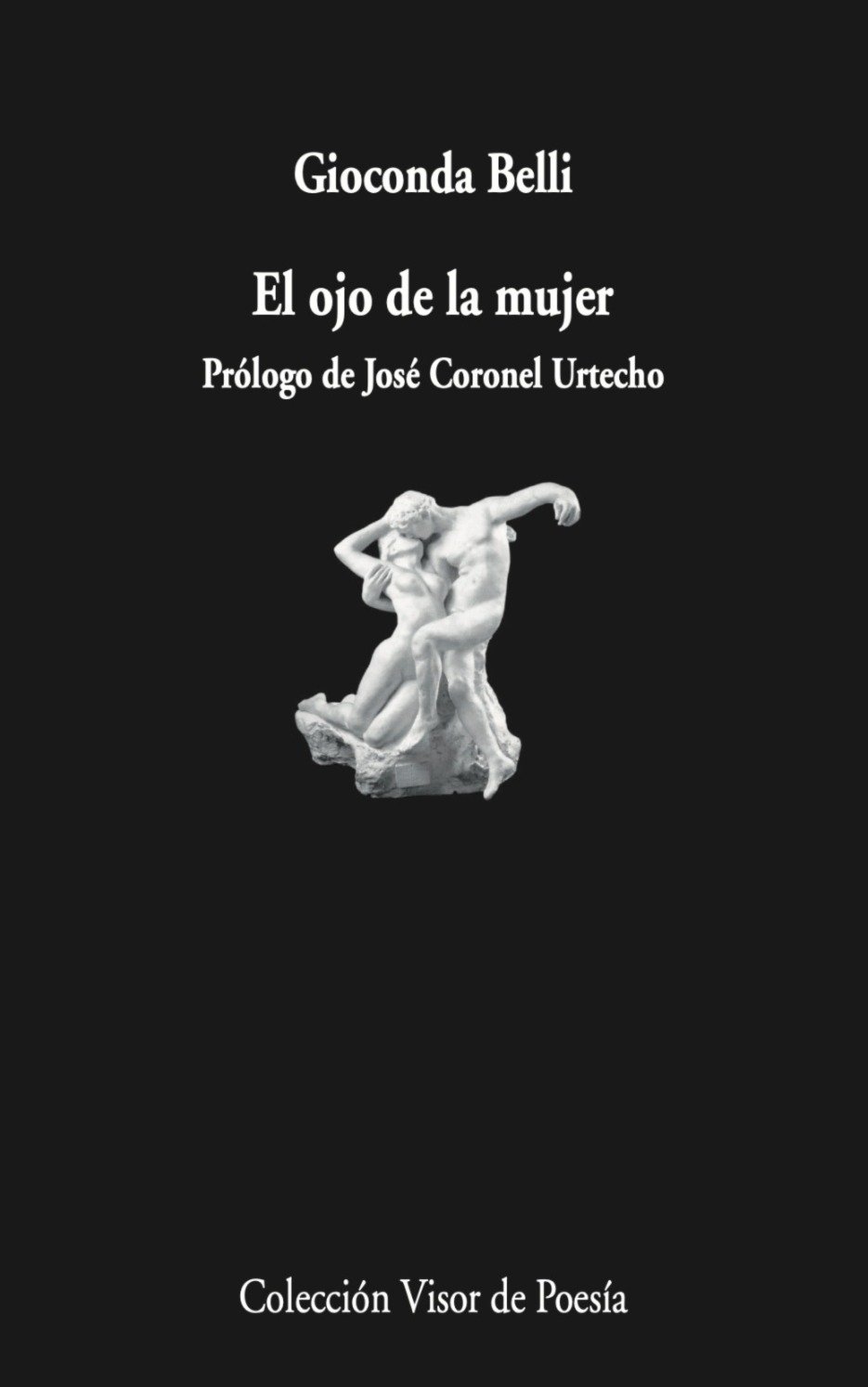Presentamos una nueva entrega de Apuntes para una literatura ancilar, la columna de nuestro editor Mario Bojórquez, donde en esta ocasión nos comparte un clásico poema de Enrique González Martínez que será de gran importancia para el rumbo que tomaría la poesía de principios del siglo XX en Hispanoamérica. Acompaña a la explicación de Bojórquez, una nota que escribe González Martínez a propósito de la recepción que tuvo el poema en su época.
Apuntes para una literatura ancilar: Tuércele el cuello al cisne de Enrique González Martínez
Este soneto de don Enrique González Martínez, Tuércele el cuello al cisne, escrito en Mocorito, Sinaloa, fue el que marcó la primera voz disidente en el modernismo iberoamericano capitaneado por Rubén Darío. El movimiento había cundido para bien y para mal en todo el continente de la lengua española, la cauda de imitadores no tenían ni la gracia ni el talento del príncipe poeta de León, Nicaragua, de modo que sus ornamentadas atmósferas barrocas, en manos inexpertas, atiborraban de desmesura y miel entre las composiciones de sus seguidores trasnochados. La confrontación directa de Enrique González Martínez al discurso estetizante del modernismo tardío preparó de algún modo las nuevas vertientes de la poesía pura americana y su derivación vanguardista. La generación siguiente de poetas mexicanos dialogó con mayor facilidad en el flujo de la poesía mundial. Reproducimos aquí además del famoso poema, una nota del autor aparecida en el volumen Misterio de una vocación, la cual refiere la recepción que tuvo este poema en el ambiente de principios de siglo XX en México.
Mario Bojórquez
Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje
que da su nota blanca al azul de la fuente;
él pasea su gracia no más, pero no siente
el alma de las cosas ni la voz del paisaje.
Huye de toda forma y de todo lenguaje
que no vayan acordes con el ritmo latente
de la vida profunda. . .y adora intensamente
la vida, y que la vida comprenda tu homenaje.
Mira al sapiente búho cómo tiende las alas
desde el Olimpo, deja el regazo de Palas
y posa en aquel árbol el vuelo taciturno…
El no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta
pupila, que se clava en la sombra, interpreta
el misterioso libro del silencio nocturno.
De Misterio de una vocación (originalmente El hombre del búho, 1944)
A medias resignado en mi retiro semiforzoso, escribía yo los poemas que más tarde habrían de componer mi libro Los senderos ocultos. El anterior era como el principio de una labor que, dentro de lo que yo era capaz de hacer, iba a cobrar forma, ya segura y personal, en mi cuarto volumen lírico.
Sentía yo que mis pasos en el terreno de la poesía eran más firmes, que mi emoción encontraba con mayor facilidad la realización expresiva tan ansiosamente buscada. Cada poema de entonces se ajustaba a mi intención poética de manera más precisa, sin importarme poco ni mucho el ponerme a tono con las modas reinantes, sin apegarme al “modernismo” decorativo y superficial, sin caer tampoco en ese misoneísmo que cierra los ojos a lo desusado y pasa inadvertidamente al margen de la belleza conquistada por la audacia de las formas nuevas. Yo, al menos, así lo creía.
Y se me despertaba un ansia de ir a las fuentes mismas de la vida y beber en ellas, no sólo aquello que se ofrece a los sentidos, sino lo misterioso que se nos hurta al primer intento y únicamente se alcanza con la amorosa codicia de la sed interior. Me asaltaba un deseo irrefrenable de buscar la claridad y la pureza, la sencillez dentro de la hondura; no torturarme con andar a caza de la expresión hermética, pero, llegado el caso, no hacer el menor esfuerzo por esquivarla. Quería yo entrar en comunión suprema con el mundo visible, con la naturaleza que se abría ampliamente a la avidez de mi contemplación; pero no quedarme allí, sino lanzarme en atrevidas excursiones a lo que está afuera de nuestra humana percepción; interpretar el alma recóndita del mundo, que acaso se nos brinde y venga a nosotros con sólo demandarlo.
Estuvo el libro concluido en poco tiempo, con la relativa facilidad que da el caminar en terreno seguro, y experimenté al releer mis poemas, la íntima satisfacción de haber alcanzado un progreso artístico y un fortalecimiento espiritual. Mis dos primeros libros quedaban allá como ejercicios preliminares del “metier”; el tercero —ya lo dije— era el pórtico que daba acceso a mi nueva morada íntima; en Los senderos ocultos había tomado yo posesión de mi reino, reino pobre y escondido, pero donde el alma se sentía a sus anchas; y todo en aquel breve y humilde dominio convidaba al vuelo.
Entre los poemas de este cuarto libro estaba el soneto Tuércele el cuello al cisne que Pedro Henríquez Ureña, a mi segundo arribo a México con el volumen debajo del brazo, habría de considerar como intencionado manifiesto literario o como síntesis de una doctrina estética. En realidad el poema no era, como definido propósito, ni una ni otra cosa, sino la expresión reactiva contra ciertos tópicos modernistas arrancados al opulento bagaje lírico de Rubén Darío, el Darío de Prosas profanas y no el de Cantos de vida y esperanza. Dejando a un lado lo esencial en la poesía del gran nicaragüense, se prolongaba en sus imitadores lo que podríamos llamar exterioridad y procedimiento. Claro está que en los imitadores faltaban la gracia, el virtuosismo excepcional y la encantadora personalidad del modelo. No alcanzaban tampoco los secuaces de Darío su emoción lírica perceptible en él desde Prosas profanas, aun en poemas donde la agilidad técnica y el dominio de la forma parecían la única intención creadora; mucho menos la que, en Cantos de vida y esperanza, lograra, ya íntegra, madura y sabia, la poesía de Rubén. Lo único que estaba a la mano de los imitadores era lo temático —cisnes, pajes, princesas—; la métrica —ya tomada de Francia o de la vieja poesía española—; la adjetivación que, a fuerza de repetida por ellos, perdía eficacia y novedad; en general, la palabra, estéril para quien hurta, y no el espíritu, fecundo y renovador.
Contra aquella moda inquietante, aunque efímera, iban los versos míos que tomaban el cisne como símbolo de la gracia intrascendente, y el búho como paradigma de la contemplación meditativa que ahonda en los abismos de la vida interior. Nada contra Darío, salvo las inevitables discrepancias personales; nada contra su poesía fascinadora y estimulante. Los poetas que le sucedieron, con fuerza propia para aceptar el impulso y seguir sin titubeos su propio camino, debieron de agradecer la conturbación inicial que les ayudó a encontrarse al través del gris ambiente finisecular, de aquel lirismo oratorio o de aquel prosaísmo inepto, aunque ingenioso, cuyos frutos mejores fueron las Doloras (Ramón de Campoamor) y los Gritos del combate (Gaspar Núñez de Arce). Todos los movimientos literarios, todas las llamadas escuelas son así. Se inician por una personalidad vigorosa que despierta interés e impele a la imitación; pero de aquel esfuerzo aparentemente colectivo, de aquel grupo que marcha al unísono a la voz de mando del conductor, se van desprendiendo y apartando los creadores de aliento propio. Del impulso inicial, va quedando en cada artista lo que ayuda a su temperamento, modificándolo a veces sin deformarlo. Así fue el italianismo de Garcilaso y de Boscán, el conceptismo de Quevedo, el culteranismo de Góngora, el romanticismo de Alemania y de Inglaterra con su prolongación española al través del autor de El diablo mundo (José de Espronceda); y así fue el modernismo hispanoamericano de Darío, que se extendió hasta conquistar a los hombres del noventa y ocho en España. Lo que perdura en estas revoluciones literarias no es la presencia del modelo, sino los caminos abiertos a campos de libertad. El servilismo de la imitación va dejando el sendero empedrado de fracasos. Los triunfadores, en cambio, pierden con frecuencia de vista el punto de partida.
Yo me sentía —aprovechando la ocasión de una velada en honor de Darío— obligado a aclarar estos puntos y hacer rectificaciones. Y como yo rindiera en aquel acto férvido homenaje al autor de Azul y tratara de aclarar que mi poema nada entrañaba de condenatorio a su poesía, algún crítico joven, por cierto muy inteligente y muy poeta, aseguró que yo, con mis palabras “había pretendido borrar veinte años de la literatura mexicana”.
A pesar mío, sigo siendo, con demasiada frecuencia, el matador de cisnes y el devoto de los búhos, con cierta desatención crítica a muchos otros aspectos de mi obra ulterior. Comprendo que es difícil seguir paso a paso la evolución de una obra poética paciente y larga. La obra breve es susceptible de ser contenida en una fórmula; pero una labor de años y años, modificada hondamente por la vida, aunque mantenga esencialmente el tono personal sufre, para su bien o para su daño, la influencia de la hora que pasa. Más de una vez he querido reconstruir el momento espiritual de muchos de mis versos lejanos, y he pretendido un imposible. No puedo tan siquiera recordar cómo era yo cuando escribí tal o cual poema. Todo cambia y todo se renueva en el arte y en la vida. Aun las obras geniales se resienten del propósito de encerrarlas en su fórmula suprema. Dante no está siempre encerrado en los círculos de su Infierno.
Toda obra de poesía es una historia sembrada de hallazgos y de experiencias. La crítica suele pasar por alto el dinamismo proteico de la creación, y se afianza al primer descubrimiento, en busca del menor esfuerzo y cerrando los ojos a inevitable y patente evolución. Pero el poeta persiste en su tarea, en espera de que algún día la curiosidad o el interés, el entusiasmo o la ocasión descubran que había en sus poemas algo inadvertido que rompía el molde estrecho en que se les aprisionaba. La vuelta a la notoriedad de poetas ya catalogados y poco leídos se explica por esta inesperada revaloración.