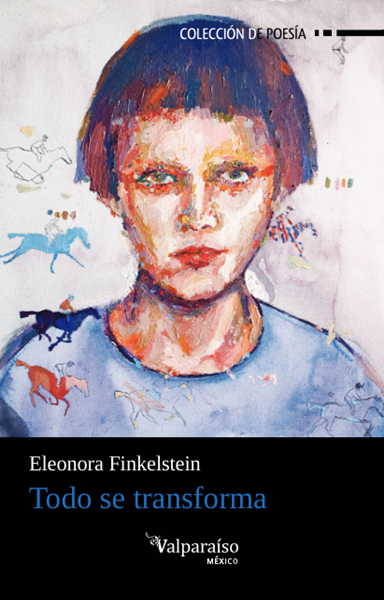En el Seminario de traducción de Gustavo Osorio de Ita se construyó un dossier de cuento actual de la India. Aquí proponemos la lectura de un relato de la narradora hindú-americana Jhumpa Lahiri (Londres, 1967). A los 34 años ganó el Pulitzer por su volumen de cuentos El intérprete del dolor. La traducción es de Jazmín Ramos y Yosbeli Delgado.
Intérprete de enfermedades
EN EL PUESTO DE TÉ el sr. y la sra. Das discutían sobre quién debería llevar a Tina al baño. Eventualmente la sra. Das cedió cuando el sr. Das apuntó que había sido él quien había bañado a la niña la noche anterior. En el espejo retrovisor el sr. Kapasi observó cómo la sra. Das emergió lentamente de su voluminoso Ambassador blanco, arrastrando sus afeitadas y mayormente desnudas piernas por el asiento trasero.Ella no sostuvo la mano de la niña mientras caminaban hacia el baño.
Estaban en camino a visitar el Templo del Sol en Konarak. Era un seco, brillante sábado, el calor me mediados de julio, templado por una continua brisa marina, clima ideal para hacer turismo. Normalmente el sr. Kapasi no se habría detenido tan pronto en el camino, pero menos de cinco minutos después de haber recogido a la familia esa mañana frente al Hotel Sandy Villa, la pequeña niña se había quejado. Lo primero que notó el sr. Kapasi cuando vio al sr. y la sra. Das, de pie con sus hijos bajo el pórtico del hotel, fue que eran muy jóvenes, tal vez ni siquiera de treinta años. Además de Tina ellos tenían dos niños, Ronny y Bobby, que parecían bastante cercanos en edad y tenían unos dientes cubiertos en una red de brillantes alambres plateados. La familia lucía India, pero vestían como lo hacían los extranjeros, los niños en ropa rígida, de colores brillantes y gorras con visores translúcidos. El sr. Kapasi estaba acostumbrado a los turistas extranjeros; le eran asignados frecuentemente porque podía hablar inglés. Ayer había acompañado a una pareja mayor de Scotland, ambos con caras manchadas y un cabello blanco, esponjoso, tan delgado que dejaba ver su cuero cabelludo quemado por el sol. En comparación, los bronceados, juveniles rostros del sr. y la sra. Das eran más llamativos. Cuando se presentó, el sr. Kapasi apretó sus palmas para saludar, pero el sr. Das estrechó sus manos como un americano a fin de que el sr. Kapasi lo sintiera en su codo. La sra. Das, por su parte, flexionó un lado de su boca, sonriendo obedientemente al sr. Kapasi, sin demostrar ningún interés en él.
Mientras esperaban en el puesto de té, Ronny, quien parecía el mayor de los dos niños, descendió repentinamente del asiento trasero, intrigado por una cabra atada a una estaca en el suelo.
“No la toques” dijo el sr. Das. Levantó la vista de su libro de viaje de bolsillo, que decía “INDIA” en letras amarillas y lucía como si hubiese sido publicado en el extranjero. Su voz, de alguna forma tentativa y un poco estridente, sonaba como si aún no hubiese alcanzado la madurez.
“Quiero darle un pedazo de chicle” respondió el chico mientras trotaba por delante.
El sr. Das salió del coche y estiró sus piernas poniéndose en cuclillas en el suelo. Un hombre bien afeitado, lucía exactamente como una versión aumentada de Roony. Tenía un visor azul zafiro y vestía shorts, tennis y una playera. La cámara colgaba alrededor de su cuello, con un impresionante teleobjetivo y numerosos botones y marcas, era la única cosa complicada que usaba. Frunció el ceño, viendo cómo Ronny se apresuraba hacia la cabra, pero aparentó no tener intención de intervenir. “Bobby, asegúrate de que tu hermano no haga nada estúpido”. “No me dan ganas de hacerlo”, dijo Bobby, sin moverse. Estaba sentado en el asiento delantero junto al sr. Kapasi, estudiando una foto del dios elefante pegado en la guantera.
“No necesita preocuparse”, dijo el sr. Kapasi. Son bastante dóciles. El sr. Kapasi tenía cuarenta y seis años, con un pelo retrocediendo y que se había vuelto completamente plateado, pero su tez color caramelo y su frente sin arrugas, que trató en sus momentos libres con toques de bálsamo de aceite de loto, hacía fácil imaginar cómo había sido en una edad más temprana. Vestía pantalones grises y una camisa estilo chaqueta a juego, ajustado a la cintura, con mangas cortas y un gran cuello puntiagudo, hecho de un delgado pero duradero material sintético. Había especificado tanto el corte como la tela a su sastre- era su uniforme preferido para dar tours porque no se arrugaba durante sus largas horas tras el volante. A través del parabrisas observó cómo Ronny dio vueltas alrededor de la cabra, la tocó rápido de un costado y luego trotó de regreso al coche.
“¿Dejó la India cuando era niño?” preguntó el sr. Kapasi cuando el sr. Das se había colocado otra vez en el asiento del pasajero.
“Oh, Mina y yo nacimos en América”, anunció el sr. Das con un aire de repentina confianza. “Nacidos y criados. Nuestros padres viven aquí ahora. Se retiraron. Los visitamos cada dos años”.
Se dio vuelta para observar mientras la pequeña niña corría hacia el auto, los anchos tirantes de su vestido de verano se apoyaban en sus estrechos hombros bronceados. Sostenía contra su pecho una muñeca con cabello amarillo que parecía como si hubiese sido cortado, como una medida punitiva, con un par de tijeras sin filo.
“Este es el primer viaje de Tina a la India, ¿verdad Tina?”
“Ya no tengo que ir al baño” anunció Tina.
“¿Dónde está Mina? preguntó el señor Das. El señor Kapasi encontró extraño que el señor Das se referiera a su esposa por su primer nombre cuando hablaba con la pequeña niña. Tina señaló hacia donde la señora Das estaba comprando algo a uno de los hombres sin camisa que trabajaba en la tienda de té. El señor Kapasi escuchó a uno de los hombres sin camisa cantar una frase de una popular canción de amor hindi mientras la señora Das caminaba de regreso al coche, pero ella no parecía entender las palabras de la canción, porque no expresaba irritación, ni vergüenza, ni reaccionaba de forma alguna a las declaraciones del hombre.
Él la observó. Ella vestía una playera a cuadros rojos y blancos que llegaba hasta sus rodillas, zapatos sin cordones con un cuadrado tacón de madera, y una blusa ajustada, diseñada como una camiseta de hombre. La blusa estaba decorada al nivel del pecho con una aplicación de calico en forma de fresa. Era una mujer pequeña, con manos pequeñas como patas, sus uñas color rosa escarchado pintadas para combinar con sus labios, y era de figura un poco regordeta. Su cabello, solo un poco más largo que el de su marido, estaba más separado hacia un lado. Usaba grandes gafas de sol color café oscuro con un tinte rosado, y llevaba un gran bolso de paja, casi tan grande como su torso, con forma de cuenco, con una botella de agua que sobresalía. Ella caminó despacio, llevando un poco de arroz inflado con cacahuates y chile en un largo paquete hecho de periódico. El señor Kapasi volteó hacia el señor Das. “¿Dónde vive en América?”
“En New Brunswick, Nueva Jersey”
“¿Al lado de Nueva York?”
“Exactamente. Enseño en secundaria ahí”
“¿Qué materia?”
“Ciencia, de hecho cada año llevo a mis estudiantes a un viaje al Museo Nacional de Historia en la Ciudad de New York. De cierta forma tenemos mucho en común, se podría decir, usted y yo. ¿Cuánto tiempo ha sido guía turístico, señor Kapasi?”
“Cinco años” la señora Das llegó al auto. ¿qué tan largo es el viaje?, preguntó ella, cerrando la puerta.
“Cerca de dos horas y media” respondió el señor Kapasi.
Ante esto la señora Das dio un suspiro impaciente, como si hubiese estado viajando toda su vida sin parar. Se abanicó con una doblada revista de películas de Bombay escrita en inglés. “Pensé que el templo del sol estaba solo a dieciocho millas al norte de Puri” dijo el sr. Das, golpeando ligeramente sobre el libro de viajes.
“Los caminos a Konarak son pobres. En realidad es una distancia de cincuenta y dos millas”, explicó el sr. Kapasi.
El Sr. Das asintió, reajustando la correa de la cámara que había empezado a rozar la parte posterior de su cuello.
Antes de iniciar el encendido, el Sr. Kapasi se estiró para asegurarse de que las cerraduras en forma de manivela en el interior de cada una de las puertas traseras estuvieran aseguradas. Tan pronto como el auto comenzó a moverse la pequeña niña comenzó a jugar con el seguro que estaba de su lado, presionándolo con cierto esfuerzo hacia adelante y hacia atrás, pero la Sra. Das no dijo nada para detenerla. Ella se sentó un poco encorvada en un extremo del asiento trasero, sin ofrecerle su arroz inflado a nadie. Ronny y Tina se sentaron a ambos lados de ella, reventando un chicle verde brillante.
“Mira”, dijo Bobby mientras el auto comenzaba a tomar velocidad. Apuntó con su dedo a los altos árboles que bordeaban el camino. “Mira”
“¡Monos!” gritó Ronny. “¡Wow!”
Estaban sentados en grupos a lo largo de las ramas, con brillantes caras negras, cuerpos plateados, cejas horizontales, y cabezas con crestas. Sus largas colas grises colgaban como una serie de cuerdas entre las hojas. Algunos se rascaban con manos negras y coriáceas, o balanceaban sus pies, mirando fijamente mientras pasaba el auto.
“Los llamamos hanuman”, dijo el señor Kapasi. “Son bastante comunes en esta área”.
Tan pronto como habló, uno de los monos saltó a mitad de la carretera, provocando que el Sr. Kapasi frenara repentinamente. Otro rebotó en el capó del coche, luego saltó. El sr. Kapasi sonó el claxon. Los niños comenzaron a alborotarse conteniendo el aliento y cubriendo parte de su rostro con sus manos. Ellos nunca habían visto monos fuera del zoológico, explicó el sr. Das. Le pidió al sr. Kapasi que detuviera el auto para que tomara una foto.
Mientras el Sr. Das ajustaba su teleobjetivo, la Sra. Das metió la mano en su bolsa de paja y sacó una botella de esmalte de uñas transparente, que procedió a aplicar en la punta de su dedo índice.
La niña pegó su mano. “Las mías también mami, pinta las mías también”.
“Déjame en paz”, dijo la sra. Das, soplando a su uña y dándose la vuelta ligeramente. “Me estás haciendo arruinarlo”. La niña se ocupó abotonando y desabotonando un delantal en el cuerpo plástico de la muñeca.
“Todo listo”, dijo el sr. Das, reemplazando la tapa de la lente.
El auto se sacudió considerablemente mientras corría por el camino polvoriento, haciendo que todos se levantaran de sus asientos de vez en cuando, pero la Sra. Das continuó limándose las uñas. El Sr. Kapasi desaceleró, esperando producir un viaje más suave. Cuando hizo el cambio de velocidades, el chico que iba en el frente se acomodó, apartando sus rodillas lampiñas del camino. El Sr. Kapasi notó que este niño era un poco más pálido que los otros niños. “Papi, ¿por qué el conductor está sentado en el lado equivocado en este auto también?, preguntó.
“Aquí todos lo hacen, tonto”, dijo Ronny
“No llames tonto a tu hermano”, dijo el sr. Das. Volteó hacia el sr. Kapasi. “En Estados Unidos, usted sabe…los confunde”.
“Oh, sí, estoy muy consciente”, dijo el sr. Kapasi. Tan delicadamente como pudo, cambió de marcha de nuevo, acelerando a medida que se aproximaban a una colina en la carretera. “Lo he visto en Dallas, los volantes están del lado izquierdo”.
“¿Qué es Dallas?” preguntó Tina, golpeando su ahora desnuda muñeca en el asiento detrás del sr. Kapasi.
“Salió del aire”, explicó el sr. Das. “Es un show de televisión”.
Todos ellos eran como hermanos, pensó el sr. Kapasi mientras pasaban por una fila de palmeras. El señor y la señora Das se comportaban como un hermano y una hermana mayores, no como padres. Parecía que estuvieran a cargo de los niños solo por ese día; era difícil imaginar que fueran regularmente responsables por otra cosa que no fuera ellos mismos. El sr. Das golpeó la tapa de su lente, y su libro de viajes, arrastrando ocasionalmente la uña de su pulgar a lo largo de las páginas para que hiciera un sonido de rasguño. La sra. Das continuó limándose las uñas. Todavía no se había quitado las gafas de sol. De vez en cuando, Tina renovaba su súplica de que también quería que le pintaran las uñas, y así, en un momento dado, la Sra. Das arrojó una gota de esmalte en el dedo de la niña antes de devolver la botella en su bolsa de paja.
“¿No es este un auto con aire acondicionado?” preguntó, aun soplando su mano. La ventana del lado de Tina estaba rota y no se podía bajar.
“Deja de quejarte” dijo el sr. Das. “No está tan caluroso”
“Te dije que consiguieras un auto con aire acondicionado” continuó la sra. Das. “¿Por qué haces esto, Raj?, solo para ahorrar unas cuantas estúpidas rupias. ¿cuánto no estás ahorrando? ¿cincuenta centavos?” Su acento sonaba justo como el que el sr. Kapasi escuchaba en los programas de televisión americanos, aunque no como aquel en Dallas.
“¿No se vuelve algo cansado, sr. Kapasi, mostrarle a la gente lo mismo todos los días?” preguntó el sr. Das, bajando su ventana completamente. “Hey, ¿le molestaría detener el auto?, solo quiero tomar una foto de este chico”.
El sr. Kapasi se detuvo a un lado de la carretera mientras el Sr. Das tomaba una fotografía de un hombre descalzo, con la cabeza envuelta en un turbante sucio, sentado encima de un carro de sacos de granos tirados por un par de bueyes. Tanto el hombre como los bueyes estaban demacrados. En el asiento trasero la sra. Das miraba por la ventana hacia el cielo, donde unas nubes casi transparentes pasaban rápidamente una frente a la otra.
“Lo espero con ansias, en realidad”, dijo el sr. Kapasi mientras continuaban su camino. “El templo del sol es uno de mis lugares favoritos. En ese sentido es como un premio para mí. Doy tours los viernes y sábados solamente. Tengo otro trabajo durante la semana”.
“Oh, ¿dónde?” preguntó la sra. Das.
“Trabajo en un consultorio médico”.
“¿Es usted un doctor?”
“No soy un doctor. Trabajo con uno. Como intérprete”.
“¿Para qué necesita un médico un intérprete?”
“Tiene algunos pacientes Gujarati. Mi padre era Gujarati, pero muchas personas no hablan Gujarati en esta área, incluyendo al doctor. Entonces el doctor me pidió que trabajara en su consultorio, interpretando lo que dicen los pacientes”.
“Interesante. Nunca había escuchado algo como eso” dijo la sra. Das.
El sr. Kapasi se encogió de hombros. “Es un trabajo como cualquier otro”.
“Pero muy romántico” dijo la sra. Das soñadoramente, rompiendo su prolongado silencio. Levantó sus gafas de sol de color marrón rosáceo y las colocó sobre su cabeza como una tiara. Por primera vez, sus ojos se encontraron con los del sr. Kapasi en el espejo retrovisor: pálida, un poco pequeña, sus miradas fijas pero somnolientas.
El sr. Das se estiró para mirarla. “¿Qué tiene eso de romántico?”
“No lo sé. Algo”. Ella se encogió de hombros, frunciendo el ceño por un instante.
“¿Le gustaría un poco de chicle, sr. Kapasi?” preguntó ella alegremente. Metió la mano en su bolsa de paja y le entregó un pequeño cuadrado envuelto en papel a rayas verde y blanco. Tan pronto el sr. Kapsi puso el chicle en su boca, un líquido espeso y dulce explotó en su boca. “Cuéntenos más sobre su trabajo, sr. Kapasi” dijo la sra. Das.
“¿Qué le gustaría saber, madame?”
“No sé” otra vez se encogió de hombros, comiendo un poco de arroz inflado y lamiendo el aceite de mostaza en las comisuras de su boca. “Cuéntenos una situación típica”.
Se acomodó en su asiento, con la cabeza inclinada en una parcela con sol, y cerró los ojos. “Quiero imaginar lo que pasa”.
“Muy bien, el otro día vino un hombre con dolor en la garganta”
“¿Fumaba?”
“No. Fue bastante curioso. Se quejaba de sentir como su hubieran largos pedazos de paja atorados en su garganta. Cuando le dije al médico él fue capaz de prescribir el medicamento adecuado”.
“Eso es muy bueno”
“Sí” concordó el sr. Kapasi después de un poco de vacilación.
“Entonces estos pacientes dependen completamente de usted” dijo la sra. Das. Hablaba lentamente, como si estuviera pensando en voz alta. “En cierta forma, dependen más de usted que del médico”
“¿A qué se refiere? ¿Cómo podría ser?”
“Bueno, por ejemplo, usted pudo decirle al médico que el dolor se sentía como un ardor, no como paja. El paciente no sabría lo que le dijo al doctor, y el doctor no sabría que le ha dicho algo incorrecto. Es una gran responsabilidad”.
“Sí, una gran responsabilidad la que tiene, señor Kapasi”, dijo el señor Das. El señor Kapasi nunca había pensado en su trabajo en términos tan buenos. Para él era una ocupación ingrata. No encontraba nada noble en interpretar las enfermedades de las personas, traduciendo asiduamente los síntomas de tantos huesos hinchados, innumerables calambres de vientres e intestinos, manchas en las palmas de las personas que cambiaron de color, forma o tamaño. El médico, de casi la mitad de su edad, tenía una afinidad por los pantalones acampanados y hacía bromas sin humor acerca del partido del Congreso. Ambos trabajaban en una una pequeña y vieja enfermería donde la ropa elegantemente hecha a medida del Sr. Kapasi se aferraba a él por el calor, a pesar de las cuchillas ennegrecidas de un ventilador de techo que se agitaba sobre sus cabezas.
Ese trabajo era una señal de sus fallas. En su juventud había sido un estudiante devoto de lenguas extranjeras, el poseedor de una impresionante colección de diccionarios. Había soñado con ser un intérprete para diplomáticos y dignatarios, resolviendo conflictos entre personas y naciones, arreglando disputas donde sólo él podía entender ambos bandos. Era un hombre autodidacta. En una serie de cuadernos, en las tardes antes de que sus padres arreglaran su matrimonio, había enlistado la etimología común de las palabras, y en un punto de su vida confiaba en poder conversar, si se daba la oportunidad, en inglés, francés, ruso, portugués e italiano, sin mencionar Hindi, Bengalí, Oriya y Gujarati. Ahora solo un puñado de frases europeas quedaban en su memoria, palabras dispersas para cosas como platillos y asientos. El inglés era la única lengua no India que hablaba fluidamente. El sr. Kapasi sabía que ese no era un talento remarcable. A veces se preocupaba de que sus hijos hablaran un mejor inglés que él, solo por ver televisión. Aún así, era útil para los tours.
Había tomado el trabajo como intérprete después de que su primer hijo, a la edad de siete, contrajera tifoidea- fue así como hizo su primer acercamiento con el médico. En ese momento, el Sr. Kapasi había estado enseñando inglés en una escuela de gramática, y usó sus habilidades como intérprete para pagar las facturas médicas cada vez más exorbitantes. Al final el niño había muerto una noche en brazos de su madre con sus extremidades ardiendo en fiebre, pero luego estaba el funeral por pagar, y los otros niños que nacieron muy pronto, y la nueva casa, más grande, y las buenas escuelas y tutores, y los buenos zapatos y la televisión, y las incontables otras maneras con que trató de consolar a su esposa para evitar que llorara en sueños, y así cuando el doctor ofreció pagarle el doble de lo que ganaba en la escuela de gramática, él aceptó. El sr. Kapasi sabía que su esposa tenía poca consideración por su carrera como intérprete. Sabía que le recordaba al hijo que perdió, y que resentía las demás vidas que ayudó, en su propia pequeña manera, a salvar. Si alguna vez se refería a su puesto, usaba la frase “asistente médico”, como si el proceso de interpretación fuera equivalente a tomar la temperatura de alguien o cambiar el calentador de una cama. Ella nunca le preguntaba acerca de los pacientes que iban a la oficina del doctor, ni decía que su trabajo fuera una gran responsabilidad.
Por esta razón alagó al sr. Kapasi el hecho de que la sra. Das estuviese tan intrigada por su trabajo. A diferencia de su esposa, ella le había recordado sus retos intelectuales. Había usado también la palabra “romántico”. Ella no se comportaba de una manera romántica hacia su esposo, aún así había usado la palabra para describirlo a él. Se preguntó si el sr. y la sra. Das eran un mal emparejamiento, justo como lo eran él y su esposa. Tal vez ellos también tenían poco en común además de tres hijos y una década de sus vidas. Las señales que él reconocía de su propio matrimonio estaban ahí- las disputas, la indiferencia, los silencios prolongados. Su repentino interés en él, un interés que no expresaba ni en su esposo ni en sus hijos, era un poco intoxicante. Cuando el señor Kapasi pensó una vez más sobre cómo ella había dicho “romántico”, la sensación de intoxicación creció.
Empezó a ver su reflejo en el espejo retrovisor mientras conducía, sintiéndose agradecido por haber elegido el traje gris esa mañana y no el café, el cual tendía a aflojársele un poco en las rodillas. De vez en cuando miraba por el espejo a la sra. Das. Además de mirar su rostro, observaba la fresa entre sus pechos, y el hueco marrón dorado en su garganta. Decidió contarle a la sra. Das acerca de otro paciente, y otro: la joven mujer que se había quejado de una sensación de gotas de lluvia en su columna vertebral, el caballero cuya marca de nacimiento había comenzado a tener pelos. La sra. Das escuchaba atentamente, acariciando su cabello con un pequeño cepillo de plástico que recordaba a una cama de clavos ovalada, haciendo más preguntas, esperando por otro ejemplo. Los niños estaban tranquilos, con la intención de encontrar más monos en los árboles y el señor Das estaba absorto en su libro de viajes, así que parecía como una conversación privada entre el señor Kapasi y la señora Das. De este modo pasó la siguiente media hora y cuando se detuvieron a comer en un restaurante al lado de la carretera que vendía frituras y sándwiches de omelet, algo que el señor Kapasi usualmente esperaba con ansias en sus tours para poder sentarse tranquilo a disfrutar un poco de té caliente, estaba decepcionado. Mientras la familia Das se sentaba junta bajo una sombrilla magenta con flecos y borlas blancas y naranjas, y hacían sus pedidos con uno de los meseros que marchaba con una gorra con tres cuernos, el señor Kapasi se dirigió a regañadientes a una mesa vecina.
“Sr. Kapasi, espere. Hay un espacio aquí,” gritó la Sra. Das. Ella sentó a Tina en su regazo, insistiendo en que él los acompañara. Y entonces, juntos, tomaron jugo de mango y sándwiches y órdenes de cebollas y papas fritas en harina graham. Después de terminarse dos sándwiches de omelette el Sr. Das tomó más fotografías del grupo mientras comían. “¿Cuánto falta?” le preguntó al Sr. Kapasi mientras se detenía para cargar un nuevo rollo en la cámara.
“Poco más de media hora”
Ahora los niños se habían levantado de la mesa para mirar a más monos posados en un árbol cercano, así que había un espacio considerable entre la Sra. Das y el Sr. Kapasi. El Sr. Das colocó la cámara en su rostro y cerró un ojo con la lengua expuesta en una esquina de su boca. “Esto se ve divertido. Mina, tienes que acercarte más al señor Kapasi.”
Ella lo hizo. Él podía oler una esencia en su piel, como una mezcla de whiskey y agua de rosas. De repente se preocupó de que ella pudiera oler su transpiración, la cual sabía se había acumulado debajo del material sintético de su camisa. Acabó su jugo de mango de un trago y se alisó el cabello plateado con las manos. Un poco de jugo goteaba de su barbilla. Se preguntó si la Sra. Das se había dado cuenta.
Ella no lo hizo. “¿Cuál es su dirección, Sr. Kapasi?” indagó ella, pescando algo dentro de su bolsa de paja.
“¿Le gustaría saber mi dirección?”
“Para que podamos enviarle copias,” dijo ella. “De las fotografías.” Le entregó un trozo de papel que había arrancado apresuradamente de una página de su revista de cine. La parte en blanco era limitada, ya que la franja angosta estaba llena de líneas de texto y una pequeña imagen de un héroe y una heroína abrazados bajo un árbol de eucalipto.
El papel se enroscó cuando el Sr. Kapasi escribió su dirección con letras claras y cuidadosas. Ella le escribiría, preguntándole sobre sus días de interpretación en el consultorio del doctor, y él respondería con elocuencia, eligiendo sólo las anécdotas más entretenidas, las que la harían reír a carcajadas mientras las leía en su casa en Nueva Jersey. Con el tiempo ella revelaría la decepción de su matrimonio, y él la suya. De esta manera su amistad crecería y florecería. Él poseería una fotografía de los dos, comiendo cebollas fritas debajo de un paraguas magenta, que él conservaría, decidió, seguro metido entre las páginas de su gramática rusa. Mientras su mente se aceleraba, el Sr. Kapasi experimentó un leve y agradable shock. Era similar a la sensación que solía experimentar hace mucho tiempo cuando, después de meses de traducir con la ayuda de un diccionario, finalmente leía un pasaje de una novela francesa o un soneto italiano y comprendía las palabras, una tras otra, libre de sus propios esfuerzos. En esos momentos, el Sr. Kapasi solía creer que todo estaba bien con el mundo, que todas las luchas eran recompensadas, que todos los errores de la vida tenían sentido al final. La promesa de que escucharía sobre la Sra. Das ahora lo llenaba con la misma creencia.
Cuando terminó de escribir su dirección el Sr. Kapasi le entregó el papel, pero tan pronto como lo hizo, le preocupó que hubiera escrito mal su nombre, o que accidentalmente hubiera invertido los números de su código postal. Temía la posibilidad de una carta perdida, la fotografía nunca llegaba a él, flotando en algún lugar de Orissa, cerca pero en última instancia incapturable. Pensó en volver a pedir el pedazo de papel, sólo para asegurarse de que había escrito su dirección con precisión, pero la Sra. Das ya la había dejado caer en el revoltijo de su bolso.
Llegaron a Konarak a las dos y media. El templo, hecho de arenisca, era una enorme estructura piramidal en forma de carro de combate. Fue dedicado al gran maestro de la vida, el sol, que golpeaba tres lados del edificio mientras hacía su viaje cada día a través del cielo. Veinticuatro ruedas gigantes habían sido talladas en los lados norte y sur del pedestal. Todo estaba dibujado por un escuadrón de siete caballos, que aceleraban como si atravesaran los cielos. Cuando se acercaron, el Sr. Kapasi explicó que el templo había sido construido entre 1243 y 1255 D.C. con el esfuerzo de mil doscientos artesanos, por el gran gobernante de la dinastía Ganga, el Rey Narasimhadeva I, para conmemorar su victoria contra el ejército Musulmán.
“Dice que el templo ocupa cerca de ciento setenta hectáreas de tierra,” dijo el Sr. Das, leyendo de su libro.
“Es como un desierto,” dijo Ronny, sus ojos vagaban por la arena que se extendía por todos lados más allá del templo.
“El río Chandrabhaga una una vez fluyó una milla al norte de aquí. Está seco ahora,” dijo el señor Kapasi, apagando el motor.
Salieron y caminaron hacia el templo, posando primero para las fotografías por el par de leones que flanqueaban los pasos. El Sr. Kapasi los condujo junto a una de las ruedas del carruaje de combate, que era más alta que cualquier ser humano, nueve pies de diámetro.
“‘Se supone que las ruedas simbolizan la rueda de la vida,’” leyó el Sr. Das. “‘Representan el ciclo de creación, preservación y logro de la realización” Genial.” Pasó la página de su libro. “Cada rueda está dividida en ocho radios gruesos y delgados, dividiendo el día en ocho partes iguales. Los bordes de las llantas están tallados con diseños de aves y animales, mientras que los medallones en los rayos de rueda están tallados con mujeres en poses suntuosas, en gran parte de naturaleza erótica”.
A lo que él se refería era a los incontables frisos de cuerpos desnudos entrelazados, haciendo el amor en varias posiciones, mujeres aferradas al cuello de los hombres, con sus rodillas envueltas eternamente alrededor de los muslos de sus amantes. Además de esto, había escenas variadas de la vida cotidiana, de caza y de comercio, de ciervos siendo asesinados con arcos y flechas, y guerreros que marchaban sosteniendo espadas en sus manos.
Ya no era posible entrar en el templo, porque se había llenado de escombros hace años, pero admiraron el exterior, al igual que hacían todos los turistas que el Sr. Kapasi llevaba ahí, vagando lentamente a lo largo de cada uno de sus lados. El Sr. Das se quedó detrás, tomando fotografías. Los niños corrieron por delante, señalando las figuras de gente desnuda, intrigados en particular por los Nagamithunas, las parejas mitad humanos, mitad serpiente a las que se les ordenó, dijo el Sr. Kapasi, vivir en las más profundas aguas del mar. Al Sr. Kapasi le satisfacía que les gustara el templo, le complacía especialmente que ello agradara a la Sra. Das. Ella se detenía cada tres o cuatro pasos. Mirando en silencio a los amantes tallados, y las procesiones de elefantes, y a las músicas sin sostén que tocaban sus tambores de dos caras.
A pesar de que el Sr. Kapasi había estado en el templo incontables veces, se le ocurrió, mientras él también miraba a las mujeres sin sostén, que nunca había visto a su propia esposa completamente desnuda. Incluso cuando habían hecho el amor, ella mantenía los paneles de su blusa abrochados, el cordel de su enagua anudado alrededor de su cintura. Él nunca había admirado la parte posterior de las piernas de su esposa de la manera que ahora admiraba las de la Sra. Das, caminando como si fuera solo para su beneficio. Él había, por supuesto, visto muchas extremidades desnudas antes, pertenecientes a las señoritas americanas y europeas que tomaban sus recorridos. Pero la Sra. Das era diferente. A diferencia de las otras mujeres, que tenían interés solamente en el templo, y mantenían sus narices enterradas en la guía, o sus ojos detrás del lente de la cámara, la Sra. Das había mostrado interés en él.
El Sr. Kapasi estaba ansioso por estar a solas con ella, para continuar su conversación privada aunque se sentía nervioso por caminar a su lado. Estaba perdida detrás de sus gafas de sol, ignorando las peticiones de su marido de que posara para otra fotografía, pasando junto a sus hijos como si fueran extraños. Preocupado de poder molestarla, el Sr. Kapasi caminó delante, para admirar, como siempre hacía, los tres avatares de bronce de tamaño real de Surya, el dios sol, cada uno emergiendo de su propio nicho en la fachada del templo para saludar al sol al amanecer, al mediodía y al atardecer. Llevaban elaborados tocados, sus lánguidos, alargados ojos cerrados, sus tórax desnudos envueltos con cadenas talladas y amuletos. Pétalos de hibisco, ofrendas de visitantes anteriores, estaban esparcidos en sus grises verdosos pies. La última estatua, en el muro norte del templo, era la favorita del Sr. Kapasi. Este Surya tenía una expresión cansada, fatigado después de un duro día de trabajo, sentado a horcajadas sobre un caballo con las piernas dobladas. Incluso los ojos de su caballo estaban soñolientos. Alrededor de su cuerpo había pequeñas esculturas de mujeres en parejas, con sus caderas hacia un lado.
“¿Quién es ese?” preguntó la Sra. Das. Se sorprendió de ver que ella estaba junto a él.
“Él es el Astachala-Surya, ” dijo el Sr. Kapasi. “El sol poniente”.
“Entonces, ¿en un par de horas el sol se podrá justo aquí?” Ella sacó un pie de una de sus zapatillas de tacón cuadrado y se frotó los dedos de los pies en la parte posterior de la otra pierna.
“Eso es correcto”.
Ella levantó sus gafas de sol por un momento, luego se las puso de nuevo. “Bien”.
El Sr. Kapasi no estaba seguro exactamente de lo que la palabra sugería, pero tenía el presentimiento de que era una respuesta favorable. Esperaba que la Sra. Das hubiera entendido la belleza de Surya, su poder. Quizá ellos lo discutirían en sus cartas. Él le explicaría cosas a ella, cosas sobre India, y ella le explicaría cosas acerca de Estados Unidos. A su manera esta correspondencia cumpliría su sueño, de servir como intérprete entre naciones. Miró su bolsa de paja, encantado de que su dirección se acurrucara entre su contenido. Cuando se la imaginó a tantos miles de kilómetros de distancia, se desplomó, tanto que tuvo una abrumadora urgencia de envolver sus brazos alrededor de ella, de congelarse con ella, al menos por un instante, en un abrazo presenciado por su Surya favorita. Pero la Sra. Das ya había empezado a caminar.
“¿Cuándo regresa a Estados Unidos?” preguntó, tratando de sonar sosegado.
“En diez días.”
Calculó: una semana para instalarse, una semana para revelar las fotografías, unos cuantos días para redactar su carta, dos semanas para llegar a la India por aire. De acuerdo a su programación, tomando en cuenta un espacio por demoras, escucharía de la Sra. Das en aproximadamente seis semanas a partir de ahora.
La familia estaba silenciosa mientras el Sr. Kapasi conducía de regreso, un poco pasadas las cuatro y media, al Hotel Sandy Villa. Los niños habían comprado versiones de granito en miniatura de las ruedas del carruaje de combate, en un puesto de recuerdos, y las giraban en sus manos. El Sr. Das continuó leyendo su libro. La Sra. Das desenredó el cabello de Tina con su cepillo y lo dividió en dos pequeñas coletas de caballo.
El Sr. Kapasi había empezado a tener pavor de pensar en dejarlos. No estaba preparado para empezar su espera de seis semanas para escuchar de la Sra. Das. Mientras le robaba miradas por el espejo retrovisor, ella enredaba ligas elásticas alrededor del cabello de Tina, él se preguntaba cómo podría hacer que el recorrido durara un poco más. Por lo general, regresaba a Puri por un atajo, ansioso por regresar a casa, se frotaba los pies y las manos con jabón de sándalo y disfrutaba del periódico de la tarde con una taza de té que su esposa le servía en silencio. La idea de ese silencio, algo a lo que había estado resignado durante mucho tiempo, ahora lo oprimía. Fue entonces que sugirió visitar las colinas de Udayagiri y Khandagiri, donde una serie de viviendas monásticas habían sido arrancadas del suelo, enfrentadas entre sí a través de un desfiladero. Estaba a unas millas de distancia, pero valía la pena verlas, les dijo el Sr. Kapasi.
“Oh, sí, hay algo mencionado al respecto en este libro”, dijo el Sr. Das. “Construido por un rey jainista o algo así”.
“¿Vamos, entonces?”, Preguntó el Sr. Kapasi. Se detuvo en una vuelta en el camino. “Está a la izquierda”. El Sr. Das se volvió para mirar a la Sra. Das. Ambos se encogieron de hombros. “Izquierda, izquierda”, cantaban los niños.
El señor Kapasi hizo girar el volante, casi delirando de alivio. No sabía lo que haría o le diría a la Sra. Das una vez que llegaran a las colinas. Tal vez le diría que qué sonrisa tan agradable tenía. Quizá le haría un cumplido por su camisa de fresa, que encontraba cada vez más irresistible. Tal vez, cuando el Sr. Das estuviera ocupado tomando una fotografía, tomaría su mano. No tenía que preocuparse. Cuando llegaron a las colinas, divididas por un camino empinado lleno de árboles, la Sra. Das se negó a salir del auto. A lo largo del camino, decenas de monos estaban sentados en piedras, así como en las ramas de los árboles. Estiraban sus piernas traseras hacia delante y las elevaban al nivel de los hombros, tenían los brazos apoyados sobre sus rodillas.
“Mis piernas están cansadas”, dijo ella, hundiéndose en su asiento. “Me quedaré aquí”.
“¿Por qué tuviste que usar esos estúpidos zapatos?”, dijo el Sr. Das. “No aparecerás en las fotografías”.
“Finge que estoy ahí”.
“Pero podríamos usar una de estas fotos para nuestra tarjeta de Navidad este año. No conseguimos una de los cinco en el Templo del Sol. El Sr. Kapasi podría tomarla”.
“No iré. De todas formas, esos monos me dan escalofríos”.
“Pero son inofensivos”, dijo el Sr. Das. Volteó hacia el señor Kapasi. “¿Verdad?”
“Están más hambrientos que agresivos”, dijo el sr. Kapasi. “No los provoque con comida, y no le molestarán”.
El Sr. Das se dirigió al desfiladero con los chicos, los niños a su lado, la niña pequeña sobre sus hombros. El Sr. Kapasi observó cómo cruzaban camino con un hombre y una mujer japoneses, los únicos otros turistas que se encontraban allí, que se detuvieron para tomar una última fotografía, luego subieron a un automóvil cercano y se fueron. Mientras el auto desapareció de la vista, algunos de los monos gritaron, emitiendo sonidos de gritos suaves, y luego caminaron en sus manos y pies planos y negros subiendo por el sendero. En un momento dado, un grupo de ellos formó un pequeño anillo alrededor del Sr. Das y los niños. Tina gritó de alegría. Ronny corrió en círculos alrededor de su padre. Bobby se agachó y recogió un palo grueso del suelo. Cuando lo extendió, uno de los monos se le acercó y lo se lo arrebató, luego golpeó brevemente el suelo.
“Me uniré a ellos”, dijo el Sr. Kapasi, quitando el seguro de la puerta de su lado. “Hay mucho que explicar sobre las cuevas”.
“No. Quédese un minuto”, dijo la Sra. Das. Se levantó del asiento trasero y se deslizó junto al Sr. Kapasi. “Raj tiene su libro tonto de todos modos”. Juntos, a través del parabrisas, la Sra. Das y el Sr. Kapasi observaron cómo Bobby y el mono pasaban el palo de un lado a otro entre ellos.
“Un valiente pequeño”, comentó el Sr. Kapasi.
“No es tan sorprendente”, dijo la Sra. Das.
“¿No?”
“Él no es suyo”.
“¿Perdone?”
“De Raj. Él no es el hijo de Raj”. El señor Kapasi sintió una punzada en la piel. Buscó en el bolsillo de su camisa la pequeña lata de bálsamo de aceite de loto que llevaba consigo en todo momento, y se aplicó tres puntos en la frente. Sabía que la señora Das lo estaba observando, pero no volteó para mirarla. En cambio, observó cómo las figuras del Sr. Das y los niños se hacían más pequeñas, subiendo por el sendero empinado, deteniéndose de vez en cuando para tomar una fotografía, rodeados por un número creciente de monos.
“¿Está sorprendido?” La forma en que lo dijo lo hizo elegir sus palabras con cuidado.
“No es el tipo de cosas que uno supone”, respondió lentamente el Sr. Kapasi. Puso la lata de bálsamo de aceite de loto de vuelta en su bolsillo.
“No claro que no. Y nadie sabe, por supuesto. Nadie. Lo he mantenido en secreto durante ocho años”. Miró al Sr. Kapasi, inclinando su barbilla como para obtener una nueva perspectiva. “Pero ahora se lo he dicho”.
El señor Kapasi asintió. Se sintió repentinamente seco, y su frente estaba tibia y ligeramente adormecida por el bálsamo. Consideró pedirle a la señora Das un sorbo de agua, luego decidió no hacerlo.
“Nos conocimos cuando éramos muy jóvenes”, dijo. Metió la mano en su bolsa de paja en busca de algo, luego sacó un paquete de arroz inflado. “¿Quiere un poco?”
“No gracias”.
Se puso un puñado en la boca, se hundió un poco en el asiento y apartó la mirada del señor Kapasi, fuera de la ventanilla de su lado del coche.
“Nos casamos cuando todavía estábamos en la universidad. Estábamos en preparatoria cuando me lo propuso. Fuimos a la misma universidad, por supuesto. En aquel entonces no podíamos soportar la idea de estar separados, ni siquiera por un día, ni por un minuto. Nuestros padres eran mejores amigos que vivían en la misma ciudad. Toda mi vida lo vi cada fin de semana, en nuestra casa o en la de ellos. Éramos enviados al piso de arriba a jugar juntos mientras nuestros padres bromeaban sobre nuestro matrimonio. ¡Imagíneselo! Nunca nos atraparon en nada, aunque de alguna manera pienso que todo estaba más o menos dispuesto. Las cosas que hicimos los viernes y sábados por la noche, mientras nuestros padres se sentaban abajo a tomar el té … Yo podría contarle historias, Sr. Kapasi”.
Como resultado de pasar todo su tiempo de la universidad con Raj, continuó, no hizo muchos amigos cercanos. No había nadie con quién hablar acerca de él, al final de un día difícil, o para compartir un pensamiento pasajero o una preocupación. Sus padres ahora vivían al otro lado del mundo, pero ella nunca había sido muy cercana a ellos, de todos modos. Después de casarse tan joven, estaba abrumada por todo, teniendo un hijo tan rápido, y amamantando, y calentando botellas de leche y probando la temperatura en su muñeca mientras Raj estaba en el trabajo, vestido con suéteres y pantalones de pana, enseñando a sus estudiantes acerca de rocas y dinosaurios. Raj nunca lució enfadado ni asolado, no había engordado como ella después del primer bebé.
Siempre cansada, rechazaba las invitaciones de una o dos amigas de la universidad para almorzar o comprar en Manhattan. Eventualmente, las amigas dejaron de llamarla, de modo que se quedaba en casa todo el día con el bebé, rodeada de juguetes que la hacían tropezar cuando caminaba o contraerse de dolor cuando estaba sentada, siempre enfadada y cansada.
Solo ocasionalmente salieron después de que naciera Ronny, y aún más raramente se entretenían. A Raj no le importaba;esperaba con ansias volver a casa después de enseñar para ver la televisión y rebotar a Ronny en sus rodillas. Ella se había indignado cuando Raj le dijo que un amigo punjabi, alguien a quien ella había conocido pero que no recordaba, se quedaría con ellos durante una semana por algunas entrevistas de trabajo en el área de Nuevo Brunswick.
Bobby fue concebido en la tarde, en un sofá lleno de juguetes de goma para la dentición, después de que el amigo se enteró de que una compañía farmacéutica de Londres lo había contratado, mientras que Ronny lloraba para ser liberado de su corralito. Ella no protestó cuando el amigo le tocó la parte baja de la espalda cuando estaba a punto de hacer una taza de café, luego la atrajo contra su fresco traje azul marino. Él le hizo el amor rápidamente, en silencio, con una experiencia que ella jamás había conocido, sin las expresiones significativas y sonrisas en las que Raj siempre insistía después. Al día siguiente, Raj llevó al amigo a JFK. Ahora estaba casado, con una chica punjabí, y aún vivían en Londres, y cada año intercambiaban tarjetas de Navidad con Raj y Mina, cada pareja metía las fotografías de su familia en los sobres. Él no sabía que era el padre de Bobby. Nunca lo haría.
“Le pido me disculpe, señora Das, pero ¿por qué me ha contado esta información?”, preguntó el Sr. Kapasi cuando ella finalmente terminó de hablar y volteó a mirarlo nuevamente.
“Por el amor de Dios, deje de llamarme Sra. Das. Tengo veintiocho años, probablemente tenga hijos de mi edad”.
“No exactamente”. Al Sr. Kapasi le perturbó saber que ella lo consideraba como un padre. La sensación que había tenido hacia ella, que lo había hecho comprobar su reflejo en el espejo retrovisor mientras conducía, se evaporó un poco.
“Se lo dije por su talento”. Ella volvió a poner el paquete de arroz inflado en su bolsa sin cerrarla.
“No entiendo”, dijo el Sr. Kapasi.
“¿No lo ve? Durante ocho años no fui capaz de expresarle esto a nadie, no a amigos, ciertamente no a Raj. Él ni siquiera lo sospecha. Él piensa que todavía estoy enamorada de él. Bueno, ¿no tiene nada que decir?”
“¿Acerca de qué?”
“Acerca de lo que acabo de decirle. Sobre mi secreto, y sobre lo terrible que me hace sentir. Me siento terrible mirando a mis hijos, y a Raj, siempre es terrible. Tengo impulsos terribles, señor Kapasi, de tirar las cosas lejos. Un día tuve la necesidad de tirar todo lo que poseo por la ventana, la televisión, los niños, todo. ¿No cree que no es saludable?”
Él se quedó en silencio.
“Sr. Kapasi, ¿no tiene nada qué decir? Pensé que era su trabajo”.
“Mi trabajo es dar recorridos, Sra. Das”.
“Eso no. Su otro trabajo. Como intérprete”.
“Pero no nos enfrentamos con una barrera de la lengua. ¿Qué necesidad hay de un intérprete?”
“No es eso a lo que me refiero. De lo contrario nunca se lo hubiera dicho. ¿Acaso no se da cuenta de lo que significa para mí decírselo?”
“¿Qué significa?”
“Significa que estoy cansada de sentirme tan mal todo el tiempo. Ocho años, Sr. Kapasi, he estado sufriendo ocho años. Esperaba que pudiera ayudarme a sentirme mejor, decir lo correcto. Sugerir algún tipo de remedio”.
La miró, con su falda roja a cuadros y su camiseta de fresa, una mujer que aún no tenía treinta años, que no amaba a su marido ni a sus hijos, que ya se había desencantado de la vida. Su confesión lo deprimió, lo deprimió aún más cuando pensó en el Sr. Das en la cima del camino, Tina aferrada a sus hombros, tomando fotografías de antiguas celdas monásticas entrecortadas en las colinas para mostrar a sus estudiantes en Estados Unidos, sin sospechar ni advertir que uno de sus hijos no era suyo. El Sr. Kapasi se sintió insultado porque la Sra. Das le pidió que interpretara su común y trivial pequeño secreto. Ella no se parecía a los pacientes en el consultorio del médico, esos que traían los ojos vidriosos y estaban desesperados, incapaces de dormir o respirar u orinar con facilidad, incapaces, sobre todo, poner en palabras sus dolores. Aún así, el Sr. Kapasi creía que era su deber ayudar a la Sra. Das. Tal vez debía decirle que le confesara la verdad al Sr. Das. Explicaría que la honestidad era la mejor política. La honestidad, seguramente, la ayudaría a sentirse mejor, tal y como ella lo había expresado. Quizás podría ofrecerse a presidir la discusión, como un mediador. Decidió comenzar con la pregunta más obvia, para llegar al meollo del problema, y entonces preguntó: “¿Es realmente dolor lo que siente, señora Das, o es culpa?”.
Ella volteó hacia él y lo miró ferozmente, con el espeso aceite de mostaza en sus labios rosados escarchados. Abrió la boca para decir algo, pero cuando miró al señor Kapasi, pareció que cierto pensamiento pasaba frente a sus ojos y se detuvo. Esto lo aplastó; en ese momento supo que ni siquiera era lo suficientemente importante como para ser insultado adecuadamente. Abrió la puerta del coche y comenzó a caminar por el sendero, tambaleándose un poco sobre sus tacones cuadrados de madera, buscando con la mano dentro de su bolsa de paja para comer puñados de arroz inflado. Éste resbaló a través de sus dedos, dejando un rastro en zigzag, causando que un mono saltara de un árbol y devorara los pequeños granos blancos. En busca de más, el mono comenzó a seguir a la señora Das. Otros se unieron a él, por lo que pronto fue seguida por alrededor de media docena, sus colas aterciopeladas se arrastraban detrás.
El señor Kapasi salió del coche. Quería gritar, alertarla de alguna manera, pero le preocupaba que si ella sabía que estaban detrás suyo, se pondría nerviosa. Tal vez perdería el equilibrio. Quizás tirarían de su bolso o de su cabello. Comenzó a correr por el sendero, tomando una rama caída para ahuyentar a los monos. La señora Das continuó caminando, ajena, dejando caer granos de arroz inflado. Cerca de la parte superior de la pendiente, ante un grupo de celdas que se alzaban frente a una hilera de pilares de piedra, el Sr. Das estaba arrodillado en el suelo, enfocando la lente de su cámara. Los niños estaban parados debajo de la arcada, un momento escondidos, y al otro asomándose.
“Espérenme”, dijo la señora Das. “Ya voy”.
Tina saltó arriba y abajo. “¡Viene mami!”
“Genial”, dijo el Sr. Das sin levantar la mirada. “Justo a tiempo. Haremos que el Sr. Kapasi tome una fotografía de nosotros cinco”.
El señor Kapasi aceleró el paso, agitando la rama para que los monos se alejaran, distraídos, en otra dirección.
“¿Dónde está Bobby?” preguntó la Sra. Das al detenerse.
El Sr. Das levantó la vista de la cámara. “No lo sé. Ronny, ¿dónde está Bobby?”
Ronny se encogió de hombros. “Pensé que estaba justo aquí”.
“¿Dónde está?”, Repitió la señora Das bruscamente. “¿Qué pasa con todos ustedes?” Empezaron a llamarlo por su nombre. Deambulando un poco por el camino. Debido a que lo estaban llamando, al principio no escucharon los gritos del niño. Cuando lo encontraron, un poco más abajo del camino debajo de un árbol, estaba rodeado por un grupo de monos, alrededor de una docena, jalándolo de su camiseta con sus largos dedos negros. El arroz inflado que la Sra. Das había dejado caer estaba esparcido a sus pies, donde las manos de los monos se lo arrebataban. El niño estaba en silencio, su cuerpo congelado, lágrimas rápidas corrían por su rostro sorprendido. Sus piernas desnudas estaban polvorientas y enrojecidas, laceradas donde uno de los monos lo golpeó repetidamente con el palo que le había dado antes.
“Papi, el mono está lastimando a Bobby”, dijo Tina.
El Sr. Das limpió sus palmas en la parte delantera de su short. En su nerviosismo, accidentalmente presionó el botón de la cámara; el zumbido de la película avanzando agitó a los monos, y el que tenía el palo comenzó a golpear a Bobby más intensamente. “¿Qué se supone que tenemos que hacer? ¿Y si comienzan a atacar?”.
“Sr. Kapasi”m gritó la Sra. Das, notando que estaba junto a ella. “¡Haga algo, por el amor de Dios, haga algo!”.
El Sr. Kapasi tomó su rama y los espantó, silbando a los que quedaban, pisando fuerte sus pies para asustarlos. Los animales se retiraron lentamente, con un paso medido, obedientes pero no intimidados. El Sr. Kapasi tomó a Bobby en sus brazos y lo llevó de regreso a donde estaban sus padres y hermanos. Mientras lo llevaba, tuvo la tentación de susurrar un secreto al oído del niño. Pero Bobby estaba aturdido, y temblando de miedo, sus piernas sangraban ligeramente donde el palo había roto la piel. Cuando el Sr. Kapasi lo entregó a sus padres, el Sr. Das sacudió un poco de suciedad de la camiseta del niño y le puso la visera de la manera correcta. La Sra. Das metió la mano en su bolsa de paja para encontrar un vendaje que le colocó sobre el corte en la rodilla. Ronny le ofreció a su hermano un chicle nuevo. “Él está bien. Sólo un poco asustado, ¿verdad, Bobby? ”Dijo el Sr. Das, dándole palmaditas en la cabeza.
“Dios, salgamos de aquí”, dijo la Sra. Das. Cruzó sus brazos alrededor de la fresa sobre su pecho. “Este lugar me da escalofríos”.
“Sí. De vuelta al hotel, definitivamente”, concordó el Sr Das.
“Pobre Bobby”, dijo la Sra. Das. “Ven aquí un segundo. Deja que mami arregle tu cabello”. Otra vez buscó en su bolsa de paja, esta vez por su cepillo, y empezó a buscarlo alrededor de los bordes de la visera traslúcida. Cuando sacó el cepillo, el pedacito de papel con la dirección del Sr. Kapasi revoloteó lejos en el viento. Nadie a excepción del Sr. Kapasi lo notó. Miró cómo se elevó, subía más y más alto por la brisa, a los árboles donde los monos estaban sentados ahora, mirando solemnemente la escena debajo. El Sr. Kapasi la observó también, sabiendo que esta era la imagen de la familia Das que conservaría para siempre en su mente.