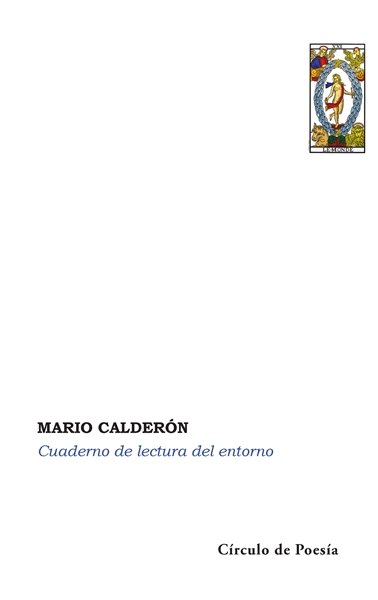Presentamos un espléndido ensayo de Marco Antonio Campos, “El Charleville de Arthur Rimbaud”, en torno a la relación del enfant terrible y su ciudad natal. Campos ha traducido Una temporada en el infierno. Este ensayo forma parte del volumen Las ciudades de los desdichados, publicado en la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica en 2002.
EL CHARLEVILLE DE ARTHUR RIMBAUD
LLEGADA A CHARLEVILLE
A Vicente Quirarte
“¡Qué horror este campo francés!”, escribió Rimbaud desde Roche a su amigo Delahaye en 1873. Mientras veo el campo desde el tren, resuena en mí de continuo esta interjección y, al menos en lo que concierne a un verano de sol, me parece del todo injusta. “Encerrado en esta incalificable región ardenesa”, había escrito dos años antes en una carta al joven poeta belga Paul Demeny.
Cerca ya de llegar a Charleville, un pasajero del compartimento —fotógrafo profesional— me dice: “Viví aquí hace 20 años y no había vuelto ni querido volver. Tiene suerte. Hace sol. Casi siempre llueve”.
El joven Rimbaud grabó con ácido o fuego frases contra su ciudad natal. La detestaba por estrecha, oscura, pequeño-burguesa. Se descomponía en “lo baladí, en lo malo, en la grisalla”.
Escribe a Georges lzambard, su profesor de retórica, el 25 de agosto de 1870, cuando no cumplía aún 16 años: “Mi ciudad es superiormente idiota entre las pequeñas ciudades de provincia. Y sobre esto, créamelo, ya no me quedan ilusiones. Pues se halla junto a Mezières, una ciudad que no se encuentra”.
Y a su amigo Delahaye le regala desde París (Parmerde), en junio (Jumphe) de 1872, esta frase del más puro antipatriotismo (era la decepción por la derrota de Francia ante Prusia y por el aplastamiento de la Comuna): “Deseo con fuerza que las Ardenas sean ocupadas y oprimidas cada vez más inmoderadamente”. Hasta ese momento —dice con desprecio— ha evitado en París “a la peste de los emigrados carolopomerdosos”.
El pasajero me alcanza en el vestíbulo de la estación:
―¿Cuánto tiempo se quedará aquí?
―Cinco o seis días.
―No se preocupe ―sonríe despidiéndose―. Le lloverá.
CASA NATAL
En la antigua calle Napoleón, ahora calle Thiers, en el primer piso del número 12, nació el poeta el 20 de octubre de 1854, a las seis de la mañana. En el Album Rimbaud, preparado por Henri Matarasso y Pierre Petitfils, hay una fotografía donde se ve que estuvo allí la librería Taquet; ahora, modernizado, es un club de lectores (France Loisir). En el primer piso de la fachada una fría placa rememora:
Jean Nicolas Arthur
Rimbaud
poeta y explorador
nació en esta casa
el 20 de octubre de 1854.
Empezarían pronto las mudanzas, según las condiciones de la economía familiar: la calle Bourbon, en el sector obrero; el elegante Cours d’Orléans, ahora Aristide Briant, que parece, en su sombra verde de castaños, más arboleda que avenida, y por último, Quai de la Madeleine, ahora Quai Arthur Rimbaud, frente al Mosa. La familia se mudaría luego al pueblo de Roche, muy cerca de Vouzières, donde la familia Cuif poseía una granja. Ante los desastres administrativos de los hermanos de madame Rimbaud, ésta se mudó con la familia en 1875 e impidió a sus hermanos meter de nuevo las manos. Allí, en el granero, entre abril y agosto de 1873, Rimbaud —según la fantasía de Paterne Berrichon— redactó entre sollozos, cortados de pronto por gemidos, risas sarcásticas, gritos de cólera y maldiciones, Una temporada en el infierno.
EL “POETA DE SIETE AÑOS”
Entre 1859 y 1862 la familia vivió en la calle Bourbon, “probablemente en el número 73, una calle obrera sin comercios, con pequeñas casas de un solo piso”. Ahora están el 73 y el 75 integrados y en la planta baja hay una tienda de ropa Chic/occas, que de chic tiene lo del sueño de un obrero. Petitfils escribe sobre las andanzas de los dos hermanos (Frédéric y Arthur), espigando y a la vez deduciendo del “Poeta de siete años”: “En la calle Bourbon no hacían sino laborar bajo la férula de la madre, pero les gustaba, como es natural, jugar con los niños del barrio. Había para esto la escalera o el patio donde se hallaban los retretes, o el inmundo jardincillo. Se comprende que la frecuentación de estos chiquillos disgustara a la señora Rimbaud, pero ambos hermanos desafiaban las prohibiciones…” Diez años más tarde, en 1871, Rimbaud escribía su mordaz pieza y, si creemos a Georges Izambard, lo hizo en Douai.
Veo la casa. Entro. Da toda la impresión de ser la descrita en el poema.
Luego de que la madre cerraba “el libro del deber”, no se daba cuenta de que el pequeño hijo se entregaba a las repugnancias. En los abrumadores veranos, él, “vencido, estúpido”, se encerraba en los retretes, donde podía pensar tranquilo “librando sus narinas”. A los niños del vecindario los sentía como sus familiares únicos. Ocultaban sus “magros dedos amarillos llenos de lodo” bajo ropas hediondas. Entonces el niño del poema soñaba con aventuras de asombro e innumerables viajes. Visitaba la casa “la pequeña brutal” de ocho años, con quien jugaba y a quien mordía las nalgas (ella no usaba nunca calzones) y se llevaba “los sabores de su piel” a la recámara. En los atardeceres leonados, veía volver a los “hombres negros en blusa” hacia el suburbio.
―Él soñaba la pradera amorosa, donde olas
luminosas, perfumes sanos, pubescencias de oro,
se mueven lentamente y tornan vuelo!
Entonces el niño y desde entonces no amaba a Dios.
EL COLEGIO DE CHARLEVILLE
Frente al Mosa, el río quieto y verde gris en días de sol, y quieto y verde y- casi lodo en días oscuros o de lluvia, se abre la plaza de la Agricultura. En los años Rimbaud se llamaba del Santo Sepulcro. Al costado sur, en el número 4, se yergue la Biblioteca Municipal. El director actual es un hombre alto, amable, informado, Gérard Martin, a quien entrevisto y quien me muestra los documentos preciosos del Fondo Rimbaud: primeras ediciones; una foto de Isabelle Rimbaud con Paterne Berrichon, cuñado póstumo del poeta; la carta dirigida por el “sin corazón” de Rimbaud a Izambard del 2 de noviembre de 1870; cartas de Ernest Delahaye, el camarada de infancia; una carta de 1874 de Vitalie hija a su hermana Isabelle comentando la estancia en Londres con su madre y Arthur; un dibujo hecho por Isabelle de su hermano en una hoja de cuentas; las fotografías que Rimbaud tomó en Harar (dramáticamente casi en la pura luz); fotografías del mismo Rimbaud donde aparece con su habitual ropa de lástima; la carta de recomendación de Alfred Bardey, su empleador en Adén.(1885); un contrato con el mismo Bardey de 1889, y cartas de Férnand Léger, de Francis Careo, de Bouillane de Lacoste… Y algo que me sorprende y en lo que los biógrafos y estudiosos, hasta donde sé, no han insistido mayor cosa. Una carta de André Breton de 1953, donde rechaza su participación en el centenario del nacimiento del ardenés para el siguiente año. Es sabida la actitud entre la reprobación y la reconciliación de Breton con la figura y la vida rimbaudianas. En una línea profética, que se ha vuelto resueltamente real, subrayaba que la deshonrosa campaña de Étiemble por destruir el mito Rimbaud tendría a la postre un efecto “rigurosamente contrario”. En sus libros, Alain Borer ha acabado por pulverizar con lucidez devastadora al “destructor del mito”.
En la planta baja del edificio estaba el colegio y en el primer piso la biblioteca. En mayo de 1876 se incendió el edificio y se construyó el nuevo inmueble. Integro es ahora la Biblioteca Municipal.
Rimbaud sólo tenía que subir un piso para proveerse de libros. Pero en ese tiempo los bibliotecarios no eran “absolutamente modernos”, y el padre Hubert, como le decían, o Jean-Baptiste Hubert, que era su verdadero nombre, o “San Hubert Culo”, como lo bautizaron Rimbaud y sus amigos, llegó al momento en que negó a éstos ciertos volúmenes, y después, hasta la entrada a la biblioteca. Furioso, hastiado, Rimbaud redactó un poema vengativo (“Los sentados”), donde caricaturiza a esos viejos que “tiemblan con el temblor doloroso del sapo”.
Por lo demás, el buen padre Hubert era, como escribe Petitfils, “un estimable autor de obras de historia ardenesa”, lo que al adolescente Rimbaud, si llegó a saberlo (es lo más probable), debe haberle parecido el modelo de lo aborrecible: lo ardenés, lo autoritario, lo conservador, en suma, lo incalificable.
—Si volviera Rimbaud y le pidiera los libros con que solía abrumar al padre Hubert ¿qué haría usted? —pregunto al bibliotecario Gérard Martin.
—No habría las mismas reticencias. Salvo un caso: que fueran obras preciosas, o antiguas, o incunables, que merecen una vigilancia especial.
—Y si el joven Rimbaud viera ahora el Fondo Rimbaud con sus cerca de 3 000 documentos y sus piezas cuidándose como oro ¿cuál reacción cree que tendría?
—Cota frecuencia me lo pregunto. Creo que si fuera el Rimbaud del periodo africano, tendría cierto desapego y desprecio.
—Y, sin embargo, cuando recibió en julio de 1890, un año antes de su muerte, la carta de Laurence Gavoty pidiéndole colaboración para su revista (La France Moderne), donde lo designa “jefe de grupo de la escuela decadente y simbolista”, Rimbaud, que rompía todas las cartas, conservó ésa.
—Sí, hay misterios, pero de todos modos creo que se quedaría muy asombrado.
PLAZA DE LA ESTACIÓN
Un busto erigido a los 10 años de su muerte, más como explorador que como poeta, preside la plaza de la estación de trenes de Charleville. Desde luego el rostro se parece al rostro del busto pero no al de Rimbaud. En los cuatro costados de la base, escritos con letras doradas y acompañados de una lira, se leen los títulos de famosos textos poéticos: El barco ebrio, Iluminaciones, Vocales, Una temporada en el infierno. Cuando el busto se inauguró en 1901, su hermano Frédéric representó a la familia, porque su madre no tuvo alma para asistir, y aun, pasados los años, no pasaba por la plaza por no ver el busto. Es el tercero que se pone; los otros desaparecieron, uno en cada guerra.
Veo en el centro el alto, elegante y verde kiosco. A fines de 1852, Vitalie Cuif conoció en esta plaza al capitán Frédéric Rimbaud, con quien se casaría el 8 de febrero del siguiente año. El capitán debía salir a menudo con su regimiento, pero a cada vuelta tenía la fuerza justa para preñar a la esposa. De 1853 a 1860 nacieron Frédéric (1853), Arthur (1854), Vitalie (1858) e Isabelle (1860), y otra, Victorine, quien murió al mes de nacida (1857). Cuando el capitán Rimbaud quiso sentar cabeza se arrepintió pronto: consideró que ya tenía suficiente con su vida militar para ser militarizado en casa, ésa, que su mujer o ex mujer haría llevar en los primeros años a sus propios hijos. Rimbaud jamás tuvo imagen de figura paterna ni de equilibrio matrimonial.
Pero Vitalie Cuif de Rimbaud, quien luego se firmaría Vitalie Rimbaud, y, después de ser abandonada, V[iuda] de Rimbaud, y desde pronto y ya para los biógrafos de su hijo, madame Rimbaud, perdonaría todo a Arthur, al “pobre Arthur”, corno le decía después de muerto. “El pobre Arthur que nunca me pidió nada”, escribió en una carta de julio de 1900 a su hija Isabelle, olvidando, o queriendo hacerlo, que el hijo dejaba en cada salida una buena cuenta de regalo y desde Adén y Harar no se cansó de pedir y pedir. “El pobre Arthur decía en su caritativa y casi imaginaria versión—, quien, por su trabajo, su inteligencia, su buena conducta, había atesorado una fortuna, y quien nunca engañó a nadie.”
En esta plaza el adolescente Rimbaud compuso su poema “A la música”, donde cubre de menosprecio a sus coterráneos, una plaza “donde todo es correcto, los árboles y las flores”, donde hoy en día siguen siendo correctos árboles y flores. Y sentado en una banca, frente al kiosco, oigo de pronto la Polka des fifres (Polka de los pífanos), la cual Rimbaud retomó en el verso como Valse des fifres, seguramente por eufonía, y veo alrededor del kiosko al niño bien, al notario, a los rentistas, a los burócratas con sus señoras gordas, a los abarroteros retirados, a una cáfila de vagabundos. Oigo a la orquesta militar y de inmediato hago caso del anuncio que verde pende de los lados oriente y poniente del kiosco: GUARDEMOS SILENCIO DURANTE LAS AUDICIONES. Y pido silencio a los demás para que no interrumpan la audición ni al poeta que escribe “A la música”, aquí, frente a la estación de trenes de Charleville, y el poeta no alcanza a ver, porque lo cubre un castaño, el busto que le erigirán 31 años más tarde, más como explorador que como poeta.
Y siento que en el fondo los caropolitanos, o los carolos, como suelen llamarse a sí mismos, o los carolomezerianos, como históricamente se llaman desde 1966, cuando dejaron de ser ciudades gemelas para volverse sólo una ciudad (Charleville-Meziéres), siento que en el fondo, digo, no han acabado de perdonarlo.
Nadie es profeta en su tierra —me responde Alain Tourneux, director del Museo Rimbaud de Charleville—; a cien años de su muerte, si hay un sitio donde Rimbaud es mal conocido, es en la ciudad natal. ¿Por qué? Porque el gran público ha oído hablar demasiado del niño de Charleville, y cuando se ha oído hablar demasiado no quiere buscársele más. Pese a que se haya puesto el nombre Arthur Rimbaud al muelle, donde se hallan su museo y una de las casas donde habitó, pese a que lo tengan cafés y librerías, pese a que se multiplique su efigie en vitrinas de la ciudad, si usted pregunta al hombre de la calle se dará cuenta enseguida de que se le conoce de forma muy deficiente. El recuerdo local, debe añadirse, ha contribuido a divulgar preferentemente la imagen del voyou, del pícaro, del chanchullero, más, mucho más tal vez de lo que fue en los años cuando vivió aquí. Se olvida al niño de los premios de excelencia y al adolescente de prodigio. Puedo asegurarle que de los 30 000 visitantes que vendrán este año del centenario de su muerte al museo, la gran mayoría serán del exterior. Los carolomezerianos apenas rebasan la puerta.
SOUS LES ALLIES
Un dato curioso: cuando Georges Izambard, el profesor de retórica, quien fue clave en la formación del adolescente, llegó de Doaui a Charleville en 1870, moró en una casa muy próxima donde había vivido la familia Rimbaud Cuif de 1862 a 1869. Era el Cours d’Orléans, más conocido como Sous les Allées, una vistosa avenida de castaños. Los Rimbaud Cuif habitaron en el número 13, Izambard en el 21, y a unos 50 metros, en el 95, la familia de su amigo Léon Devérriere. Numerosas veces con su camarada de infancia Ernest Delahaye, el adolescente Rimbaud caminó bajo los follajes de los castaños, lleno de claros sueños o de amargo tedio. La avenida une a Charleville con Méziéres, en aquel entonces ciudades gemelas. En esta última nació y creció Delahaye, pero fue alumno del Colegio de Charleville, donde conoció, trató y se hizo amigo del poeta niño. Matarasso y Petitfils lo definen como “un espíritu simple, un poco ingenuo, bobalicón, pero sensible y capaz de entusiasmo” (Album Rimbaud). De los amigos que tuvo el autor de “El barco ebrio” (si alguna vez conoció la verdadera amistad) quizá el más auténtico fue Delahaye. Excluyendo a la familia, sin Louis Pierquin, un amigo tardío del colegio, y sin Ernest Delahaye, careceríamos casi de recuerdos de primera mano sobre la furiosa y despreciativa adolescencia de Rimbaud.
LA PLAZA DUCAL
Cuando se ha visto la plaza de Vosges en París, la plaza Ducal parece una parva imitación. En la plaza de Vosges se inspiró Charles de Gonzague para hacer la traza de la plaza mayor de Charleville a principios del siglo XVII. Sin embargo, pasados los días, la plaza Ducal va dándole al visitante su intimidad, su geometría, su distinción. Ha sido el centro irradiador de la vida caropolitana y todo rumor y toda voz parecen llegar y alejarse de ella.
Se camina bajo las arcadas. Se suceden las tiendas Jeanteur, la alcaldía, el oficio de turismo, cafés, bares, pequeños comercios, la librería l’Ardenne, pequeños comercios. En la esquina de la calle Moulin, entonces Sainte-Catherine, estuvo la librería Jolly, donde Rimbaud conseguía, en la magra medida de las posibilidades, libros y revistas.
Todos los caminos en Charleville llevan a la plaza Ducal. Desde el cementerio, Rimbaud, en la muerte o más allá de la muerte, la ve allá abajo, íntima, geométrica, distinguida.
LA CASA DE QUAI DE LA MADELEINE
A dos pasos del Viejo Molino y teniendo de frente al Mosa y al monte Olimpo, se halla la casa donde residió la familia de 1869 a 1875, los años del ciclón poético. Entonces era Quai de la Madeleine número 5; hoy es el 7 del Quai Arthur Rimbaud.
Cruzo la calle y casi frente al Viejo Molino, viendo el Mosa, extraigo de la pequeña mochila la edición de bolsillo de Gallimard. Busco la página donde está “El barco ebrio”. Las voces de la leyenda dicen tonta y piadosamente que lo escribió aquí o muy cerca de aquí. Comienzo a leer y me vienen fantasías de navegaciones y navegaciones fantásticas y se iluminan versos de fulgor purísimo. En el poema él es otro (el barco ebrio) y es Rimbaud. Es el barco-poeta, “hilador eterno de inmovilidades azules”, desde donde logró ver lo que el hombre hasta entonces sólo creyó ver.
Rimbaud maravilló con este poema, primero a Paul Verlaine (antes de conocerlo se lo adjuntó en una carta), y luego, en París, a la poetería parnasiana y a algunos poetas menos y a algunos poetas más en septiembre de 1871. En una carta del 5 de octubre de Léon Valade a Émile Blémont (quien no asistió en esa primera ocasión por hallarse en Inglaterra), comentaba aquél de “un genio que se eleva” y que el niño no era “Jesús en medio de los doctores”, como había dicho D’Hervilly, sino “el diablo en medio de los doctores”. Valade y Blémont y casi todos acabarían poco tiempo después dándole la vuelta, cansados de sus impertinencias, exabruptos y salvajadas inútiles. En poco de muy poco tiempo Rimbaud se volvió en París el impresentable, y por ende, el impublicable. Salvo con Verlaine, Nouveau y uno o dos más, se enemistó o malquistó con todos.
En casa de Quai de la Madeleine (la familia moró en la planta baja) hay tres placas. Una, de 1954, fija el centenario de su nacimiento:
Aquí vivió Arthur Rimbaud. 1869-1875
Y abajo, en una placa azul:
Teatro d’Ern
Y más abajo, en una placa en cuatro idiomas (francés, alemán, inglés y holandés):
En 1869 la señora Rimbaud se instaló aquí en un modesto apartamento. Para Arthur, que muy rápidamente multiplicó las fugas hacia París, Bruselas, Londres…, esta casa se volvería, hasta 1875, puerto de matrícula al que regresaría incesantemente, pese a cuanto dirá de Charleville. Casi toda la obra de Rimbaud se concibió entre 1869 y 1875 (El barco ebrio, Una temporada en el infierno, Iluminaciones). En 1875 el poeta apenas contaba con 20 años.
“Pese a cuanto dirá de Charleville.” Eso, exactamente eso es lo que no le han perdonado ni le perdonan. Más allá de la indiferencia o de la incomprensión de los carolomezerianos, más, más allá de eso, Rimbaud es el astro de la poesía francesa que brilla en un cielo sin fondo. Es el Príncipe Terrible de sus poetas. O para decirlo con palabras del católico Frangois Mauriac: “Existen, si se quiere, más grandes poetas, pero él queda como el único que, al mismo tiempo que vivía su adolescencia, lo expresó todo en su lengua reinventada”. O como decía Henry Miller en su libro escrito con sangre y en uno de los pocos momentos en que no usa y abusa de la palabra Yo (El tiempo de los asesinos): “Él devolvió la literatura a la vida”.
MUSEO
Leer a Alain Borer es abordar al estudioso de Rimbaud que parece haberse posesionado de su pluma y de su alma. El lenguaje ilumina. No hay libro de él sobre Rimbaud que no se haya escrito a la temperatura del fuego. Dos libros, o mejor, dos itinerarios, me fascinan en un vértigo incesante: El tiempo de los asesinos, de Henry Miller, y Rimbaud en Abisinia, de Alain Borer. Son travesías por los caminos y el alma de Rimbaud.
Pero Borer puede descender asimismo con generosidad al plano didáctico. Al final de su libro La hora de la huida, describe las posesiones originales del Museo Rimbaud, sito en el Viejo Molino, y de la Biblioteca Municipal. Entre los tesoros del museo se hallan (enlista Borer): el manuscrito original del soneto de las “Vocales”, la fotografía de Rimbaud hecha por Etienne Carjat en 1871, el esbozo del Rincón de mesa, de Fantin-Latour; dibujos y caricaturas de Ernest Delahaye, las fotografías más célebres, los premios de excelencia del Colegio de Charleville, mapas que le pertenecieron (Viena y África oriental); la valija, el atlas familiar y las piezas de tela traídas de Abisinia; el sello de cera que empleó en el África. Y desde luego, y también, numerosas donaciones de artistas famosos sobre la figura y obra del poeta.
Repaso las vitrinas. Me detengo donde está el esbozo del Rincón de mesa. El original se muestra en un salón de la planta baja del Museo d’Orsay parisiense. Junto con la fotografía de Carjat son las imágenes del rostro de Rimbaud que se multiplican por el mundo en variaciones innumerables. En el de Carjat creo ver concentrada toda la melancolía feroz del adolescente, y en el de Fantin-Latour, toda su pureza infernal, tecla su inocencia enferma y maldita. El diablo en medio de los doctores. Por este cuadro, que en un principio se pensó corno homenaje a Baudelaire, perdura Fantin-Latour; los demás cuadros suyos en Orsay —escenas bucólicas o de salón— son correctos, de los que puede ejecutar cualquier pintor correcto. Es curioso que el cuadro perteneciera a uno de los poetas que aparecen en él (Émile Blémont), quien se ubica en medio, en la segunda fila. Ese mismo Blémont que en 1895 escribió un poema de autoelogio y en elogio de FantinLatour y de los poetas que aparecen en el cuadro. Ese mismo Blémont al que se cita más por ese poema y por su figura en el cuadro, donde convive con Verlaine y Rimbaud, a quienes antes desdeñó.
Me detengo en la vitrina donde se muestra el mapa de Viena que utilizó el joven ardenés en abril de 1876 en la Kaiserstadt, y luego el sitio donde se halla el del África nororiental. Trato, a través de calles y plazas y jardines, de imaginar qué conoció de Viena, y cómo vería y soñaría ciudades y pueblos y paisajes africanos. Curiosamente, el mapa de Viena está en francés y el del África en alemán.
Pero ante todo me detengo por largo rato viendo los últimos objetos que trajo del África, luego del viacrucis que se prolongó por meses en 1891. Veo cuatro de los libros “científicos” que pidió por correo a su madre y a su hermana, veo las finas piezas de tela abisinia, veo las cápsulas donde se guardaban los perfumes, veo, como entre azoro y éxtasis, la valija. Para mí es el objeto por excelencia del museo. Una valija de regular tamaño, llena de rasgaduras y roturas, usada y vuelta a usar, con la que debe haber viajado hasta perder el cero. Parece guardar todavía ropa y objetos. Parece aún leerse en letras invisibles en el forro: “¡En marcha, y adelante!” Sustancial, emblemáticamente, resume del joven explorador sus infinitos y feroces traslados, cuando Rimbaud continuaba en los caminos del África su tardo y melancólico aprendizaje en la más extrema e inútil soledad.
LA TUMBA
Subo en dirección del cementerio por la avenida Charles Boutet y al aproximarme nace en mí una mezcla de respeto y dolor. Entro. El calor húmedo pesa. Desde el cementerio hacia la avenida bordeada de castaños hay una vista honda, llena de detalles, y más abajo, la Plaza Ducal, y más, más al fondo, el bosque y las colinas de color verde neblinoso. Éste es un Charleville distinto al que moró, al que execró y por el que tuvo a veces nostalgia amarga el negociante en el África.
Aquí trajo Isabelle el cuerpo desde Marsella en un difícil tren. Cumplió así, no el deseo expreso del hermano, quien quería ser enterrado en Adén frente al mar, sino el de su madre, que lo hundió en la cripta familiar. A la elegante y costosa misa fúnebre en la parroquia sólo asistieron madre y hermana.
Desde la tumba, Rimbaud mira la salida del sol y busca el verdor lejano de los bosques y colinas de los que habló tanto en sus poemas. Lo acompañan bajo tierra y con su nombre en las lápidas, su hermana Vitalie, a quien quiso mucho, muerta a los 17 años el 18 de diciembre de 1875; su abuelo, Jean Nicolas Cuif, por quien él y su hermano tuvieron también un nombre (Jean Nicolas Frédéric, Jean Nicolas Arthur), muerto a los 61 años el 5 de julio de 1858, y su madre, Vitalie Cuif, muerta de 82 años el 1° de agosto de 1907. Lo acompaña bajo tierra pero sin nombre, Isabelle, “la hermana de caridad”. Los caropolitanos, o carolos, o si se quiere, carolomezerianos, la han castigado con excelsa estupidez, con su característica mezquindad, por haber divulgado, “mentiras” sobre el hermano. Cualquier persona con dos dedos de frente no cabría de asombro. Haya escrito lo que haya escrito, no puede negársele el derecho de existencia ni de cuerpo. Por principio (lo más elemental) era la hermana, y después, protegía también la figura de la madre, de quien fue tan próxima.
—Hasta un criminal tiene derecho de que pongan su nombre en una lápidacomenta Marie-José Hennion, anfitriona del Museo Rimbaud.
Y no acabo de entender ni de explicarme una pequeñez tan inane. Recuerdo el justo párrafo de Pierre Petitfils, acaso el mejor biógrafo del ardenés:
Cuando ella afirmaba que su hermano fue un perfecto gentleman, que tuvo todas las virtudes, que murió en olor de santidad, era la memoria de la madre lo que defendía. A esto añádase un misticismo de colegiala retrasada: Arthur se había vuelto el ángel, el santo, el icono venerado. Esta piadosa ingenuidad se presta sin duda a la sonrisa, pero no a la burla, como se hace con gran torpeza al recordar a la “santa familia”, a “Isabel la Católica”, a la hermana abusiva y mentirosa, etc. Antes de mofarse se necesita comprender.
Es un mediodía pleno de sol como no hay muchos en las Ardenas. Rimbaud amaba la libertad y el sol… No se respetó su voluntad. En vez de las olas del mar y del sol de Adén oye bajo tierra las más de las veces la caída de la lluvia y padece la humedad y el frío despiadados. Pienso que debería dejársele en paz, que descanse por fin en paz. Él lo querría sin duda, harto de tantas infamias, abusos, deformaciones y malinterpretaciones que se han dicho, escrito, representado, pintado o filmado acerca de él.
Pero su destino póstumo y el Destino parecen repetir incansable y cruelmente dos palabras: “NO, NUNCA”.
Vuelvo días después a la hora cuando el crepúsculo se acerca a la noche. El cementerio está cerrado. Ha llovido. Ha dejado de llover. Ha vuelto a llover. Ha amainado. El dulcísimo crepúsculo cae azul y gris sobre árboles y tumbas y causa una sensación de tristísimo sosiego. Desde la puerta enrejada sólo se entrevén las lápidas de los hermanos Vitalie y Arthur, porque semicubren la tumba familiar, la tumba y el busto de un personaje que se creyó a sí mismo, o lo creyeron, demasiado importante. El aroma de las flores y de la hierba sube y el aleteo de las golondrinas rasga de pronto el aire. Y pienso que en momentos bellos como éste, Rimbaud se vuelve, como a sí mismo se decía, “el dueño del silencio”.