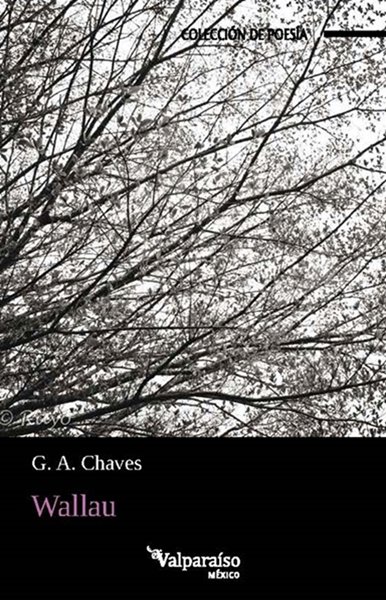Leemos a Ishion Hutchinson (Jamaica, 1982). Se dice que es el heredero poético de Derek Walcott. Es autor de los poemarios: Far District y House of Lords and Commons. Entre algunos de los premios que ha recibido están: Premio en Poesía otorgado por el Círculo Nacional de Críticos de Libros, Premio Whiting Writers, Premio PEN / Joyce Osterweil, Premio Joseph Brodsky Rome y el Premio en Literatura otorgado por la Academia Estadounidense de Artes y Letras. Los poemas a continuación fueron extraídos del poemario House of Lords and Commons en el que utiliza la memoria para crear un boceto vivo de su infancia en su país natal, Jamaica. Hutchinson maneja la sintaxis de tal manera que sus versos oscilan entre el presente y el pasado, ideas que van en una sola línea o paralelas a otras, imágenes que ofrecen diferentes perspectivas sociales y un lenguaje que es tan encantador como inquietante. Los poemas fueron vertidos al español por el poeta y traductor Alain Pallais.
La estación
La estación de tren es un cementerio.
Ebrio de ánimos, un hombre entra. Ahuyento los mosquitos
de mis ojos para ver su rostro. “¡Padre!”
Le grito y balbuceo. Y no reacciona.
Durante trece años, no llegó nieve ni tren,
apenas unas cartas y en dos ocasiones, desde una celda,
su acento escarchado cruzó el Atlántico.
Su máscara trae un recuerdo de la infancia,
sólo partida, un gesto de humo.
Entre el gentío embarcado de una ciudad castigada,
fui escogiendo rostros en el espeso nido
que un severo golpe de luz matinal dejó crudo e idiota,
fui buscando en el regate de viajeros nocturnos,
nunca lo he encontrado,
deambulando por la sombra de la alameda,
pues un virus desanimó a las flores de las palmas y a mi madre,
quien después de haberme entregado
los fajos que llevaba en su bolso para que él la recordara,
afeitó su cabeza como nuez.
Usando una de mis voces de Cerbero
le hablo de ella con rapidez, pero se ríe mientras sacude la capa
de espuma sobre su abrigo. El frío de la estación
cristaliza a una congregación histérica;
sus ojos destellan pequeños obeliscos que extraen las almas,
y, ya sin ellas, vacilante, no encuentro
nada que se me parezca. Un extraño, mi padre, una rata
burlándose, ¿qué es lo que soy paralizado al final
de la estación? Solo un eco en el haz del tren
que llega sobre su gélido nervio de metal.
Station
The train station is a cemetery.
Drunk with spirits, a man enters. I fan gnats
from my eyes to see into his face. “Father!”
I shout and stumble. He does not budge.
After thirteen years, neither snow nor train,
only a few letters, and twice, from a cell,
his hoarfrost accent crossed the Atlantic.
His mask slips a moment as in childhood,
pure departure, a gesture of smoke.
Along freighted crowds the city punished,
picking faces in the thick nest of morning’s
hard light that struck raw and stupid,
searching, and in the dribble of night commuters,
I have never found him, wandering the almond
trees’ shadows, since a virus disheartened
the palms’ blossoms and mother gave me the sheaves
in her purse so he would remember her
and then shaved her head to a nut.
I talk fast of her in one of my Cerberus
voices, but he laughs, shaking the scales
of froth on his coat. The station’s cold
cracks back a hysterical congregation;
his eyes flash little obelisks that chase the spirits
out, and, without them, wavering, I see
nothing like me. Stranger, father, cackling
rat, who am I transfixed at the bottom
of the station? Pure echo in the train’s
beam arriving on its cold nerve of iron.
Pierre
Había un chico llamado Pierre Powell
que se encargaba del atlas
en el armario. También anunciaba fin el día
tocando la campana de hierro en la ventana
del director, el señor William, una tarea que muy poco
envidábamos; lo que nos calaba hasta los huesos
y teníamos que aguantar dos veces por semana,
era cuando lo llamaban para ir por la llave,
también a la oficina de William,
que abría el cajón barnizado donde estaba
el mapamundi, viejo y emplasticado, un prohibido
obsequio misionero coronado junto al estuche
de instrumentos matemáticos de Oxford y otros
artículos que solo habrían visto Pierre y la maestra Rose,
quien ahora con solo un leve movimiento de cabeza
lo enviaba a cumplir su deber. En silencio esperábamos
su regreso, la señorita Rose con su blusa arrugada
y polvo de tiza en el cabello,
no se movió hasta que él estaba de vuelta, jadeando
en la puerta. Otra señal de adivino
y él abrió el cajón, desenrolló el mapa con destreza,
sobó los pliegues y sujetó los bordes
para esa regla que seguíamos con la vista,
nombrando países en voz alta, estampado
en la periferia estaba Pierre como un pilar caqui,
con una sonrisa de negociante, nuestras voces
se confundían al nombrar Argelia, Suiza, Chile,
y pronto se marchitaron, entonces volvimos nuestras miradas
hacia el campo de pasto seco, una mula oxidada,
congelada estatua en el condenable calor,
Pierre, un océano fantasma deshaciéndose
sobre la Antártida, Fiji, Belice y la India
por mencionar algunos que aún recuerdo, una liturgia de tontos
toques, cuyo único punto cardinal era Tropicana
Sugar Estate, tan cercano que podíamos oler el azúcar
siendo procesado. Un silbido nos avisó que la clase
de geografía había concluido. Como traídos de un sueño
por un golpe, nosotros, los espectadores, observábamos
la ceremonia de enrollar y guardar el mapa dentro del cajón.
Lo observaba, con la llave y su llavero,
entre un aire de seriedad llevándolo por un portal de luz.
Se ausentó toda la semana previa al verano,
y cuando la señorita Rose, de manera extraña,
preguntó por él, una chica contó que había regresado a casa.
“A casa,” dijo la señorita Rose como una frase inesperada.
“A casa,” repitió la niña y añadió, “él de Caimán,
señorita, o Canadá, de algún lugar que comienza con C.”
Nos volteamos hacia la señorita Rose esperando que nos confirmara
Canadá o Caimán, pues este otro lugar con C se volvía
nieve en nuestras mentes; lo foráneo es siempre fantasmal,
pero ella señaló a la nada con un dedo torcido
y dijo: “Ve corriendo donde el director y trae
la llave,” la clase completa se dispersó, sin importarnos
que a nadie en particular le habían dado esa orden.
Pierre
It was a boy named Pierre Powell
who was in charge of the atlas
in the cabinet. He also ended days
by shaking the iron bell from Principal
William’s window, a work we grudged
him for very little; what cut our cores
twice a week and we had to endure,
was him being summoned to fetch
the key, again from William’s office,
to open the varnished box with the world
map, old and laminated, a forbidden
missionary gift trophied beside the Oxford
Set of Mathematical Instruments and other
things seen only by Pierre and teacher Rose,
who now only nodded to raise him
to his duty. We waited in quiet
his return, Miss Rose all crinkled blouse
and bones with chalk dust in her hair,
did not stir until he was back, panting
at the door. Another diviner’s nod
and he opened it, unrolled the map expertly,
kneaded out creases and held down edges
for the ruler our eyes followed,
screeching out countries, and etched
in the periphery, a khaki-pillared Pierre,
with a merchant’s smile, a fixed blur
in our cry of Algeria, Switzerland, Chile,
soon withered away, and we eyed the field
of dry grass outside, a rusty mule,
statue-frozen in the punishable heat,
Pierre, a phantom sea fraying
over Antarctica, Fiji, Belize, India
of those still in the rote, a liturgy of dunce
bats, whose one cardinal point, Tropicana
Sugar Estate, so close we could smell the sugar
being processed, whistled its shift change,
and terminated Geography. As if punched
from dream, those of us gazers spared the map-
rolling-up and cabinet-locking ceremony,
saw him, with a cord-strung key, an earnest air
bearing him away in a portal of sunlight.
He was absent the week before summer,
and when Miss Rose, in rare fashion,
inquired, a girl said he had gone back home.
“Home,” Miss Rose sounded the strange word.
“Home,” the girl echoed and added, “him from Cayman,
Miss, or Canada, somewhere with a C.”
We turned to Miss Rose to clarify Canada
or Cayman, this elsewhere C curdled
to snow in our minds; foreign always spectral,
but she pointed anonymously a crooked
finger and said, “Run to the Principal
for the key,” the whole class scattered, paid
no heed that not a single one was ordained.
Castigo
Los ojos marchitos de los muertos
en los retratos colgados detrás de ella
bajaron la mirada mientras, con la boca
llena de azúcar, comía donas
envueltas en una servilleta de tela.
Logré verme poseído por mí mismo
en sus lentes empañados
que a su vez contenían el globo terráqueo
en su escritorio, un obsequio cuáquero
que, el exdirector, ya muerto, pero aún sin retrato,
había dejado con África mirando hacia nosotros.
Después de tragar me preguntó por qué estaba allí
le respondí que venía intimaciones.
Paró a medio masticar, un roquete de azúcar
danzaba en la curva de su labio inferior.
Ella dijo: Disculpe.
Y añadí: por la inmortalidad.
Quedó viendo con la ansiedad de una vaca
sin pasto. Los demás me cocinaron
con la mirada, el reloj enmudeció
aunque el segundero continuaba girando
alrededor de esa superficie blanca.
Por mi lozanía, dijo, debes ser castigado:
sal al cementerio a través de la capilla,
escribe cada uno de los nombres que habitan
las lápidas antes de que ella aparezca.
No era un problema, conocía a los muertos.
Estaba familiarizado con sus nombres.
Sin embargo, me preguntó, mientras una dona
estrenaba la servilleta, si comprendía su proceder,
las razones por las que debía castigarme.
Los retratos dieron un suspiro.
Y empecé: por mi rechazo a las cosas del pasado,
porque, toda mi vida, las tumbas verdes junto a la capilla
me han desconcertado y en el mar, afuera del aula,
las frágiles velas de esos barcos que ya nadie observa,
tararean, tararean, únete a nosotros,
sin embargo, desconozco quiénes son esos nosotros.
Se puso de pie, estaba morada;
salí en retirada,
pasó junto al gabinete,
tumbó el globo terráqueo;
atravesé la puerta como un tornado;
afuera acantilados y nubes,
el tenebroso manzanillo de la muerte
oscurecía el camino
que había tragado,
apenas sintiendo
que mis piernas corrían
y saltaban por encima del suelo,
directo hacia el mirador
de Hector’s River,
flanqueado por el siseo
y el romper de las olas.
Punishment
All the dead eyes of the dead
on portraits behind her looked
down as she ate donuts off
a cloth napkin, her mouth
sugared. I saw myself possessed
by myself in her glasses’ milky
lens that possessed the globe
on her desk, a Quaker gift the former
principal, dead but not yet
a portrait, left with Africa
spun towards us. She swallowed,
then asked why was I here,
I told her, for intimations.
She stopped mid-chew, surplice
of sugar danced at the down
curl of her lips. She said Excuse me.
I continued: for immortality.
She looked with cow-out-of-pasture
concern, the others’ eyes scalded
through me, the clock fell
silent though the second hand
wheeled around the white face.
For my freshness, she said,
You must be punished:
you must go out to the cemetery
by the chapel, write down
every last living name off
the tombstones before she arrived.
No problem, I knew the dead.
I was well off with their names.
But, she asked, a fresh donut
christened the napkin, if I am clear
why she has done this,
why she must punish me.
The portraits drew on breath.
I began: for my rejection
of things past,
because, for my life, the green graves
by the chapel puzzle me
and the sea outside our classroom,
those ships no one else sees,
humming, humming
their frails sails, join us,
though I don’t know who us is.
She rose, utterly black;
I retreated, she filed
past the cabinet,
upset the globe;
I whirled out
the door; there
cliffs and clouds,
the dark manchineel
blinding the path
I bolted down,
hardly believing
my legs running
and leaping
above ground,
straight down
Hector’s River
see-road, flanked
by the hushed,
breaking see.