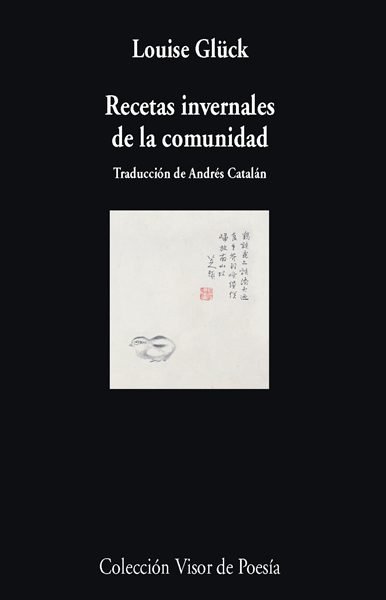En una nueva entrega de Textos y contextos, Audomaro Hidalgo nos acerca a Jean-Marie Déguignet, un bretón que participó en el ejército que invadió México en el siglo XIX. Además de contarnos su historia, traduce algunos fragmentos de sus memorias.
Mémoires d´un paysan bas-breton
Jean-Marie Déguignet nació en la región de Bretaña, fue campesino, comerciante de tabaco, obrero y soldado. Se alistó en el ejército francés que invadió México en el siglo XIX. Murió solo y pobre en un hospicio. A lo largo de toda su vida escribió un diario, hoy publicado bajo el título de Mémoires d´un paysan bas-breton. A pesar de ser un lector más o menos enterado, su estilo nunca pretende ser literario sino fiel a la realidad, directo. Escribe en pasado simple, ese tiempo verbal que es una suerte de segundo idioma dentro de la lengua francesa. Traduzco solo una parte del capítulo en el que habla de su experiencia mexicana, específicamente de las semanas que pasó en el estado de Durango:
…me sorprendió una biblioteca en aquella tierra tan alejada. Sin embargo, dudaba en entrar porque sabía que estábamos en el país de los verdaderos liberales republicanos. Sin duda sería mal recibido. Pero la palabra biblioteca tenía tal poder de atracción en mí, que decidí entrar incluso a riesgo de ser asesinado. Cuando entré no había sino dos personas, cuyos aspectos amables me tranquilizaron. Un hombre de mediana edad hojeaba un viejo manuscrito. El otro, el bibliotecario, estaba recostado en un sofá, fumando tranquilamente su cigarro. Me dirigí a él con respeto y, pensando que un bibliotecario debía conocer el francés, le hablé en esta lengua. Me respondió en castellano, me dijo que no hablaba francés. Le pregunté, en mi lengua, si podía consultar la historia de México, que seguramente esa rica biblioteca debía poseer. “Sí, dijo él, hay una y es más o menos lo que tenemos en español, el resto está en francés”. Me mostró todo. En efecto, vi que solo había textos en francés. Todos los autores estaban ordenados en línea, desde Rabelais hasta Victor Hugo. Esos tomos estaban ahí, encerrados tras las vitrinas sin que nadie los hubiese tocado jamás. Estaba asombrado por una biblioteca tan grande, en aquella tierra casi desconocida, a tres mil leguas de Francia y en donde se encontraban todas las obras de los escritores franceses, donde no servían para nada ni a nadie. El bibliotecario me dio entonces lo que él llamaba la historia de México en castellano, pero en la cual vi que el único hecho histórico era el que concernía a la revolución, es decir la revuelta de los mexicanos contra sus tiranos, explotadores y opresores, los españoles (…) Después de eso, yo regresaba a la biblioteca casi todos los días, cuando no estaba en servicio. Podía leer un periódico, el único que se publicaba en el país. El periódico oficial del Imperio del pobre “Maximiliano primero y último”. Ese periódico se llamaba Le Télégraphe, sin duda porque se había establecido una línea telegráfica entre la capital y Durango. A menudo esa línea estaba descompuesta, cortada en diferentes lugares por las bandas de chinacos y liberales. Evidentemente, en ese periódico no se podían leer sino mentiras, del mismo modo que en los periódicos franceses de esa época y con relación a los asuntos mexicanos. Nadie podía saber mejor que yo sobre esa infame expedición.
(…)
En aquella biblioteca no veía sino siempre al mismo individuo cuando entré por primera vez, y al bibliotecario. El sujeto ya me había contado algunas cosas sobre la historia de México, pero no parecía querer extenderse en largas discusiones. Sin embargo, me observaba con discreción, echaba un vistazo a los libros que leía. Al final entró en resuelta conversación conmigo y, una noche, al salir, me invitó a su oficina. Estaba sentado sobre pilas de libros y de periódicos y, bebiendo aguardiente, me contó su historia. Era un profesor de idiomas, pero como era del Partido Liberal, e incluso un amigo íntimo de Juárez, debió abandonar la capital con el ejército republicano como lo hicieron todos los grandes liberales, cuyos bienes fueron confiscados por el gobierno clerical creado por Forey. Primero se había detenido en Zacatecas, donde debían ser enterrados todos los soldados franceses. Cuando Juárez pensó en pasar a los Estados Unidos con su ejército, esperando tiempos mejores, llegó a Durango, donde vivía pobre y filosóficamente, pero con la certeza de volver pronto a la capital con su amigo Juárez (…). Sabía que eso no tardaría. Recibía correspondencia secreta de los Estados Unidos (…) Al fin había encontrado a un hombre con quien podía hablar, y hablar de forma agradable, incluso en varios idiomas, porque mi nuevo amigo conocía algunos. Hablaba francés, italiano, español, tres lenguas en las cuales podía conversar con él. También sabía el inglés, y los dos principales dialectos que aún se hablaban en ciertas regiones de México, el náhuatl y el mixteco. Sin embargo, yo conocía otro idioma que el sabio lingüista no: el bretón, y esta lengua lo intrigaba un poco porque no tenía ningún parentesco con las lenguas humanas conocidas, ni padre, ni madre, ni hijo, ni hija. De cualquier manera, yo pasaba horas afables en esa oficinita que mi amigo llamaba “La cabaña del Tío Tom”, esa gran novela filantrópica que encendió todos los corazones humanos en la América del Norte, incluso en Europa, en contra de los ricos esclavistas y que fue la principal causa de aquella terrible guerra entre los libertarios y los partidarios de la esclavitud, que había terminado después de cuatro años de terribles luchas. Nuestras conversaciones, siempre acompañadas de algunas “copitas de aguardiente” o de mezcal, se extendían desde las ciencias humanas hasta asuntos políticos, económicos, sociales, filosóficos, metafísicos y religiosos. Al mismo tiempo, escribíamos versos sobre diversos temas, pero en particular sobre los crímenes y los criminales de ese tiempo (…) Un día, el amigo Álvarez, así se llamaba, me dio una tarjeta con su nombre y el del presidente de la república, Benito Juárez, diciéndome que esa tarjeta quizá podría servirme alguna vez. “Porque, me decía, si cae en manos de republicanos liberales y les habla en español, puede estar seguro que lo colgarán inmediatamente, porque habla esta lengua con un acento tal que pensarán que es español. Ahora bien, si hoy nosotros odiamos a los franceses, gracias a la cobardía y estupidez de su emperador, hemos jurado un odio eterno a los españoles. Si se encuentra en esa situación, muestre esta tarjeta y, en lugar de apresarlo, lo protegerán”. Acepté de buen gusto esa preciosa tarjeta que tendría el don de salvarme la vida en caso necesario, porque no sabía lo que podría sucederme. Sin embargo, a pesar de los placeres que encontraba en Durango, gracias a la biblioteca y al amigo Álvarez, comenzaba a aburrirme. Aquella existencia sedentaria no convenía a mi temperamento…