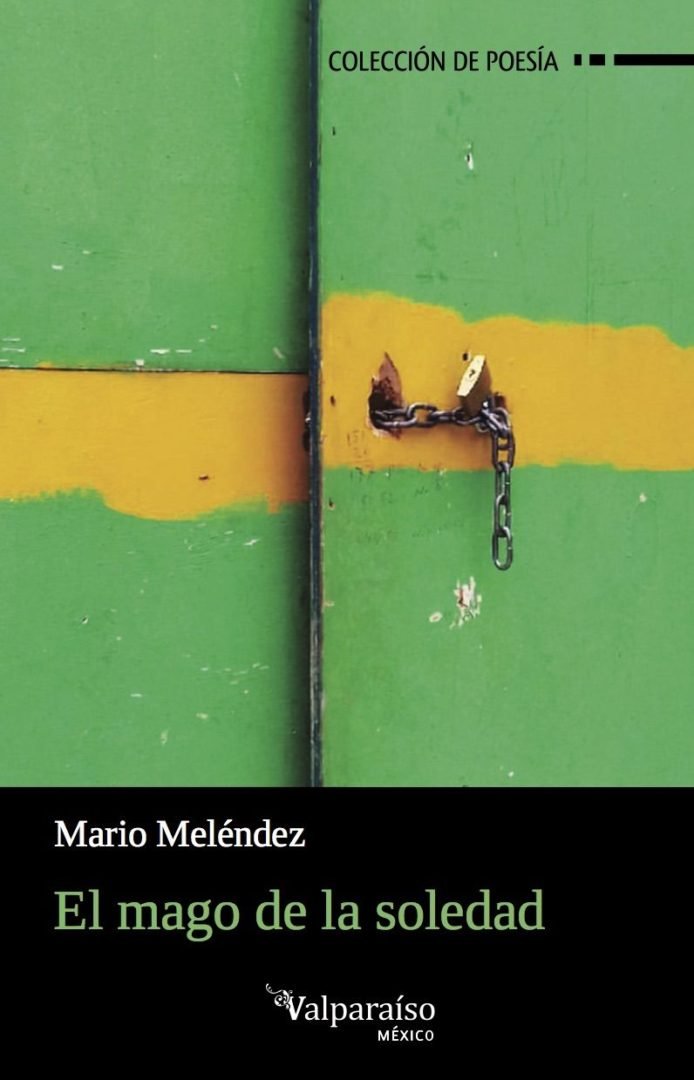Leemos poesía colombiana. Leemos poemas de Yorlady Ruiz López (Pereira, 1972). Es poeta, docente y artista plástica. Magister en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hace parte del colectivo Magdalenas por el Cauca donde exploran trabajos colaborativos desde el performance, la pintura y la instalación alrededor de la desaparición forzada y la violencia en Colombia. Ha sido ganadora del Premio Barba Varley (2022) de la fundación italiana Barba Varley ETS al denunciar la desaparición forzada a través de las artes; también ha recibido el Premio Nacional en arte visuales a nuevas prácticas artísticas Ministerio de Cultura de Colombia (2014); fue ganadora del Premio de Poesía Colección de Escritores Pereiranos con el libro Diarios íntimos (2002); Premio Ministerio de Cultura Pasantías Nacionales (2006); Premio Nacional de Poesía XII Festival Internacional de Poesía de Medellín (2002), en ese mismo año obtuvo el Premio de Arte Talentos Carlos Drews Castro en la ciudad de Pereira. Ha publicado los libros de poesía Versos para tu fresca alborada(1998), Novela inconclusa (2001), Poemas para Juno (2009), Diarios íntimos (2002, 2019) y su más reciente El silencio fue su reino (2022).
El silencio fue su reino: Yorlady Ruiz López
La selección de poemas de Yorlady Ruiz López (Pereira, 1979) hacen parte del libro: El silencio fue su reino (Luz de Luna, 2021), en el cual, “ahorrándose las búsquedas retóricas de la metáfora”, indaga a través de un estilo directo acerca de las violencias ejercidas sobre el cuerpo de la mujer. Manifestando en ello a un cuerpo revelado, roto, desvalido,violado, fragmentado, canto rodado entre la mano y el ajo, piedra de la rabia y el silencio, cuerpo vengado. Con respecto a la estética de Yorlady Ruiz López, señala el poeta e investigador literario Mauricio Ramírez, que: “Dice las cosas como las siente y por eso incomoda siempre, porque nuestra realidad, tan acostumbrada a los eufemismos y cansada de la violencia, se siente siempre agredida por la honestidad”. Y es quizá bajo esta honestidad, una suerte de río de sangre, en el que es confrontado quien se acerca a la obra para descubrir su propio rostro en el otro, la otra. Pues, como reza uno de sus versos, “La que fue crucificada, muerta y sepultada/ regresó de los infiernos”, para tal vez meter su mano en la vulva y manchar nuestro rostro con su mano roja.
Hugo Oquendo-Torres[1]
La que fue crucificada, muerta y sepultada
regresó de los infiernos,
bajó a la ciudad,
fue a plazas
y caminó en las calles.
La que fumó tabaco y pregonó extraños futuros,
la que fue ultrajada, viuda y desgraciada,
la que lavó ropas ajenas en ríos y caños,
la que vio manchar las sábanas con la sangre de sus
hijos.
Ahora se sienta a la diestra y siniestra
de todos nosotros,
muda,
casi transparente,
regresa al fuego fatuo de la noche moribunda
y cierra los ojos para abrir los nuestros.
Eunice no sabía leer,
pero aprendió a escribir en las piedras.
Ella que no albergó en su vientre la continuidad
de su especie
(para no condenarla al lavadero y la cocina),
crió seis hijos ajenos
y machacó con la piedra día a día sales y especias
entre más de 5840 almuerzos, por más de 16 años.
No sabía leer,
pero leía cartas y el tabaco,
así,
entre bruja,
nana y cocinera
con el paso de los años,
me heredó una piedra
con la huella de su mano izquierda:
tesoro encontrado y revelado,
piedra recorrida desde la Divina Providencia hasta
Alejandría;
los barrios donde le conté a la piedra mis secretos,
forzándola a mi diestra,
resistiéndola golpe a golpe.Piedra cocinada,
domada,
amoldada,
pulida,
canto rodado entre la mano y el ajo,
piedra de la rabia y el silencio.
Piedra desnuda,
cuerpo de Eunice revelado en su origen.
Tenía cinco años
y la misma suerte corría en mis entrañas.
Ni de rojo ni de azul sabía:
los colores eran los mismos del hambre.
La desgracia brotaba de ella
en forma de lombrices,
de alguna manera ese desvalido cuerpo
hablaba de cada uno de nosotros.
Su mirada se perdía entre el techo de ramas,
el silencio reinaba en la casa.
Un pájaro cantó tu muerte niña,
sonreíste levemente y
exhalaste el aire del hastío.
Te cubrieron con un manto blanco:
así hablabas del hambre,
del campo seco,
así mostraste el camino para salvar a tus hermanos.
Pero en la ciudad los parasitó la rabia,
los invadió la oscuridad
en aquel cuarto sin luz.
Tu muerte niña,
como ese campo que dejamos infestado de tristeza.
Como este habitar laberintos de urbes sin sombra.
No usó el cuchillo
aun así
en medio
de mis piernas
un hilo de sangre
dibujó
un río.
Se alzó un olor.
Cualquiera que pasara sentiría invasivo
el ambiente de grasa y pimienta,
alguna especia, quizá tomilla y un tris de ajo.
Jamás pensó que esa carne fuera tan parecida
a la de un cerdo.
En cada chirrido de la sartén sentía alivio,
la tranquilidad que añoró tantos años
con la espera paciente y el esmero de ser una buena
mujer.
La casa parecía más grande,
incluso los platos por primera vez le parecieron bellos,
los restos de comida dibujaban paisajes, formas de
vida.
De pronto presintió juventud
y sus ojos traspasaron el espejo,
tuvo la sensación de inocencia en los pies.
No le importó que el colchón transformara las flores
rosas en un lila profundo,
aquel cuerpo al fin,
dormiría todo su sufrimiento.
Los gritos se detuvieron
sobre los viejos trastos de la casa.
La marca de grasa y mugre detrás de la silla aún
dibujaban ese cuerpo.
El silencio fue su reino, no probó bocado, pero lavó
los platos.