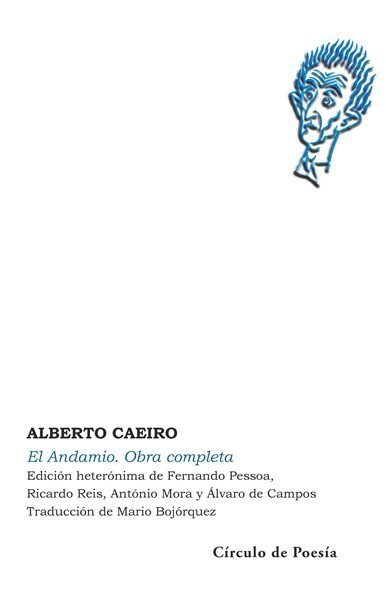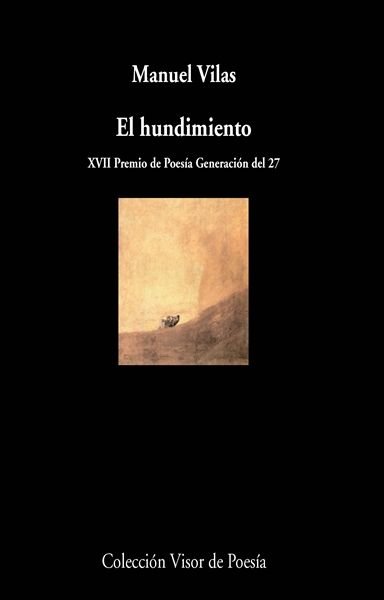Moisés Ramos Rodríguez reseña el nuevo libro de poemas de Víctor García Vázquez (Escuintla, Chiapas, 1975), Vuelta del húngaro, (Coneculta, Dirección de Publicaciones, 2020). García Vázquez es Licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Maestro en Literatura Mexicana por la misma universidad. Publicó Mujer de niebla (Premio Nacional de Ensayo 2001); Raíces de tempestad, (Editorial Daga, 2001); Tejidos, Lunarena-BUAP (2003) y Tajos, Editorial Verso destierro (2011), entre otros libros. Es autor de varios libros de texto de nivel superior y medio superior.
Vuelta del húngaro o el instinto atroz de carnicero, de Víctor García Vázquez
I
El poeta es la letra río, la letra selva, la letra monte, el cuaco de madera para ir al país de los bandidos, para alejarse y ensuciar el uniforme de diario de la escuela. Es el poeta tren que escapó un día, el testigo de vista de quienes viajan sobre el fierro, quemándose los güesos para ir a morir en la frontera o en un lugar lejano, lejos del vos, del cacao, de la ceiba, de las muchas riquezas por nadie prometidas.
El poeta es la voz de la tierra, la voz de lo lejano que se hace presente, el inventor de lo real, el recordador lo que puede lucir sólo como fantástico.
Así lo leo en el más reciente poemario de Víctor García Vázquez, Vuelta del húngaro, publicado por el gobierno del estado de Chiapas, a través de la su Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, con el apoyo de la Secretaría de Cultura federal.
En Vuelta del húngaro, estamos ante un poeta que tiene y mantiene la fuerza para mirar el solar familiar y a sus habitantes, sin vacilación y con firmeza, con decisión (como en sus “Salmos” en poemario anterior), y a pesar del horror que puede traer la crónica del asesinato, con amor, con la belleza corrosiva de poesía como la suya, sin dar tregua al abandono que mató a la tía Ángela, al bisabuelo, quien quemó vivo a su hijo pequeño, el más querido; al tío san Jorge que sólo se bajó del caballo cuando el machete lo hizo trizas, tajos irreconocibles tras el velo de terciopelo de las moscas.
Y como en las páginas de Comala, un caballo, el enloquecido corcel adolorido de Miguel Páramo, el del tío san Jorge recorre los lugares donde fueron uno, donde aún cree que puede encontrarle. Y en la crónica del poeta de Escuintla, donde nació en 1975, los cascos siguen siendo restregados por el corcel, como la memoria de nuestro autor que, con su stilo surca la tabilla para dejar constancia de lo que es, porque así lo dicta la memoria.
Así, en este libro luminoso en sus ocres hechos relatados, escuchamos la confesión, la confesión de parte y el relevo de prueba que no deja dudas: “Sigo siendo curioso, como decía mi bisabuela, / porque sólo me ocupo de borrar las huellas”:
Pero el poeta aquí no nos convence: ha querido borrar las huellas, pero lo que ha hecho es mirarlas bajo la luz de la poesía, lo que da a ese rastro una relevancia que nos acerca, nos pone de frente a lo humano, que al final es el objetivo de toda verdadera poesía, porque así conocemos el alma humana.
Pensemos al leer Vuelta del húngaro que el poema podría ser un arma afilada para la venganza, pero en las manos de Víctor García Vázquez se convierte en un hacha que raja el roble de la memoria; y en cada porción que el metal esparce viene un canto, un eco de lo que fue y es, lo que será siempre, porque puesto en el papel, lo dicho por el poeta es presente, es siempre con nosotros.
Entonces nos encontramos con que García Vázquez le ha sumido con furia los talones en los ijares al corcel de la poesía: la ha domado porque él mismo ha llegado a un equilibrio: el corte de los versos, el fraseo, la música que deja el mirar para traer lo viejo, lo cual lo convierte en inventor de lo que, constructor de lo perpetuo, cumple entonces con el oficio que no da tregua ni concesiones, sí el autor afirma con la vida que es poesía, no versos reunidos lo que ha escrito.
Ha pasado mucho tiempo —y un instante— desde que el poeta descajó el brazo de su madre para ver en sus güesos el su origen; desde que, con ira, rebanó a machetazos a su padre, para leer los sus nombres, y los varios sinónimos, del fracaso; también de los hermanos, pero no de los abuelos, de quienes se han ocupado sus hijos escorpiones.
Y en los versos que relatan esos hechos, no hay falso pudor, ni arrepentimiento, ni culpa: que cada quien, dice entre líneas, se ocupe de mirar el árbol sagrado, la ceiba de la que procede, y sepa no dejar títere con cabeza.
Así, la poesía, señoras y señores, no es un juego de naipes desgastados para adivinar a quien toca en suerte el olvido y/o el perdón en el recuento de los años: es el frío y preciso bisturí, agudo e inapiadable que abre el mundo donde podemos ver, leer: “Hay un instinto atroz de carnicero / con el que luchamos cada día / para no destrozar al otro / que nunca duda en atacarnos.”
Y para devolver el ataque antes de que el ataque nos alcance con su promesa de locura, el poeta escribe un libro, un poemario que celebro esté impreso y el cual invito a leer.
Porque leer Vuelta del húngaro es no volver a ver con falsa alegría o dulzor impostor el pasado: es tener en las fosas nasales el olor de la podredumbre de los caballos, tener sobre la cabeza el vuelo incontrolable de los zopilotes, la dignidad de la fiesta de santo Domingo y sus caballos prestados, pero nunca un edulcorado retrato de papá, mamá, queridos hermanos, amado bisabuelo y tierna y adorable viejecita tía Angela: por eso y más, el poeta vino a Cholula, al lugar a donde se huye, al sitio a donde llegaron los que huyeron, para guarecerse aquí bajo el único, el luminoso escudo que puede dar el universo a quien se ha atrevido a mirar sin falsos escrúpulos: la mujer y su amor, el amor y su mujer, el único pan, el único vino que nos fortaleceré en el exilio.
Así, ha escrito el autor “Canto de la huida”, sobre el lugar al que huyeron:
“Era evidente que íbamos huyendo, / no sólo de la gran ciudad, sino también de las miradas. / Porque podemos tener total ausencia de culpa, / pero la turba siempre será un basurero de ojos / donde nuestro deseo se confunde irremediablemente. / Queríamos huir, escondernos de los otros / para estar a solas con nosotros mismos.”
II
Cada país, cada idioma, cada generación, cada tradición, cada pueblo, río o ceiba tienen el poeta que merecen. Chiapas, en su casi inconmensurable vastedad, ha mostrado tener los poetas que merece. La lista es larga y con ella los nombres y los libros emblemáticos de quienes se han entregado a la poesía y desde la prolífica selva, los ríos salidos de madre, las altas y sagradas ceibas han dejado y van dejando testimonio de lo que la vida es en ese territorio que sólo puede ser abarcado en su totalidad por la poesía.
A la antedicha lista de poetas y libros se sumó ya desde su primer poemario, Raíces de tempestad, y ahora lo confirma con su Vuelta al húngaro Víctor García Vázquez.
Nacido en La perrera, o el lugar de los perros, Escuintla, Chiapas en 1975, García Vázquez nos entrega en su más reciente poemario un libro rotundo, de una aparente expresión sencilla y cotidiana, donde la palabra que trae es un afilado machete que desbroza la memoria, la distancia, el exilio, el viaje, la huida, el corte del cordón umbilical en la frontera; y se detiene frente al álbum familiar y exhibe un pasado ahora memorable porque es y será presente a través del lenguaje que lo mira.
El de Vuelta del húngaro es un poeta inapiadable: desde los primeros versos de la sección inaugural de su poemario “El que suspira”, en “Los durmientes” el poeta convertido en cronista, muestra sus armas afiladas: cada línea ha sido trabajada, pulida, respetada en su ritmo o dejada en libertad para que muestre sólo lo que los poemas de honda raíz y verdadera pueden afirmar sin vacilaciones: “No huimos: abortamos”, declara en la estación de tren, como un joven Rimbaud del trópico a sus veinte años. Y agrega: “Queríamos huir para que nos fuera igual que a los otros. / No aguantábamos la diferencia que nos heredaron”.
Inicia ahí el poeta un alongado viaje que aún no ha terminado, en el extenso y siempre habitable tren de la poesía. Y no da tregua.
Con los “Tajos” del último poema de su libro, muestra todos los usos de su aguda palabra machete de doble filo para el recuento, para poner en claro, en el desbrozado territorio de la poesía, de lo que importa lo perdurable, lo no fingido, lo salido de madre como su acaudalado Soconusco:
“Tajo de mis padres, / que al parirme no me dieron / más que un cuerpo mutilado”. Pero va más allá, como veremos más adelante.
Con la crónica poética de la fiesta de santo Domingo de Guzmán, bajo la divisa de su sombrero y su perro, en “Las valonas”, el poeta muestra de dónde llegó un día que el tren lo trajo de lejos: escuchamos rayar a los jinetes sus briosos caballos prestados y las imágenes, debo insistir, aparentemente sencillas, de un corte cotidiano en su sabor y en su ritmo, que retrata una comunidad donde el tiempo, con sus alférez medievales de décima generación, quedan retratados para siempre con el pueblo que los alaba y encarama para poder verlos más de cerca.
Pero ese mismo afán de traer, con una nueva Crónica de Indias lo que el pueblo de origen es, sirve al poeta para mostrarnos su dominio del idioma: el español que ha usado hasta ahora —y lo hará a lo largo de todo su libro— no puede ocultar su origen culto y libresco, pero si es necesario hablar del pueblo de los perros, el poeta echa mano de la verdadera voz de los paisanos: “Jaaa, es un chingonazo ese verga”. / “Qué valona se aventó ese gran pijudo” / “Mariasantísima que güevos tiene esos cuates”. Y el poeta recuerda por qué recupera el habla de esas palabras: “porque la más sucia grosería es el mejor elogio”.
Entonces aquí, como veremos en otros poemas (pero en este de “Las valonas” es enteramente claro), encontramos a un poeta de oído fino y educado, que trae a cuento el habla de los hombres y mujeres del Soconusco, y cómo éstos “imitan a Roldán, a Parsifal, a Tristán o Amadís” mas él nos narra: “Donde haya bulla, hay siempre una jauría hambrienta, / esperando acompañar la muerte de alguien”. El la acompaña a través de sus versos Y el muerto es el pasado y su punitiva presencia.
III. Inventores de lo real
Con la sabiduría que le da el ser uno de ellos, afirma José Hierro: “Los poetas somos inventores de lo real, imaginadores de lo imposible”.
Inventores de lo real: en esa congregación se ha afiliado Víctor García Vázquez con su Vuelta del húngaro, poemario que hoy nos llama aquí con su sonora voz y con ella muestra que también es un “imaginador de lo imposible”.
Un día, antes de cumplir los veinte años, dejó todo atrás, donde lo único estático es el dolor. Y ya con la serenidad que dan los años y los poemas escritos y reescritos, cercenados y revisados hasta que no se puede más, porque se acabaría por borrarlos, el poeta nos dice:
“Aquellos días pudieron haber sido los mejores, / pero nunca nos dimos cuenta.”
Recuerda: “En otra edad hubo grandes aguaceros / inundaciones que todo lo devoraban / y una humedad que carcomía los huesos”. Y destrozos, destrozos no de la naturaleza arrasándolo todo, sino entre quienes se aman y han crecido juntos. Por ello, insisto, en más de un poema, el autor afirma: el amor es lo único que nos salva. Y escribe:
“Ahora sólo estás tú / todos los aguaceros”.
La Vuelta del húngaro, vaya usted a saber por qué de su nombre, es un lugar entre el camino de las estibaciones de la Sierra Madre Occidental y la costa del Pacífico. Ahí, el poeta adquirió, recuerda “un dulzor en mis entrañas”, por los caballos podridos, devorados por los zopilotes; y agrega: “Y nunca han dejado de planear sobre mi cabeza / nubes cargadas de tripas y excremento”, ahí donde “ha sido mi maestro más paciente / y cada día le rindo un homenaje” quien “es ejemplo de la lealtad y del fracaso”.
Y al describir su Arte poética acepta que el suyo no es un caballo como el zaino de Agua Prieta, es más bien “torpe, trémulo” su trote; es él “triste y atarantado” al que trata siempre de montarse: “le trinca duro los roces”. Ahí donde el tatarabuelo quemó vivo a su hijo “el más tierno y favorito de su padre”, mal émulo de Abraham, pues no tuvo un ángel que lo hiciera desistir, al no obedecerle a él, cual simulacro de San Pedro a su padre, quien le pidió tres veces que lo negara; y no lo hizo. Soledades: Tía Ángeles, la que se dio a todos y no alcanzó siquiera un poco de compañía, pues murió “porque la dejamos sola”. Muertos matándose unos a otros, nuevamente, calles pobladas de perros y de polvo, una vez más.
Y ante ello, la poesía. Porque lo único que nos sobrevivirá será la poesía: testimonio de lo que somos y hemos sido, de lo que seremos.
Un libro como Vuelta del húngaro merece ser leído por sus muchos valores literarios que el lector va encontrando, cual lingotes en cada página, pero sobre todo ahora que más presente está lo escrito por el poeta: “Hay un instinto atroz de carnicero / con el que luchamos cada día / para no destrozar al otro / que nunca duda en atacarnos.”
La poesía nos dará la fuerza para defendernos ante ello, avista Víctor García Vázquez.
***
Corredores
Aquellos días pudieron haber sido los mejores,
pero nunca nos dimos cuenta.
Íbamos al monte a cortar un tronco liso y resistente
para hacernos un caballo.
Con un machete viejo,
que tomábamos a escondidas del regaño,
quitábamos las hojas y las ramas
y dejábamos algunas cáscaras
donde hubiera espacio para los ojos y la crin.
Asábamos el caballo en el fogón
hasta que se quemara la parte desollada,
le poníamos un nombre que recordara a algún bandido,
buscábamos un trozo de lazo para ponerle rienda
y lo montábamos a pelo.
Toda la alegría que mostrábamos
por tener cabalgadura nueva y recién cocida
se convertía en vida y corazón
para el redomón de palo
que latía bajo nuestras piernas enclenques.
Y después venían la velocidad y el vértigo,
carreras en las que cada uno buscaba sacar ventaja,
en las que nos transformábamos en famosos jinetes,
anémicos y mugrosos,
pero con un corcel que nos hacía sentir caballeros
con armadura, espada y pendón.
Podíamos cabalgar lejos,
hasta potreros infinitos y pueblos de cuatreros,
siempre que no pasáramos del otro lado del puente;
porque allí rondaba la muerte
entre las llantas de los carros.
Regresábamos sucios, rotos,
luciendo los raspones por todo el cuerpo.
Tierra y sangre teñían las rotas playeras,
pero no nos castigaban por las caídas,
sino por ensuciar el uniforme
que debíamos ponernos al día siguiente.
Eulalia
A mi abuela paterna le decían la Jaiba.
En el nombre llevaba el sino.
Tenía el don de hablar
y de mentar madre como ella sola.
Nunca tuvo marido,
pero parió dos hijos
que educó como varracos.
Papá y tío siempre fueron cojudos.
Tío tuvo el coraje de morirse joven.
Papá salió un poco más cobarde y aún vive
arrastrando su pierna izquierda.
La Jaiba nació para el trabajo,
para la venta, si es más preciso.
Siempre andaba de tren en tren,
con una bandeja de peltre en la cabeza
y un cuchillo bien afilado debajo de la mercancía
cubierto con un pedazo de trapo sucio.
“Para cortarles las palabras a los borrachos”, decía.
Nunca la dobló el peso de la carga.
Su espalda era tan derecha
como los puros que fumaba cada noche.
Se sentaba en una butaca en su cocina,
liaba pacientemente su tabaco
y lo encendía con un tizón de cedro.
No le gustaba a la Jaiba que la viéramos fumando,
pero nos escondíamos detrás de la cocina
y observábamos encantados el ritual.
Un día le preguntamos sobre el prodigio de fuego y humo
que prensaba con su boca desdentada.
“Es un pendejo tren que se quedó atorado en mi boca
y me lo estoy comiendo”, dijo.
Era muy bonita la lengua de mi abuela.