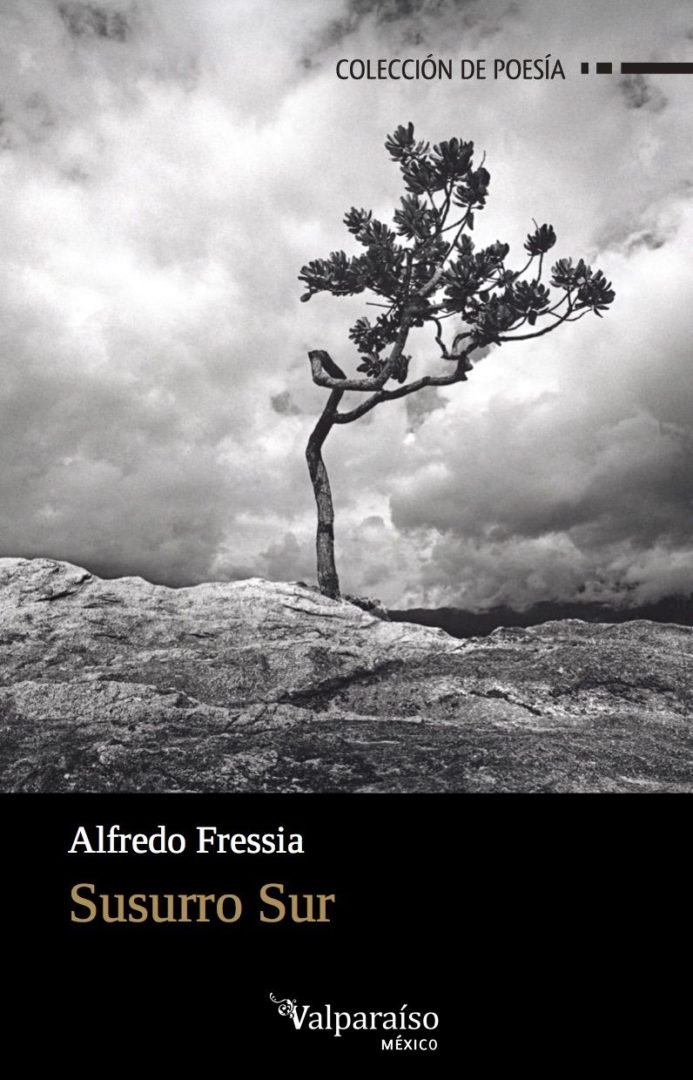El Norte
Había dejado de vender mis uchepos en la plaza y apenas salía a la misa de los martes, por esos días que el padre dejó de oficiar; yo creo que le terminó dando hueva ver a pura vieja sola. Me sentaba entonces a escuchar radionovelas y alguna otra cosa; a las seis tenía que apagarlas para saltar la sección de noticias. Luego venía el silencio hasta la madrugada porque ya no se oye a los chiquillos jugar ni a las comadres platicar afuera de las casas; a altas horas empezaban los cuetes, empezaba la música en las trocas, salían los borrachos y quien sabe quiénes más.
Pero nada era peor que escuchar aquel susurro. Decía lo mismo que los bocones del pueblo, que no fui capaz de cuidar a mi hijo, o que no lo crie bien, que de seguro se había escapado al norte o se había robado a alguna muchacha. Como si aún fueran esos tiempos.
ᅳNo creo que se haya cruzado así nomas ᅳme dijo mi hermanaᅳ. Hubiera hablado para que lo recibiera en la casa.
Yo me quedaba callada.
ᅳ¿Qué no se había ido a la capital a estudiar? ᅳsiguió diciendo. Asentí, como si del otro lado del teléfono ella fuera a verme.
ᅳ¿Hace cuánto que no sabes de él? ᅳcontinuó.
ᅳComo dos semanas.
ᅳAy, Esmeralda, mejor ve a decir que está desaparecido.
Le grité que se callara la boca y le colgué. Esas llamadas internacionales salían en un ojo de la cara, y todo para que dijera barbaridades. Tanto así que tomé unas pastillas para tranquilizarme.
Volví pues a la plaza. En mi banca de siempre, la que estaba frente a la paletería, ponía mi sombrilla, el carrito con la vaporera de los uchepos y la olla del atole. Algunos me saludaban, algunos compraban, y otros pasaban y me veían como si tuviera una basura en la cara y no me lo pudieran decir. Como al medio día llegó el Paisa en su troca. Un camionetón tan grande que no alcanzaba yo a ver a través de la ventana. Venía con su achichincle, el Dieguillo: una creatura flaca flaca que de chiquillo jugaba con mi Juan, y ahora ya hasta tenía una casa y había sacado a su mamá del pueblo.
El Paisa por chaparro tenía que dar un salto del asiento al piso para bajar, y cuando lo hacía sonaban los cascabeles de sus botas y levantaba una nube de polvo. Me pidió sus uchepos como siempre, con harta crema y salsa roja, aproveché entonces y le pregunté.
ᅳQué va, Doña ᅳme respondióᅳ. Andamos de acá para allá trabajando y no poniendo la oreja en el chisme.
ᅳUsted que es padre, entiéndame, écheme la mano.
ᅳAhora sí que puede haber varias razones ᅳdijoᅳ. Hay un cartel nuevo que anda reclutando. No son de por acá. Esos culeros nos andan queriendo ganar la chamba. ¿O no mi Dieguillo?
El Diego nomas movía la cabeza.
ᅳO puede ser que ande con alguna muchacha o de vago por ahí. Todo son rumores.
ᅳ¿Cree que si? ¿Cree que esté bien? ᅳle dije con la cara pa´abajo.
ᅳNo se ande haciendo esas preguntas, Doña Esmeralda ᅳse acomodó el sombreroᅳ. Ya ve que luego los mandan a chambear al norte, y les va bien, hacen su lana, un día vienen por la familia y se la llevan. Yo sé lo que le digo.
Cuando acabaron de comer arrancaron hacia la carretera. Me pareció que el sol quemaba un poco más que antes y que el calor me subía a la cabeza. Un dolor seco en el pecho hizo desparramarme en la banca; en esos días, hubo otras ocasiones en las que sentí algo así. Como si me acordara de todo al mismo tiempo, pero seguro era por los bochornos.
También Doña Catalina me pasó a saludar. Si su nieta no estaba para ayudarla a los mandados se iba a la tortillería de los portales con su bolsa del mandado y su bastón; se podía echar su buen rato platicando o comprando chacharas en el tianguis de los miércoles.
ᅳNo se ha de andar juntando con esos méndigos sombrerudos ᅳme comenzó por decir.
ᅳSi nomas son clientes.
ᅳMi nieta me platicó lo que le pasó a Juan.
ᅳTodo en este pueblo se sabe ¿verdad?
ᅳNo lo tome así, se veía buen muchacho, y mi nieta lo quería. Por eso vine a ver como estaba usted.
ᅳ¿Como quiere que esté, seño?
Le invité un atolito para que se sentara conmigo. A pesar de que me quedé con la panza revuelta, hablar con ella me daba cierto alivio, me hacía creer que todavía no quedaba loca.
ᅳNo ha ido a poner denuncia, ¿verdad?
ᅳLo ando pensando ᅳconfeséᅳ, pero no creo que sirva de mucho.
ᅳNombre, ¿qué caso tiene? ᅳgritó Doña Cataᅳ. A esos que un día ya no aparecen se los lleva el diablo, y ya no nos queda más que hacer.
Esa tarde que entré al cuarto de Juan me puse a acomodar su ropa y a limpiar los muebles, di una trapeada, cambié las sábanas y repuse la vela junto a los cuadros del tocador; tenía unas fotos de cuando era chico, una de su graduación y creo que una de bebé con su papá. La cera estaba bien pegada a la madera, así que mejor la despegaría otro día. Me tiré a la cama y poco a poco me arrullé con la música de la radio que sonaba en la sala.
Hacía mucho que no pegaba los ojos ni dos horas seguidas. Incluso, la otra noche la vecina me vino a tocar: dijo que mis gritos se oían muy fuerte y que su niña estaba espantada, que al día siguiente tenía que ir al colegio. Deveras que yo no recordaba hacer semejante escándalo porque últimamente tenía más ojeras que voz. Cuando ya estaba queriendo relajarme, un toquido en la puerta interrumpió mi sueño y me hizo entreabrir los ojos. Pensé en que, si Juan fuera el que tocaba la puerta, correría a abrir y le preguntaría si estaba bien comido, dónde había dormido. Le diría que lo extraño y le serviría un platito de caldo. Continuaron tocando.
ᅳHijo no digas eso ᅳsalté de la camaᅳ, todos los días le pido a la Virgen por ti. Que te traiga a mí.
Se quedaba callado, pero yo estaba segura de haberlo escuchado.
ᅳ¿Por qué me dejaste, Juan? ¿Qué no querías a tu madre?
Seguían tocando la puerta: ᅳDoña Esmeralda, venga, le invito un té pa’que duerma tranquila.
Ese aire maldoso del pueblo entraba por la ventana y era tan fuerte que sacudía los muebles. Además de los golpes en la puerta, empecé a escuchar unos gritos de afuera: algo decían, que olía a quemado o que azotaban muebles. La vela ya había regado su lumbre y los gritos, entonces, sonaron como burlas y risas.
ᅳ¡Se lo llevó el diablo! ¡A mi niño se lo llevó el diablo!
ᅳÁbrame, Doña Esmeralda ᅳescuchaba a lo lejos.
Saqué uno de los cuadros entre el fuego, aunque se me quemaran las manos, aunque todo lo demás se chamuscara.
Con eso de que había estado muchos días metida en la casa, me hacía falta dar una vuelta por la capital. Así me distraje un poco. Cogí un boleto de la noche, donde paisaje era bonito, sin esos aires bochornosos ni el sol quemando el lomo. Hasta se me quería olvidar quienes andaban ahí afuera. Una no se puede confiar, ni cerrar los ojos un rato, aunque sea para descansarlos; capaz que pasaban ahí junto, que subían, así como luego contaba la gente. Pero esa noche fue tranquila, sólo por la mañana y cerca de las casetas se veían algunos carros del ejército; más de los que había visto en mi vida.
Tenía muchos años desde que fui a renovar mi credencial a la capital por última vez, cuando Juan era chico, y era siempre lo mismo: uno iba a las oficinas, hacía filas, se buscaba una torta o una memela con un refresco y regresaba a hacer filas. Ir a poner una denuncia por desaparición, era parecido, como sacar la identificación. Si acaso, el interrogatorio era diferente: en la procuraduría te preguntan cosas como su estatura, su peso, sus señas, sus amistades, sus pasatiempos. Soporté, de la forma en la que pude, la vergüenza de no saber varias de esas cosas. La foto que rescaté no ayudó de mucho, pero era lo que tenía. Les dije que él estaba planeando irse a la capital a estudiar, que por eso había estado viajando mucho: buscaba becas y ofertas en casas para estudiantes. No andaba en malos pasos. Se los tuve que repetir varias veces porque me querían convencer de que seguro había aceptado alguna oferta del cartel y se había ido con ellos. Pero ¿cómo iba a ser? Si hasta el Paisa quería mandar a sus hijos a estudiar fuera del pueblo.
ᅳTambién puede pasar a identificar cuerpos, señora ᅳuna licenciada me dio una tarjeta. La agarré y vi que tenía el número del servicio forense.
Lo hice sólo porque no creí poder con otra cruz. Ninguno de los que cuerpos que vi era de Juan: ni los de las fotos, ni los que conservaban en la morgue, ni en los registros del ADN, ningún hueso, ninguno de los calcinados; unas pobres creaturas que parecían como rescatadas del infierno.
ᅳTenga fe ᅳdecíanᅳ. Verá que pronto va a saber de su hijo.
Allá en las columnas de los portales, los postes, las casas viejas y en una pequeña tabla de anuncios de la presidencia terminaron exhibidos mis volantes. Se busca, desaparecido: en letras grandes y rojas. Había otras fichas, tan decoloradas que no se distinguían ni los rostros, llevaban tanto tiempo exhibidas junto con las pinturas de los héroes de la Independencia que parecía que siempre hubieran estado ahí. Al menos, no era como en la ciudad, donde los callejones y los basureros se desbordaban de papeles viejos que no llegarían a ningún lado.
Doña Cata pasó por la plaza a su hora de costumbre. A su nieta la mandó a comprar al mercadito y luego se detuvo conmigo. Me dijo que me veía menos ojerosa y más animada, que se alegraba por mí.
ᅳLe ayudaron esos días fuera, ¿verdad?
ᅳ¿Usted cree? ᅳle respondí.
Cuando se iba a sentar y se encontró con el morral que llevaba, se puso pálida.
ᅳCristo nos aguarde ᅳgritó.
ᅳ¿Por qué dice eso? ¿Qué le pasa?
ᅳY yo que hoy amanecí más tranquila porque anoche no se oyeron tantos balazos ᅳcaminó hacia atrásᅳPues, ¿que no ve cómo andan las cosas para que salga con esto?
Se fue cómo si trajera un montonal de prisa, santiguándose y repitiendo el nombre del señor tantas veces que le perdí la cuenta, sin poder darle ni un volante. Creí que a su nieta le hubiera interesado… si es que le importaba mi Juan como decía.
Noté que estaba pasando menos gente y que algunos negocios cerraron temprano, incluso la iglesia. El cura salió primero, junto con una señora que iba toda de negro y que no pude distinguir por el velo; luego el acólito cerró la puerta y se fue casi que corriendo. Se me hace que ni vieron mis volantes, o me hubieran dicho lo mismo que Doña Cata.
Ya oscurecía cuando regresaba a la casa. Los perros se iban echando y los pájaros volaban a los árboles, las pocas gentes en la calle se metían a sus casas, cerraban las puertas y los corrales. Faltando todavía un tramo para llegar a la casa, pasé por una calle de muros de piedra apilada; en ellas, una luz hizo reflejar mi sombra. Como venía una camioneta me fui a la orilla. Bien despacio que avanzaba, como si pensaran que así no me iba a dar cuenta. Antes de que la calle se hiciera más estrecha por unos árboles que sobresalían, se me cerraron. Que abre la ventana el Dieguillo y me dice que si no quería un aventón. Ya con la prisa por llegar me subí con ellos, no por otra cosa.
ᅳ¿Cómo andan sus hijos, Paisano? ᅳle dije.
Fue un señor barbudo el que volteó y me dijo: ᅳese anda ocupado, se fue a jalar al norte.
Las piernas me temblaron, yo creo que era el frío que se me metía por la falda.
Noté que hablaba diferente, como más cantadito.
ᅳPero no se preocupe ᅳdijo acomodándose el sombrero negroᅳ, de volada llegamos, Doña.
Así, en la camioneta, no tenían por qué ser más de cinco minutos a la casa, y no me preguntaron ni por donde ir.
ᅳSi quiere aquí me bajo ᅳdijeᅳ, o ahí donde puedan.
ᅳNo hay por qué apurarse ᅳdijo el hombreᅳ. Queremos ayudarle con lo de su hijo.
Habrá sido una hora en la que, asomándome por la ventana, vi puro monte y puro cielo. Íbamos por quien sabe dónde, en lugar de la carretera, este se había metido hacia el desierto. Después de un rato por fin pararon. A través del cristal, vi otras camionetas y un montón de otros sombrerudos, un poquito atrás de ellos se veía lumbre, como cuando prenden los pastizales. Un retorcijón en la panza me dobló.
Pegué un grito, golpeé el asiento y la puerta, no tenía yo nada que aventar, más que mi morral con los volantes. El hombre se bajó y me abrió la puerta. Le patalee en la cara pero parecía que nada que hiciera le dolía, luego me agarró y me jaló pa´afuera. Ahí tirada en el piso advertí su cara horrible, de dientes picudos y que cuando me gritaba que no la hiciera más difícil, me llegaba el aliento a azufre. Los otros diablos se reían de cómo me arrastraba como costal. Les vi sus cuernos de chivo, sus cadenas de oro que tanto alardeaban, igualitos a como los veía en mis pesadillas.
Me aventó por fin a un agujero bien grandote del que salía un apeste horrible. Paré de gritar por las náuseas. No sé qué tan profundo haya sido ese hoyo, ni cuantas personas más había allá abajo, pero entre todos, ahí vi a mi niño, a mi Juanito. Me solté a llorar y lo abracé, pero él no quería dirigirme la palabra.
ᅳMijo, perdóneme, ya lo vine a buscar, ya lo encontré.
Espero que me haya escuchado porque entre lloriqueos a veces no se me entiende bien. Por si las dudas, le grité más fuerte, aunque las moscas se me metieran a la boca.
ᅳDios mío, Juan ᅳchillaba yoᅳ, apiádate de nosotros.
Esos cabrones vaciaron unos tambos de gasolina y luego, el demonio aquel se paró a tirar unos mezquites prendidos. Entre el humo, extendió sus alas.
ᅳAbra bien los ojos señora ᅳdijoᅳ. Ese ni se parece al de la foto.
Oí un cascabeleo. Solté manotazos tratando de salir del hoyo cuando echaron un cuerpo más: el del Paisa, encuerado y con un plomazo en la frente. De lo gordo se hundió luego luego, y con todo su peso me echó para abajo. Yo pensé que también se había ido al norte.