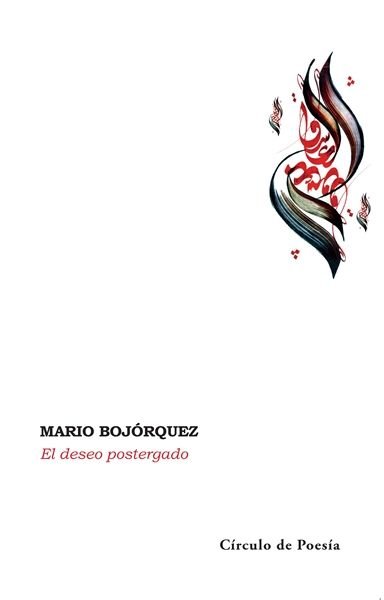Francisco el Guerrillero
A la familia Buendía
Según la célebre novela Cien años de soledad (1967), uno de los hijos del coronel Aureliano Buendía llegó a Nicaragua con el propósito de unificar a los liberales desde Alaska hasta la Patagonia. De sus hazañas sólo han salido a la luz dos líneas completas que Ezequiel Torres, el gran historiador y cronista granadino, le dedica en su clásica obra Confederaciones liberales tardías (Vol. II, 1902).
En 1972, más de medio siglo después de publicarse las líneas que en su momento enterraron la presencia del aventurero Buendía en Granada, otro ilustre granadino, el crítico y bibliógrafo Jorge Eduardo Arellano, encontró en la Biblioteca Nacional de Managua, entre los interminables volúmenes de la Enciclopedia Británica de 1967, un manuscrito que relata las andanzas nicaragüenses del hijo del coronel Aureliano Buendía.
Tras estudiar detenidamente el texto, inserto en el volumen W-Z —dividiendo el artículo titulado «Walker, William. Central American Foreign Exchanges»—, Arellano sugirió, en una nota que los talleres de La Prensa extraviaron, la gran posibilidad de que se tratara de un texto escrito originalmente por Manolo Cuadra, preclaro autor de Contra Sandino en la montaña, poco antes de morir, y reelaborado mucho más tarde por el narrador Lizandro Chávez Alfaro, quien contundentemente refutó la susodicha coautoría y el posible vínculo de Cuadra con las huestes de Sandino.
En varias otras mudanzas de libros y papeles, el texto volvió a extraviarse y reapareció recientemente en una venta pública de libros viejos que hizo el convento San Francisco de Granada, concretamente dentro del libro dedicado a Santo Tomás en la colección Vidas ejemplares (Editorial Paulinas, 1976).
Habiendo adquirido dicho libro en esa venta y siendo ahora el poseedor del manuscrito, me veo en la obligación de ofrecer a los lectores el pequeño texto donde se recogen importantes datos del célebre Buendía, quien en Nicaragua se hizo llamar Francisco, tal como anotó el doctor Torres en sus dos líneas. De ser verídica la información del manuscrito, Cien años de soledad resultaría ser una novela semihistórica, mientras que la historia nicaragüense, tal y como ha sido escrita, deberá leerse de ahora en adelante como un texto colectivo semificticio. Al infortunio o a la bendición de tal posibilidad debemos atenernos.
***
Abigail tenía doce años cuando William Walker asaltó la ciudad de Granada, trece cuando su padre se fue a la guerra, y catorce recién cumplidos cuando conoció a Francisco el Guerrillero, hijo de un afamado caudillo colombiano, que por seguir los pasos del padre había llegado a Nicaragua con el propósito de unificar a las tropas federalistas y poner fin a las guerras entre conservadores y liberales.
Lo conoció en el cuartel donde su padre murió consumido por el cólera. Bastó con una sola mirada para que quedaran entrelazados en secreta complicidad. Sin embargo, nada sólido surgiría de esta relación porque Francisco el Guerrillero, cuyo objetivo era más grande que el mismo amor, no vaciló en regresar al lado de su padre cuando vio su empresa truncada por la repentina invasión de William Walker.
La madrugada en que el filibustero atacó la ciudad, Francisco el Guerrillero se encontraba en una reunión a puertas cerradas con los jefes de la Asamblea Legislativa, discutiendo los pormenores de la nueva constitución federal. Hubiera huido del país en cuanto supo las verdaderas causas del asalto, pero desistió de tal idea al ver la ciudad asediada desde los cuatro puntos cardinales. De tal forma acabó por testimoniar el acantonamiento de las tropas del filibustero sin poder hacer nada, mientras ese forajido de pacotilla, pensó, me desbarata los planes que con tanto celo he forjado.
En los primeros días sostuvo una intensa comunicación epistolar con su padre, explicándole los pormenores de la invasión. A su vez, éste lo ponía al tanto de los sobresaltos bélicos en el sur. Sin embargo, el correo quedó suspendido cuando la guerra embistió la zona meridional y las cartas terminaron en el fondo de las bodegas.
Terco y persistente, Francisco el Guerrillero decidió utilizar un método más sutil para no perder contacto con su padre, quien en su última carta le había prometido sacarlo de Nicaragua a como diera lugar. Optó por la telepatía y, aunque era un don heredado, tampoco le sirvió de mucho. Al final no tuvo más remedio que conformarse y esperar el mejor momento para huir, convencido de que los mensajes telepáticos y las cartas clandestinas habían caído en manos equivocadas.
Así estaban las cosas cuando el padre de Abigail fue llevado al mismo cuartel en donde él se encontraba refugiado. El hombre fue recibido con espléndidos agasajos. En su honor se ofrecieron veintiún cañonazos, se cantaron canciones populares porque todavía el país no tenía himno, y lo abrigaron con la bandera nacional para que sudara la calentura.
Según el reporte oficial, un batallón entero lo condujo en andas desde la zona de combate hasta la ciudad, en una expedición que duró cinco días y cuatro noches, todo bajo la estricta orden del general José Dolores Estrada, máximo jefe de las tropas nacionales, de no dejarlo morir antes de llegar al cuartel.
El padre de Abigail había dirigido varios combates en contra del filibustero, y participó en la batalla de la hacienda San Jacinto, en donde la mala suerte dejó a la guarnición sin municiones, obligándola a defenderse con piedras y palos por varias horas. De manera que dejarlo morir como un pelele era una abierta ofensa a la patria.
Eso pensaron tanto superiores como subalternos. Sabían que hombres como él escaseaban por esas latitudes y en tiempos difíciles como aquellos era cuando más se necesitaban. Por eso, cuando el general Estrada dio la orden de trasladarlo a la ciudad, no hubo soldado que desdeñara la gloria de cargarlo en hombros. Al final, cuarenta soldados y un curandero, armados hasta los dientes y con provisiones para una semana, se dieron a la tarea de replegarse en la ciudad con el moribundo en angarillas, mientras éste iba despotricando disparates y lanzando vituperios contra el pendejo de Walker que nos quiere hacer cortar algodón como a los negros allá en el sur de los Estados Unidos, decía.
Pero los soldados estaban concentrados en esquivar serpientes y eludir emboscadas y no le prestaron atención a las palabras del moribundo. Pensaron que el delirio era algo tan normal en los sufrientes de cólera como la tos en los tuberculosos.
Esas fueron las conjeturas que sacaron el primer día de la expedición, cuando el entusiasmo de escoltar a un prócer de carne y hueso —tan distinto a los héroes acartonados de los libros de historia— pudo más que cualquier desvarío. Pero a medida que pasaron los días y la vegetación se volvió más densa, la soflama del enfermo terminó por desquiciarlos a todos, al punto que la exaltación inicial se convirtió en rencor.
Entonces comenzaron a repudiarlo y a buscar en sus corazones algún resquicio de crueldad que les permitiera sobrellevar la desgracia de tener que aguantar a un orate, decían, a un cagachín. Y no veían la hora de atravesar las montañas para no tener que soportar aquello de que ese gringo nos quiere hacer cortar caña de azúcar como a los africanos allá en Brasil. Y el cuento de nunca acabar del pirata de pacotilla que nos quiere poner grilletes como a los esclavos en Cuba.
Para desgracia de los soldados, quienes en un principio se consolaban con la esperanza de verlo morir a mitad de camino, consumido por el curso inexorable de la enfermedad, las palabras pronunciadas por el enfermo empezaron a surgir más fuertes y saludables, como si cada maldición encerrara también un conjuro contra el cólera.
Por eso la tirria se les subió a las tripas, y en venganza, soliviantaron al curandero para que le administrara algún brebaje que lo enviara al más allá, pero éste les aseguró que ningún truco de matarife podía despachar a nadie que no estuviese dispuesto a morir. También les advirtió que toda conjuración era como echar arena en saco roto, porque los astros se habían combinado para dotarlo de buena salud. Tristes y abatidos, los soldados se dispusieron a soportar las durezas de la expedición junto a los desvaríos del padre de Abigail, y optaron por congelar sus pensamientos, a riesgo de volverse incapaces de anticipar peligros y esquivar escollos.
En esas se encontraban cuando percibieron los tenues murmullos del lago y el canto de los pájaros indicando la cercanía de la ciudad. Se sintieron liberados, expeditos, emancipados del tormento de los delirios, y un soplo de magnanimidad se apoderó de ellos. Miraron al enfermo con ojos de misericordia y comprendieron cuán desvalido estaba y cuánto debió haber sufrido con el vapuleo de la travesía. No pudieron evitar que el corazón les galopara emocionado, y al punto comprendieron el acierto de sus palabras: las casas y las calles de la ciudad estaban reducidas a escombros por los azotes del asalto.
Era cierto. Los rumores llegaban a las zonas de combate adornados por el optimismo. Por eso, la perorata del moribundo les había parecido fruto del delirio. Pero lo que tenían ante sus ojos no era ningún desatino. Por el contrario, cualquier palabra les resultaba insuficiente ante tanto desastre.
No sólo no lo podían creer, sino que les costó trabajo asimilar la noticia de que verdaderamente el filibustero tenía pensado instalar una empresa esclavista de indios y mestizos, ya que una raza inferior, según había dicho, para lo único que sirve es para sembrar yuca, café y cacao, criar vacas y castrar bueyes. Sólo entonces le dieron crédito a las palabras del enfermo, y al llegar al cuartel, no les importó la fatiga ni su miserable condición y le brindaron los honores más altos que se le hayan brindado a ningún héroe de la patria.
Fue así como el padre de Abigail regresó a la ciudad. Llegó un lunes y murió un miércoles, en medio de improperios y denuncias, y no permitió ser trasladado a su casa para no tener que darle a su mujer e hija el espectáculo de las cagantinas. Pero Paula, la fiel esposa dispuesta a disputárselo a la muerte, fue al cuartel con su hija para administrarle brebajes de su invención.
Abigail parecía un gato perdido en medio de tanto desbarajuste, sin que la gracia de su carácter pudiera contrarrestar el espectáculo de la muerte. Aunque era huidiza, el padre jamás la había tratado con rudeza y hasta le cantaba las canciones de cuna que su madre jamás le había cantado. De él heredó una obcecación que se confundía con lucidez a fuerza de repetirse cuando la joven fijaba su camino y echaba a andar.
Mientras tanto, Francisco el Guerrillero deambulaba por el cuartel, ensimismado en la tarea de los mensajes telepáticos y las cartas clandestinas. Se perdía como espectro en los desvanes, y de no haber sido porque su nombre aún resonaba con eco de caudillo, quizás lo hubiesen confundido con los espíritus que pululaban en el viejo edificio.
Lo único que logró despabilarle del letargo fue el barullo de los veintiún cañonazos en honor al excelso que había derribado a muchos filibusteros con peñascos. Nuestro David, nuestro Sansón, lo llamaron los guardias emocionados. Francisco el Guerrillero no resistió la tentación de ver con sus ojos a tan importante figura y corrió al centro del patio en donde lo tenían expuesto como un fenómeno, mientras le cantaban canciones populares a falta de himno y le vitoreaban hasta desgañitarse aquello de que viva el altísimo vencedor de la tiranía.
Entonces lo vio y, junto a él, a Abigail. Ella también lo vio, alto, robusto, con un aura de orgullo coronando su cabeza y un aire de pesadumbre que, como la peste, producía en quien lo contemplaba una constante y desordenada perturbación. Abigail no pudo escapar de tal influjo, débil como se sentía al escuchar los estertores de quien le había dicho las más dulces palabras al oído y reparado sus muñecas de trapo con maestría.
Horas después de morir su padre abatido por el cólera, Abigail se entregó a su pasión con el mismo empeño que aquél había puesto en destruir al filibustero. Dejó que Francisco el Guerrillero la guiara, sumergiéndola en vericuetos impensables. No hubo manos sudadas ni esquelas románticas. Poco les importaban los protocolos del amor. Tan directo fue su entendimiento que ella llegó a pensar que Francisco el Guerrillero había estado allí junto a ella, susurrándole palabras cuya amorosa torpeza la hacía soñar con canciones infantiles. Por su parte él, casi olvidado de quién era y cuál había sido en otro tiempo su misión, empezó a languidecer en ese caleidoscopio de sentimientos en donde la realidad se presenta como una línea confusa perdida en el horizonte.
El mundo se les había puesto al revés. Todas las noches se amaban entre orines de ratas y porquería de palomas en los desvanes del cuartel, amordazando gemidos para no sacudirle el sueño a medio batallón. Se amaron, se consolaron, y no supieron en qué momento la vida se les trastocó, hasta convertirlos en seres noctámbulos incapaces de sobrevivir la soledad del día.
Paula, desanimada y postrada en su viudez, ni siquiera se percató de las alteraciones en el comportamiento de su hija y atribuyó sus cambios a los trastornos de la adolescencia. «Hay que darle tártago para que se le acomode el organismo», pensó. Más diestra y avispada que su madre, Abigail llegó a emplear métodos de yerbatero para evitar percances en los encuentros con su amante.
También les daba infusiones de amapola a los perros para que no ladraran al brincar ella la tapia. Taponeó las rendijas con barro para atenuar el escándalo de sus escapadas. Tomaba café amargo y se untaba saliva detrás de las orejas para no bostezar. Consiguió tan buenos resultados que Paula no se enteró del desliz de Abigail hasta mucho tiempo después, cuando el infalible método de la soga negra amarrada al cuello le indicó que su hija estaba embarazada.
Una mañana la brújula de un buque mercante proveniente de Alemania perdió el rumbo y la embarcación apareció como una enorme ciudad flotante en las costas del Gran Lago. Al principio todos creyeron que se trataba de un barco pirata. El mismo Walker preparó a sus hombres y los apertrechó hasta los dientes, convencido de que cualquier signo sospechoso debía ser eliminado sin trámites de averiguación.
Sin embargo, la inmensa nave resultó tan inofensiva como un pequeño pájaro y, en vez de piratas o salteadores, sólo albergaba sacos de especias y barriles con vino, que los soldados de Walker abrieron a navajazos para cerciorarse de que no se trataba de ningún contrabando de pólvora. Como signo de rectitud, el capitán le obsequió a la tropa quince barriles del mejor vino, queso y otros condimentos, y puso en mano de uno de ellos una carta para Walker en donde se disculpaba por el contratiempo de su repentina aparición.
Esa misma noche, en honor al barco alemán, el filibustero armó una francachela a la orilla del muelle, amenizada por música de vientos y unas cuantas prostitutas que se apostaron en el lugar para ofrecer sus servicios. Mataron vacas, venados y cerdos y bebieron vino hasta el empacho, formando así la comilona más grande que se haya visto jamás en la ciudad.
Para Francisco el Guerrillero la aparición del buque alemán no fue un acontecimiento fortuito que debía pasar por alto, sino una clara respuesta a las cartas clandestinas y a los mensajes telepáticos postergados por la guerra. A la mañana siguiente, después de haber hecho el amor en el lecho de plumas de paloma, agarró sus bártulos sin pensárselo dos veces y se coló en el buque, cuyo itinerario incluía una escala en Colombia. El movimiento liberal debía seguir vivo, se decía Francisco, mientras contemplaba desde la popa del buque la ciudad de Granada, casi irreconocible por la guerra.
Abigail, postrada en el olvido y maldiciendo por el resto de sus días el amor pero nunca la causa liberal, dio a luz a una niña, hermosa y robusta, de cuyo vientre nació la madre de quien más tarde, para bien o para mal, sería conocido como el general de hombres libres, Augusto C. Sandino.