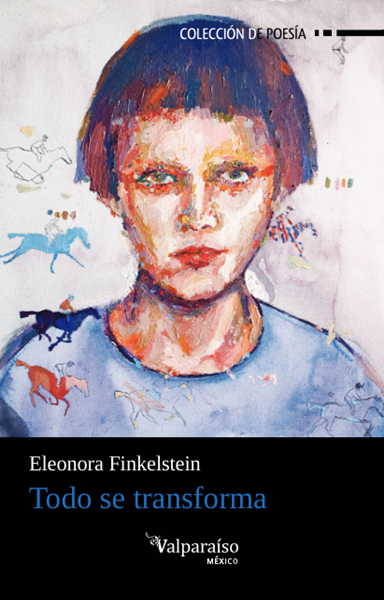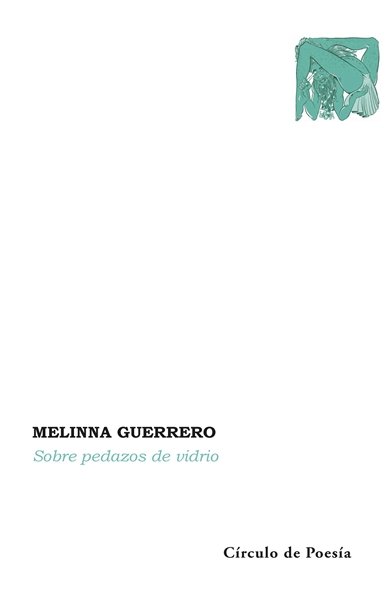La poeta y ensayista mexicana Jeannette L. Clariond nos comparte, corregido y aumentado, su excelente prólogo a La escuela de Wallace Stevens (Vaso Roto, 2011) del crítico norteamericano Harold Bloom. En este volumen, “Bloom se acerca a una época fundamental de la poesía de nuestro tiempo”. Poesía, cábala y tradición literaria guían esta reflexión, necesaria para pensar la poesía de nuestro tiempo.
La ruptura del Canon
La imaginación no es un estado sino un mero acto de existir.
WILLIAM BLAKE
La compilación aquí presentada nace de una línea de Charles Wright: «How soon we come to road’s end» («Cuán pronto llegamos al fin del camino») que abre Zodiaco negro, libro publicado por la editorial Pre-textos. El verso me marcó y me arrimó a una voz templada, sensible, universal. La traducción de la obra la trabajé junto al autor en su casa de Charlottesville, Virginia, al pie de la Cordillera Azul durante días que me permitieron entender lo que para el poeta es la contemplación: mirar desde un templo las cosas. El poemario se publicaría dos años más tarde, en 2002, fecha en que se otorgara el Premio Internacional Catalunya a Harold Bloom, por lo que, antes de pasar el libro a imprenta, me comuniqué con él para preguntarle si le era posible prologar el libro. Me respondió que, debido a su enorme carga de trabajo, sólo podría entregarme dos párrafos, los que resultaron sustanciosos y sustanciales para leer al Wright taciturno, retraído, melancólico. Fue entonces que Bloom me invitó a participar en los seminarios que imparte en la Universidad de Yale, cortesía que acepté después de una pausada reflexión, animada por la idea de profundizar en las voces que había leído y estudiado durante mis años de residencia en el extranjero, pero ahora más consciente de lo que significa el respeto a la traducción, motivada además por la necesidad de palpar y sentir otra lengua, la que ingenuamente creía conocer. En septiembre de ese año inicié los cursos llena de ilusión y presa de un extraño temor ante su propuesta de trabajar en la traducción de una serie de poetas estadounidenses que sería publicada al cabo de dos años.
No sabemos nada, me dije esa tarde al salir del seminario mientras los árboles del otoño dejaban caer sus últimas hojas sobre el césped. Una sensación de desnudez se apoderaba de mí mientras caminaba hacia el Hotel Omni, donde me encerraría a leer «Las auroras de otoño» de Wallace Stevens para discutirlo la mañana siguiente. No se trataba de ver qué opinaba Bloom sobre los poetas, sino de pensar poéticamente el mundo para entrar de otro modo en la palabra, re-significarla, conferirle actualidad.
Una línea de poesía es una línea de sangre, también un linaje, una escuela, una tradición. Se asume «tradición» como el conjunto de patrones culturales que una generación hereda de las anteriores. La tradición poética, sin embargo, no cabe en un país, tampoco en un grupo de países. Existe un solo libro: suma de voces donde cada una confirma y a su vez desdice lo dicho: reinventa, transita, desanda. En el seminario de Bloom la visión era libre, spinozeana en el sentido de ejercer libertad de opinar, con tan sólo la piel para dar testimonio de la forma en que cada voz nos afectaba al leerla. El mundo se piensa por el arte, estar en una tradición significa no seguirla, romper con el canon, plantear nuevas formas de mirar, entender y fundar una nueva realidad. La palabra es fruto de lo vivido, y sólo lo vivido se puede imaginar.
Los poetas de una tradición en un principio carecen de ella, por lo tanto la inventan. La escuela de Wallace Stevens se nutre de Longino, en el sentido sublime, y de Ralph Waldo Emerson en su mirada a la naturaleza. Sus seguidores son lectores fuertes, ávidos, reflexivos, solitarios; han leído a los griegos, por ende pueden proseguir los postulados del Romanticismo, así como los del simbolismo, el naturalismo, el surrealismo y, por lo general, se han nutrido de otras lenguas. La escuela de Stevens busca expresar emociones fuertes, sostiene una lucha entre lo que debe callar y lo que debe ser denunciado, no en tono de protesta sino usando la ironía como tropo y la indignación como dolor. Sus participantes entran en la altura de la voz de sus predecesores para destruirla, luego de haberla asumido.
Ningún poeta se apropia de su universo personal, su afán es compartir su mirada. Su interés nunca es curiosidad sino saber, un saber que trasciende toda ciencia. Heidegger rechazaba todo vaniloquio que no tuviera como fin primero el cuidado, la mirada que en esta escuela es voz, paisaje interior conformando el habla. Aunque difícil de descifrar, Hart Crane representa uno de los postulados poéticos más agraciados de esta antología, su lirismo alcanza proporciones insospechadas cuando alude a las catedrales de México, a Platón y la utopía que de alguna manera es cada una de las voces de esta pléyade. Y es que el cielo es el paisaje que todos estos poetas saben leer. Como los antiguos, se dejan guiar por las constelaciones, la luna, el alba, el arcoíris, la noche, las estrellas. Irrumpen en la tradición cabalística que se afinca en España desde antes del siglo xiii, y de manera profunda durante todo el Siglo de Oro español manifestándose claramente en san Juan de la Cruz y santa Teresa de Ávila –con toda la imantación de la Cábala–, cuyas secuelas permean la poesía de los siglos xvi, xvii y xviii, hasta el Romanticismo, sobre todo el alemán. No olvidemos que poetas y pensadores del xix están traduciendo a Boscán, Garcilaso, Góngora.
Según Gerschom Scholem en su Desarrollo histórico e ideas básicas de la cábala: «…el entremezclamiento de la cábala de Girona y la cábala de los gnósticos de Castilla, se convirtió en la mente de Moisés de León (1250-1305) en un encuentro creativo que determinó el carácter fundamental del Zohar». Debemos al cabalista español la edición del Sefer ha-Zonar (Zohar o Libro del Esplendor), revelado en el siglo ii a Rabí Shimón Bar Jochai, santo sabio del período de la Mishná, discípulo de Rabí Akiba ben Yosef (40-135), el cual junto con el Séfer Yetzirah (El libro de la Creación), es el pilar doctrinal de la cábala y una de las doctrinas más importantes de su literatura. En la poesía estadounidense encontramos su más fiel y genuina seguidora.
El presente volumen no es una antología, como lo dice su título, sino la escuela de los herederos de Wallace Stevens, creador que camina con la vela en llamas, y cuyo pensamiento se asienta en aquello que Coleridge bien pudo colegir: el poeta de talento crea grandes obras siguiendo los pasos de sus maestros; el de genio, inventa la realidad en el poema. Inspirado en Emerson, Stevens pone su mirada en Lucrecio, Horacio y Plotino, va a la luz y viene de la luz. Busca otras fuentes, más actuales y renovadoras, incluso establece relaciones epistolares con José Rodríguez Feo enriqueciendo con ello las propuestas del grupo «Orígenes». Si limitásemos la escuela de Wallace Stevens a lo que suele entenderse como poesía estadunidense, subestimaríamos el talento imaginativo de cada uno de los poetas aquí recogidos. Los lectores en lengua castellana solemos confinar la poesía norteamericana a la idea errónea de un mundo simple, superficial, egocéntrico, propio de los habitantes de un imperio. Es precisamente por vivir en un imperio que estos poetas se alzan con toda la fuerza del dolor y con la indignación que todo dolor procura.
Para pertenecer a una tradición hay que tener voz propia. Stevens concibe la realidad como una palma en el límite de la mente. Lo testifica en su poema «Of Mere Being». Un ave, color bronce, bizantina, desde la rama desnuda alza el vuelo al tiempo que eleva su canto. La palma está a punto de esfumarse luego de pensarse a sí misma por última vez: se trata de la creación de un ser que reclama Ser por el mero acto de imaginar.
The palm at the end of the mind.
Beyond the last thought, rises
In the bronze decor,
A gold-feathered bird
Sings in the palm, without human meaning,
Without human feeling, a foreign song.
You know then that it is not the reason
That makes us happy or unhappy.
The bird sings. Its feathers shine.
The palm stands on the edge of space.
The wind moves slowly in the branches.
The bird’s fire-fangled feathers dangle down.
Hay poemas que se mantienen puros sin traducir. Intactos nos hablan desde la desnuda música de su raíz. Como un eco del árbol limonero en «Una noche más en New Haven» el poeta nos entrega el paraíso tal y como hicieran Milton, Blake, Dante, Lezama. La cábala, el misticismo judío, la escuela alemana, el atomismo, todo convive y habita en el corazón de esta escuela centrada en la meditación, flujo de brillo entre la criatura y el Creador. Stevens ve en la voz del poeta la chispa divina del maestro Eckhart, quien bañado del pensamiento de San Agustín y de Avicena, imagina las emanaciones divinas desprendiéndose de una Emanación Superior.
En lo personal no hubiese podido acercarme a esta poesía sin el conocimiento de lo que sucedía en la España de los siglos xii y xiii, fundamento de la gran literatura del Siglo de Oro en poesía, teatro, filosofía y teología. Aunque el misticismo judío fue desplazado a Portugal, Provenza e Italia (allí se imprimían los libros en hebreo), enriquece la visión para un conocimiento actual de la poesía, no sólo la escrita en lengua castellana, sino la que ha recibido los hilos de oro que impregnan el zoroastrismo, cristianismo, judaísmo, islamismo y sufismo. ¿Qué sería de la poesía sin los espejos de aguas quietas de Córdoba? No hay mucha distancia entre lo Sublime de Longino, el poder nietzschiano, el orientalismo y el recogimiento.
Los poetas aquí reunidos integran misticismo, naturaleza y reflexión. Se han nutrido además de los griegos y latinos aunque a veces se tenga la sensación de que han abandonado su religión para sublimarla y hacer de ella gnosis, un saber más que conocimiento, sabiduría más que verdad. Ya en sus Adagios Stevens expresa su indiferencia con respecto a ésta: «A la larga, la verdad no importa», y en otro aforismo agrega: «El fallo del surrealismo es que inventa sin descubrir». Por ello es importante que toda visión descubra. En su mayoría, estos poetas son traductores o ávidos lectores en otras lenguas, como sucede con William Merwin, Charles Wright, Mark Strand, Anne Carson y Jay Wright. Por su voz se percibe que iniciaron su vida poética montados en el carro de Ezequiel.
Igual han bebido de la copa de Paz, Vallejo, Rilke, Safo que de la de Wan Wei, Lao Tze, la Biblia. No son discípulos de Shakespeare, sino sus hijos predilectos, sea su padre Romeo, Macbeth, Enrique vi o Falstaff. Se han alimentado de la leche de Lilit, Eva, o Shamhat, que es para ellos «sombra y memoria», según apunta James Merrill en uno de sus más bellos poemas, «Perdido en la traducción». Su tinta está comprometida con el arte en todas sus manifestaciones y su pensar es el de una época donde el eje rector de su voz no nace del poder ni de la visión de un gobernante, sino del alma misma del poeta cuya realidad cobra existencia por el hecho de ser imaginada. El mundo, creen, sería verdaderamente mundo si hubiese un modo de libertad para modelarlo cada día, como pretende John Ashbery, en el poema.
Hart Crane inventó un lenguaje al tiempo que se inventaba la maquinaria del puente de Brooklyn. El puente es el paso a otro universo, es la forma en que quedamos suspendidos sobre el agua, sea la inicial, sea la que transcurre incesante bajo nuestros pies. El agua no es la metáfora, sino la imagen de la metáfora en el agua. Elizabeth Bishop, visionaria, intimista y expansiva llegó a las costas de Brasil por una semana y permaneció en ese país durante dieciséis años: es gracias a su estadía que comparte con los poetas de su época la noción de poesía brasileña de cuyas voces se nutre, traduce y difunde en Norteamérica, introduciendo con ello otro paisaje, otro ritmo, otro sabor. En ella «todo es plata», clara evocación del primer Isaías, diferenciando metal y escoria, postura crítica que adoptará su línea descendiente.
May Swenson creó una serie de dioses al modo de los Zoas de Blake, aspectos del alma humana que en la vastedad de la naturaleza encuentran un pequeño dios. Si Swenson es sensible y abierta, Amy Clampitt nos abre su silencio. Cada voz lleva su dolor, su paisaje, su elipsis. Hay en ambas autoras una alienación del mundo y a la vez una complicidad con la palabra, trenzada en otros poetas y creando una malla de contención tan alta que resulta difícil, tanto asirnos a ella como el intentar derribarla. Hart Crane dijo que la verdad no es lo real, que la maquinaria de la vida es un puente: «Daos prisa que la verdad nunca es sincera: muerte, sueño y deseo / envuelven en el agua la flor». Hart Crane viaja a México, donde muere; James Merrill visita cada año Atenas buscando recobrar a Valéry a quien lee a través de Rilke y en Le cimetière marin:
La mer, la mer, toujours recommencée
O récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux!
En ese recomenzar me pregunto si estos poetas nos devuelven su mirada para enseñarnos nuevas formas de ver. Merrill piensa que todo es traducción, que nada se pierde, y que una pieza del rompecabezas nunca encaja, esa parte que guardamos, como el niño en el bolsillo del pantalón, con el anhelo de encontrar lo que queda aún por traducir. Nos dice también que la vida es un vaso roto, y que no supimos hacer buen uso de la luz que nos fue entregada, por lo que «yace en añicos contra el suelo», donde yacen igualmente todas las soledades del amor, todas las soledades del dolor, y viven en nosotros, rotas, como lápidas en nuestras vidas.
Jay Wright se vale de diversas mitologías y de su hondo conocimiento de filosofías y religiones de África fundiéndolas con el misticismo alemán. Mark Strand hace eco de su espejo, Ammons de su resplandor, mientras que Hollander recupera al profeta Daniel en el sueño de Nabucodonosor. A William Merwin se le respeta su síntesis, a Anne Carson su ironía, a Henri Cole su honda sinceridad humana.
Otro eco se escucha en los documentos de Nag Hammadi donde aparece un fragmento de La República de Platón, retomado por Plotino en Enéadas (i.i. 7). Anne Carson forma parte de esta tradición de la Cábala Luriánica del siglo xvi y de la cábala de Isaac el Ciego. A Isaac ben Solomon Luria (1534-1572) debemos la respuesta a la experiencia sufrida por los judíos expulsados de la península Ibérica en 1492, que algunos poetas aquí comparten. Se tiene la sensación de un diálogo con Avicena, una disertación en torno a las esferas celestes, las almas, la mente. Esta luz de la imaginación resurgirá más tarde en autores como Angelus Silesius, Hölderlin y Rilke y sus seguidores: A. R. Ammons, James Merrill y Jay Wright.
Harold Bloom no es sólo el Canon occidental, aunque sea esta su obra más conocida, tampoco es el trasgresor de Jesús o Yahvé. Bloom es una mentalidad lúcida que hace una lectura de cada texto desde su raíz. No es sólo su bagaje lo que asombra, sino su candor, su calidad y su corazón puesto en lo que él llama «the oldest and the best in us». Nos guía en el tránsito del silencio. ¿Qué más pedirle a un crítico y qué otra cosa esperar de la poesía? Durante más de sesenta años no sólo ha enseñado a leer a sus estudiantes; también habla e incita a la sociedad norteamericana a ser lectora de sí misma. Son muchos a quienes ha dado las herramientas para pensar su mundo.
Paul Valéry habla de un «malentendu créatif»: al tener ante nosotros un poema, no leemos realmente “ese poema” ni otro del mismo libro, sino otros autores y otros poemas. Toda lectura libre es una lectura creativa. Igualmente, en el Soneto 87 de Shakespeare, el vocablo “misprison”, contiene tal libertad de crear y crearnos a partir de un texto poético. El “misread” de Harold Bloom alude a ambos conceptos entregándonos una libertad creadora que sólo se alcanza en la alta poesía.
Bloom escribió los quince textos introductorios de los poetas aquí congregados. He incluido dos voces más: William Wadsworth y Li-Young Lee, poseedores de una interioridad propia en lo que a mirada, dignidad y solidez concierne. Son diecisiete estaciones, diecisiete poéticas, diecisiete visiones ahora del lector, la otra mirada necesaria.