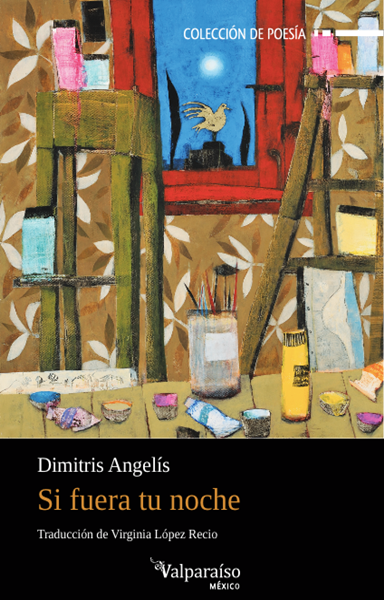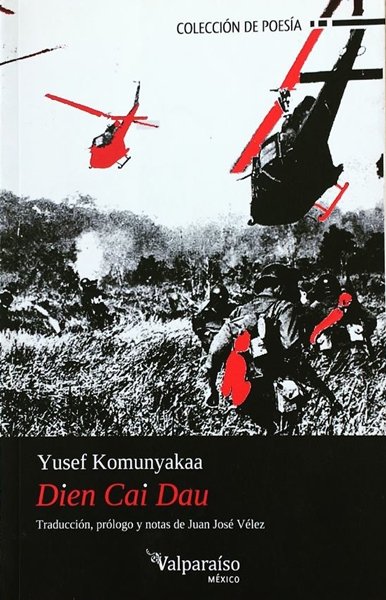Proponemos la lectura de un texto sobre poética de Eavan Boland (Dublín, 1941). Un texto que reflexiona en torno al canon y a la tradición, al procedimiento vanguardista o del alto modernismo y la poesía como apropiación popular. En el siguiente texto describe el camino antipopular que tomó la poesía durante el modernismo, un camino que casi olvida al lector y condenó a la poesía a los márgenes de la relevancia diaria. Nacida en Dublín en 1944, Eavan Boland creció en Londres y New York. Ahora divide su tiempo entre Dublín y Standford, donde es profesora de inglés y Directora del Programa de Escritura Creativa. Su más reciente libro es The Lost Land. Es coeditora, con Mark Strand, de The Making of a Poem: A Norton Anthology of Poetic Forms, y su trabajo ha mostrado frecuentemente una fascinación por el papel del poeta en la creación poética. También ha escrito poderosamente sobre aspectos de la feminidad, la historia Irlandesa y la domesticidad, sus Collected Poems fueron publicados en 1995. Este texto apareció en el volumen Strong Words. Modern Poetry on Modern Poets, editado por W. N. Herbert y Mattew Hollis, publicado en Inglaterra por Bloodaxe. La traducción es de Raúl Lazcano.
El camino incorrecto
Cuenta la historia que, en los primeros años del siglo XIX, Lord Byron y Tom Moore estaban sentados a las orillas del Támesis. Un bote repleto de turistas pasó, con todos cantando una melodía de Moore. Cuando se marchó, Byron miró a Moore. ‘Oh, Tom’, dijo, ‘Eso es fama’.
Por corto que sea el relato y por apócrifo que pueda ser, funciona bien como ficción o realidad. Señala el afectuoso e irónico respeto de un poeta canónico por un compositor. Sugiere la dependencia de uno sobre otro, el apoyo de uno y otro. Nos recuerda que el lenguaje del Romanticismo poético honra la poderosa lengua vernácula de la alegría y la memoria popular, lo suficiente para sugerir que ni estaban separados ni eran separables.
Escribo esto para proponer que la poesía del siglo XX tomó un giro incorrecto: la prueba viviente de esto es que el lenguaje poético y la lengua vernácula no solo se han separado, sino que de hecho, con retrospectiva y entendimiento, están deliberadamente separados. Las consecuencias de ello han sido de largo alcance, dañinas y sorprendentemente incuestionables. Como poetas, hemos sido demasiado lentos para hacer lo que otros en música, arte y ficción han hecho, es decir, mirar a los dioses de nuestra tierra bajo la fría luz del día y meditar sus poderes e intenciones. Pero ¿qué dioses? ¿Qué tierras nuestras? Siguiendo la línea de este argumento, lo quitaré un momento de lo general y lo volcaré a lo personal y particular.
Comencé a escribir y publicar en la década posterior al medio siglo. Fue un tiempo incuestionablemente tranquilo y magnífico. Para empezar, Dublín era pequeña, con los beneficios del momento pre-urbano. Las cafeterías tenían té fuerte, bollos marrones e impasibles fuegos. Los pubs se llenaban de charlas salvajes. Las luces abrasaban todo. Los alegatos llegaban a la madrugada. Así eran los verdes años 60 y la poesía ─ como pasión, como búsqueda ─ parecía estar al centro de esta pequeña ciudad, escudada por sus historias e infortunios de un mundo mayor.
Pero era engañoso. El ethos del siglo XX, con sus viajes, con su intercambio libre de imágenes y culturas, se aseguró de que ningún mundo poético volviera a separarse del así llamado canon. En las universidades, sigilosamente, una nueva serie de piezas se ponían en su lugar. Casi sin notarlo o entenderlo, una nueva forma de configurar tanto el poema como la idea del poeta, ahora le llamamos Alto modernismo, se había convertido en la cultura dominante de la poesía. Yeats, Eliot, Pound, Stevens no solo se mostraron como ejemplos. Fueron simplificados, deformados, reducidos a la torpeza aquellos espíritus luminosos, uniformados a un nuevo código hierático que se ajustaba sospechosamente a las ambiciones de una academia de posguerra. Se convirtió, como por mandato, en su destino manifiesto.
Cuando miro atrás, veo ese momento, ese tiempo desmesurado de medio siglo, tan profundamente autoritario. Interpretaciones e ideas fueron transmitidas como mandamientos. Los poetas jóvenes podían escuchar pero no preguntar. Estarían preparados para contemplar la grandeza del pasado, pero no sus defectos. Preparados para asumir que inevitablemente todo había conducido al Alto modernismo y que ese Alto modernismo ordenaría inevitablemente su propia sucesión.
Me tomó años desaprender esas primeras impresiones. Pero lo hice. Caí, casi sin saber, en la vida de mujer. Me casé. Me mudé a los suburbios. Gradualmente miré todo diferente. La creación del pasado poético, en que alguna vez pensé todo poeta joven debía formar parte, me daba cuenta, era una acto de poder y exclusión sobre el que necesitaba reflexionar. No era solo que el canon fuera obstinado, hombres al fin. También fue que sus propias invenciones me parecían, cada vez más, destructivas con ese maravilloso espíritu en el que Byron se había convertido, gentil y fácilmente, en Tom Moore. No era simplemente que los lectores se estuvieran desencantando de la poesía. Era que a esos lectores, con sus vidas y sus haceres ordinarios que veía desde mi casa y promulgaba después ahí misma, les dejaba de importar la poesía. La poesía aprendía un nuevo e infinitamente exclusivo discurso. Y por tanto, completamente tóxico. Pero ¿qué pasó? Si mis respuestas parecen abrasivas, la verdad es que aún, como poetas, recién comenzamos a buscarlas.
El Modernismo tuvo dos grandes movimientos. Vivimos, como poetas y lectores, por unos 80 años, en la luz del primero y la sombra del segundo. El primero no puede ser impugnado. Fue un rehacer el poema de modo que pudiera conversar con el mundo del que provenía; y por lo tanto con el pasado. Es el lenguaje y la forma y, finalmente, el espíritu evasivo que se adecuaba a las experiencias tras todo eso. Este movimiento involucraba a poetas como Pound, Eliot y Yeats ─ y después otros ─ en una épica lucha de voluntad, conciencia y coraje para poder deshacer los falsos vínculos entre el poema y el decoro que comenzaba a ahogarlo.
El segundo movimiento fue, sin embargo, catastrófico. Esta vez no fue el rehacer al poema, sino a lector del poema. Esto fue esencial para ver la radicalización de la historia y la forma poética. Esto, cuando las declaraciones y argumentos de los defensores del modernismo comenzaron a aclararse, significaba alejar al lector de las populares y viejas expectativas del poema, así como de la audiencia histórica popular. Los lectores debían entonces olvidar el vasto lugar lleno de sol donde trovadores cantaban y baladistas asían el día. Significaba olvidar los recintos donde los poemas eran recitados, las coplas recordadas, y las cuartetas arrojadas todas a un grupo de gentes quienes las devoraban. Significaba, sobre todo, obligar al lector, si existían seguidores reales de la nueva poesía, a sacrificar un común y antiguo contrato entre poeta y audiencia por una más nueva y estrecha interpretación del poema y lector.
Al intentar rehacer, reenseñar y reentrenar al lector de poesía lejos del viejo goce de la memoria, el sentimiento y la canción, el segundo movimiento modernista hirió profundo la raíz y la savia del arte. Dice Frost sobre el poema: ‘comienza en deleite y acaba en saber’. Esto fue puesto en riesgo de una forma enteramente nueva. Y esto Frost, ‘sin lágrimas en el escritor, sin lágrimas en el lector’, se volvía muy cierto. Como un crítico americano dijo, ‘Hay algo de verdad en el argumento… el Alto modernismo no era solo impopular, como cualquier arte nuevo lo es por un tiempo, es antipopular.’
Yo soy una de los poetas que cree que todas esas pérdidas son incalculables. Una centenaria y brillante unión entre el poeta y el lector ha sido ultrajada. Una antigua verdad fue dañada. La poesía que siguió a mujeres y hombres por la vida, susurrando a su oído desde su primer amor hasta su último suspiro, que estaba al centro de la autodefinida sociedad, está ahora a la defensiva y al margen. Cualquier comparación entre la poesía actual y la de hace cien años muestra una asombrosa pérdida de propósito y centralidad. Aunque aún está un poco lejos la crítica poética contemporánea de llamar a ese error por su nombre.
El único consuelo que quedaría de todo esto es dejar en claro la diferencia crucial entre el canon y la tradición. El canon, siempre valioso e iluminador en lo que cabe, es casi inútil en la retórica y restrictivo si se usa para excluir. La tradición, en cambio, provee de un contraargumento: se encuentra en las líneas, fragmentos, cadencias, en los pedazos de lenguaje que los lectores toman de sus lecturas privadas. Es eso que almacenan en su memoria solitaria y entregan, pulido y lustrado, a otros. Se encuentra en lugares ajenos. En el metro. En la oficina. En una pequeña charla. O en un bote repleto de cantos, navegando por un río veraniego.