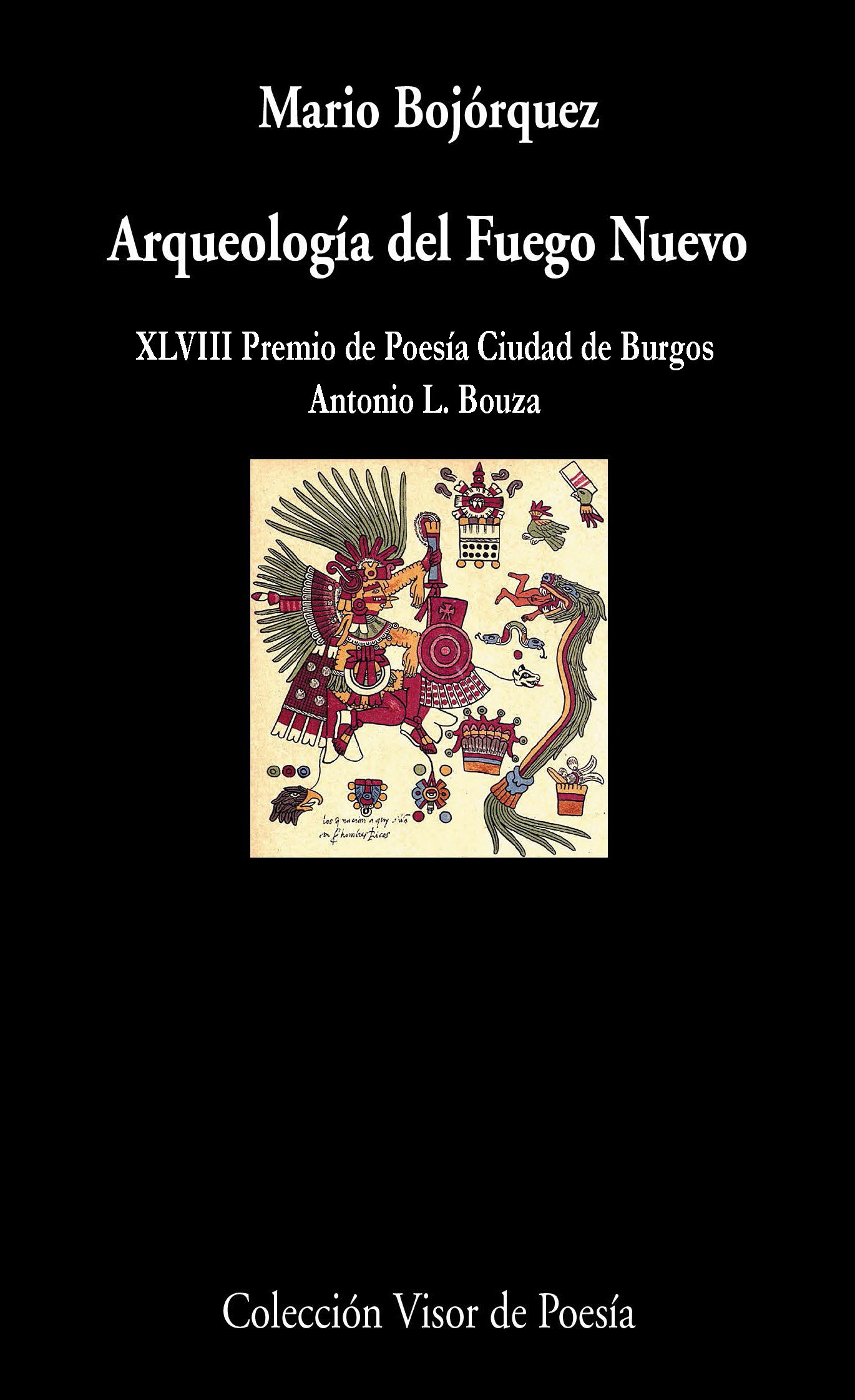Presentamos una selección de poemas de Juan Martínez-Miguel (Ciudad de México, 1994) Profesor. Estudios —inconclusos— de Lengua y Literaturas Hispánicas. Ha publicado las plaquettes: Atlas de la imposibilidad (México, UNAM/CCH Naucalpan, 2015), Consciencia de las llagas (México, UNAM/CCH Naucalpan, 2016), Cuaderno del historiador advenedizo (Tula, Tlahtolli, 2018) y Pónticas (edición virtual). Ha colaborado en distintas revistas de México, Estados Unidos, España y Puerto Rico.
RETRATO DE JUAN MIGUEL RAMÍREZ
i
Un retrato escapó de la debacle
y me revela, en rebelión de líneas,
de mentiras preservadas en papel,
cuajado de tinta y de tiempo,
un rostro que es y no es el mío,
al que me sé perteneciente
al tiempo que me pertenece.
Hay un rostro velado y francote,
mirándome desde el óvalo del retrato,
con soledad en los ojos
e ironía en los dientes,
presto a soltar la carcajada
o la mofa cruel e hiriente,
palabras hechas cuchillo.
ii
El rostro, que es y no es el mío,
alternativamente cambia de escenario:
va de la sierra tosca,
tallada por un dios ebrio
a quien alguien regaló un cincel,
a las calles donde los minutos se arrastran
a la par de la niebla que baja del volcán
con un abatimiento interior
que ha contagiado al rostro,
con los ojos fijos en lo que sea:
quizás en el azar mismo.
iii
La mirada se pierde
en los caminos andados
cuesta arriba,
cuesta abajo,
a la sombra del padre,
con la carne por único cobijo.
La mirada se pierde
en los ferrocarriles que azotan,
dos veces por día,
las ventanas, con su estruendo
de bestia domesticada,
pero no por ello vencida.
La mirada se pierde
en otra mirada perdida,
la de una mujer que comparte
(todavía, en ese pedazo
del año de mil novecientos
cuarenta y pocos) con él
la inquietud de no caer en el letargo,
ni de dejar que la mente se desboque:
extraño equilibrio,
grotesco balancearse en cuerda floja,
a la mitad de la travesía
entre la locura y la muerte.
iv
Hay culminaciones de amores
que parecen proezas, y reúnen
en torno de sí –miel y moscas–
a pálidos cantores de falsías,
de idilios inventados, moralinas
en que todo es éter.
Tan éter
van resultando, que intoxican:
uno queda, a más de inconsciente,
imposibilitado para ver el mundo
más allá de la máscara
enfermiza y enfermante.
Este idilio es un trozo de vida,
una porción tomada del natural,
que no ha pasado por la criba torpe
de quien se pinta o ahúma los lentes
para pretender que todo es blanco,
para creer que todo puede ser negro.
Este idilio, de él y ella en un retrato,
en un círculo de tarjeta postal,
miniatura de un día cualquiera
en la villa que se mece con el vapor
de trenes y fábricas,
de los hornos carboneros en el cerro,
existe, y es palpable,
y existo, y soy prueba
de su realidad atemporal.
v
Como los hombres no lloraban,
sus lágrimas de ira, de rabia,
nos vinieron en herencia,
y nos las repartieron por igual,
lo mismo que ese rostro,
dos, cuatro, ocho veces repetido,
siempre lozano, siempre fresco,
tenso por la sonrisa,
coronado de cabellos espesos,
que se nos repite
de generación en generación,
de nacimiento en nacimiento,
como para no olvidarlo.
vi
Se llamó Juan,
y como otro Juan,
murió por la testa,
una tarde transparente
en que el tren silbaba,
en que los carboneros venían,
atado a la frente renegrida
el costal,
el sudor,
el polvo.
Se llamó Juan,
y murió a la vera del radio,
sacerdote del siglo en que nació,
pontífice del siglo en que murió,
oyendo la extremaunción
cadenciosa y azucarada
del mambo de Pérez Prado.
vii
Su tumba está perdida,
entre las tumbas de odiados y queridos,
como la de cualquier hombre,
en cualquier momento,
muerto en cualquier pueblo.
Quedó solo su retrato,
de veintitantos años.
Me veo en su rostro.
Él, tal vez, se ve en el mío.
IN DESERTO
Arideces hasta donde la vista pida agua. Una letanía ulula en los cañones y el llano.
Discordia: las beatas son urracas, no búhos.
Las preposiciones se arremolinan bajo las doce en punto.
El orbe no es plano, pero sus límites son visibles. Una orilla es la sierra, linde y pilar del mundo, brevedad iracunda. Las otras aristas son vagas, y sólo se advierten traspasadas. Los manes rechinan los dientes y blasfeman por lo bajo.
Un río de arenas ardientes.
Dichosos los ojos que lo miran.
Los montes morados y sus grietas de sombra pura.
Dichosa la lejanía que los eleva.
El pueblo adormilado, sueño encarnado en la siesta sagrada de la tarde.
Dichosos los ojos cerrados a las cuatro,
cuando no hay urgencia
ni prisa que valga.
Un viejo siembra flores en el monte. La soledad es su verdadera vocación, y se inflama cuando se mece bajo el alféizar, mirando sus vergeles. Este hombre es dueño del pueblo y su belleza.
Dichosa la ignorancia que lo abriga.
Aun la flor más viva, yace calcinada.
No hay bárbaro que les aplique la lumbre,
es sólo el sol con su saña atravesada,
un trueno que horada su cuerpo sin sustancia,
la impaciencia del gas ardiendo
para dejar de ser y no poder lograrlo.
Un caballo con sed en la noria. Un granado cuya fruta tiene sed y cae lenta en un aire seco como la boca del ebrio a la mañana siguiente. Silbato del cambio de turno y su sed de descanso: y sus apóstoles, que salen a predicar con el ejemplo y caen agotados en la mesa del dominó, entre el mezcal y la cerveza.
Bienaventurado quien tiene sed y hambre,
y este pueblo seco, de calles famélicas, más bienaventurado.
El reloj no tiene sed. Se guarece en su abstracción. La noria de sus manos, espejo impuro, a cada minuto roto.
La tarde es insuficiente para la sed
y para el hambre apaciguada
desde que la lumbre suelta su aliento
y se presienten el frijol y la sal.
Aquí, bajo el sol y la sed,
la satisfacción,
con iris de carbunclo,
se basta con la inminencia
y juega en su entramado.