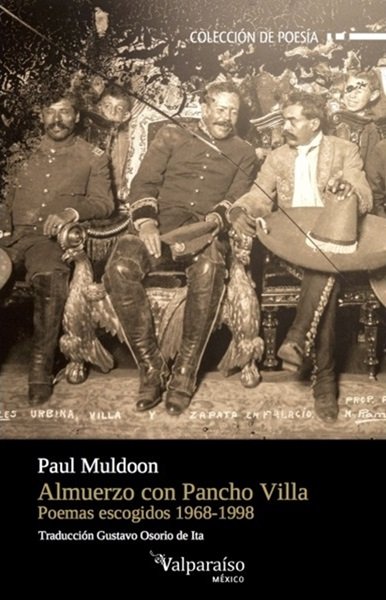José Ernesto Novaéz Guerrero (Santa Clara, 1990). Licenciado en Periodismo. Poeta y narrador. Tiene publicados, entre otros, los siguientes libros Hijos del Polvo (Ediciones Sed de Belleza, 2014, cuento); El libro negro (Editorial Áncoras, 2021, poesía) y El Reino de la Bestia (Ediciones Loynaz, 2022, cuento). Por su obra literaria ha obtenido el premio Mangle Rojo, 2018; el Premio Hermanos Loynaz, 2021 y el Premio Paco Mir 2023. Es colaborador habitual en diversas publicaciones digitales e impresas de Cuba y el mundo.
DISCURSO PIDIENDO LA CONDENA DEL REY
Luis Antoine León Saint-Just, conocido por sus enemigos como el “Arcángel del Terror”, habla ante la Convención Nacional Francesa:
Una Revolución no es un estanque
donde pasar las tardes arrojándole migas a los cisnes.
Los que duermen en la hierba y van descalzos y desnudos,
los que comen salteado y poco,
saben que una Revolución es como escalar con las manos,
reventándonos las manos,
las centenarias piedras del horror y la impudicia.
Porque fuimos allí donde se pudre
el alma de los hombres,
los huesos de los hombres,
el indefenso cuerpo de los hombres.
Fuimos y quebramos los cañones,
fundimos las balas,
las hicimos medallas y monedas
y clavos las hicimos.
No olviden esa noche, ese fuego,
no olviden el sudor,
la sangre como un río de lava por las calles,
la de ustedes,
que quisimos recoger y no alcanzaban los baldes,
no alcanzaban
y se fue tanta sangre hasta las aguas,
corrompiendo a los cisnes,
su indolente quietud y sus cabezas
se hicieron tan frágiles que parecía
en cualquier momento habrían de caer.
Una Revolución no es un estanque,
un gran charco de agua roja ya sin cisnes,
sino que es un cortejo silencioso por las calles de París,
sino que es las Tullerías ardiendo,
las Tullerías hoy hermosas que las llamas habrán de devorar,
estas llamas que prendemos,
para asaltar los pasillos de porcelana,
los pasillos de bacará, de bohemia, de sevrés,
donde dormitan los dioses del orden y del mármol
o las copias que de ellos hicieron los orfebres
que también decoraron los techos, las alfombras, los tinteros.
Fornicamos, dormimos, orinamos,
para que el Rey supiera,
y los señores nobles supieran,
y los señores curas supieran que nosotros:
los sans-culottes,
los sin-calzones,
los sin-culo,
los sin-medias,
los sin padre o madre o Rey,
estuvimos por allí,
deambulando por allí hasta asquearnos
de los polícromos mármoles reales,
de las apestosas bacinicas reales.
Nosotros fuimos a las Tullerías
y nos miramos en los rostros pintados en las paredes,
nos miramos en los espejos del Gran Salón
y de los pequeños salones
y buscamos,
con furia y ansia,
con ímpetu buscamos, los cisnes frágiles huidos del estanque.
¿Para qué hacemos la Revolución?
¿Acaso para pasear nosotros por los jardines de Versalles?
¿Para reír junto a las fuentes y perseguir las ninfas en verano,
en invierno perseguirlas?
Un hombre hace una Revolución para comer.
A ser libre se aprende cuando se haya comido,
cuando se haya bebido y dormido lo suficiente
para querer ser iguales y fraternos.
Para llegar a la Razón es necesario el Terror.
Es necesario buscar como los cerdos en el fango,
con el ansia de los cerdos,
buscar los enemigos ocultos.
Hay que purgar a los cobardes,
masacrar a los rebeldes, a los traidores,
a los que creen que una Revolución es escribir palabras hermosas
y se olvidan
que ningún hombre es imprescindible,
que todo seguirá aunque muramos,
aunque nos corten la cabeza nuestros mismos compañeros.
Todo seguirá porque es una fuerza indetenible, telúrica.
Porque la Revolución, pueblo amado,
como Saturno,
se comerá a muchos de sus hijos antes de parir un mundo mejor.
Yo os digo:
la razón duele, la libertad duele.
Ahora tomen su venganza sin odio.
La culpa de este hombre es ser él mismo.
El Rey ha sido el Rey,
no importa lo demás.
Olviden que lo vieron
pasando revista a los ejércitos
que habrían de marchar contra nosotros.
Olviden que huyó,
olviden lo que dijo.
Olviden que lo han visto en el estanque
arrojándole migas a los cisnes,
majestuoso e indefenso como un cisne.
Su culpa es existir.
Su culpa es ser el hijo de su padre,
heredero de la sangre de su madre.
Haber sido Luis XVI de Francia y de Navarra,
copríncipe de Andorra.
Ser solo Luis Capeto,
Luis el Último.
Llevaremos su cabeza en una cesta
cuando vayamos en busca de las flores.
Si no podemos
maldigan nuestros huesos.
La Revolución es una piedra que lanzamos a los cisnes
para quebrar la falsa paz de los estanques.
CANCIÓN DE LOS PADRES FUNDADORES
Cuando el sueño de la razón y la libertad,
bajo la gracia de Dios,
encarnan en un pueblo joven,
incorrupto aún por toda la mácula y la hez
de un continente enfermo,
entonces, como la parábola del sembrador,
la buena semilla en buena tierra florece.
Hoy sembramos el árbol de una Gran Nación,
llamada a ser la primera entre todas las naciones.
Los aquí reunidos firmamos
en nombre de los blancos pobres,
espina dorsal de nuestro ejército revolucionario,
aunque no haya ningún pobre entre los que firmamos.
Firmamos por nuestras mujeres:
formidables costureras,
vigorosas guardianas de la casa
mientras nosotros luchábamos en Bunker Hill, en Saratoga, en Yorktown.
Nuestras suaves mujeres,
dispuestas siempre a calentar los lechos
cuando volvíamos ateridos y débiles.
(Quiera Dios que nunca se revuelvan
ni pidan más que la monótona felicidad de criar a los hijos).
Firmamos en nombre de los negros,
que han peleado con furia,
que construyen las fortunas nostálgicas del sur
y con su sangre amasan las villas de estilo afrancesado,
los impolutos campos de algodón.
(Quiera Dios que nunca haya una guerra por los negros,
que nunca suenen los cañones en Fort Sumter
y que Lee y Grant no jueguen a la muerte
y que Lincoln no muera en un teatro.)
Nos asiste el derecho a masacrar
a los indios inmisericordes y salvajes,
que han sido aliados naturales
en la cobarde opresión de los británicos.
(Que Dios proteja a los valientes
que se marchan a domar las fronteras
y son presas de los indios.
Por ellos cargan nuestros rangers,
por ellos cargarán en Wounded Knee,
para poder civilizar a esos pueblos de nombre impronunciable:
los Cherokee, los Cheyenne, los Sioux).
Hoy ponemos la primera piedra de un país
que llegará del Atlántico al Pacífico
y que será construido sobre el sueño de los migrantes,
aunque nunca tengan cabida los migrantes.
Dejamos este país
donde los fuertes pueden comerse a los débiles,
a los enfermos,
a los tristes.
Porque solo los fuertes abrirán
el camino del progreso.
Cuídense,
les decimos,
de la arrogancia de sus mujeres, de sus negros, de sus indios.
Vayan,
en nombre de Dios,
y multiplíquense.
MISA DEL GUERRILLERO
El padre Camilo Torres, pocas horas antes de su muerte, oficia misa:
Loado sea el Señor,
que en su infinita sabiduría,
creó el cielo y puso aves sobre él
y peces en el mar
y creó hombres y estos lo olvidaron.
Entonad los cantos de su gloria:
bendito sea el Hijo, que ni en la hora del máximo dolor
abjuró de su Padre;
bendita sea el ave que pasó sobre los cuerpos,
mientras dormían al pie de la montaña
y les dejó el olivo y la promesa de volver,
cuando se hubiesen marchado las aguas;
benditas las toscas manos de Pedro,
que de pescar se han hecho correosas y ásperas
y ninguna mujer agradece su caricia.
En esta hora te pedimos perdón, Señor,
los pobres campesinos que preparamos tu eucaristía.
Porque en verdad nos duele tu dolor,
el verte tantas veces en los clavos,
como cuando nos matan las mujeres y los niños:
un dolor igual, Señor,
pero el tuyo eterno.
Perdónanos,
porque llevamos los bolsillos repletos de granadas
y vamos a lanzarlas
y van a explotar
y solo tú sabes a quién se llevarán consigo.
Porque las golondrinas son tus mensajeras
vienen a traernos en sus bocas
los primeros sorbos de rocío.
En esta hora de la sed
oramos,
para que llueva y la tierra fecundada,
la revoltosa condición de la selva,
nos reciban
y sea el sueño la gloria de tu nombre:
Cristo viviente que estás entre las hojas
y en las semillas de que brotan
rumorosos los árboles.
Te escondes detrás de las montañas
y es tu rostro la niebla que las ciñe,
que las faja.
Por los secretos caminos de los desfiladeros sube la Revolución.
No la demoren,
no la carguen con fardos innecesarios,
no arrojen su cuerpo hasta el vacío,
y que se pudra hinchada, purulenta,
bebida de humedad y de silencio.
Esta es la hora de la paz.
Dense la bendición
como si fuesen hermanos,
como si llevasen todos un mismo país sobre los huesos.
Ámense ahora,
mientras pueden.
Bendice nuestra sangre, Señor.
Que conforme las praderas seminales,
que de los cielos caigan un millón y medio de palomas,
quinientas mil golondrinas,
dos millares de alondras.
Que vayamos a tu gloria
por sobre un campo de aves mutiladas.
Mientras aguardamos la segunda venida de tu hijo,
haremos la Revolución,
porque no solo con oraciones se entra al reino de los cielos.
ATTILA
Balatonszárszó, 3 de diciembre de 1937
Ante un tren la única opción
es fumarse un soplo de invierno
que congele los pulmones.
Sobre la hierba quedaron los montones de libros:
tanto saber que habrá de consumir la nevada,
tantas buenas armas de lucha, mellándose así.
En alguna habitación aguarda un gato:
dormita.
Una señora le llevará leche todas las noches,
hasta que al fin lo haga suyo.
Cuando tu partida sea definitiva,
volverán a rentar el pequeño cuarto:
primero a una pareja de estudiantes,
después vendrá una familia de obreros.
Dormirán y comerán en los mismos lugares
donde solías escribir.
La poesía no se comunicará con ellos.
No les llegará el ruido de las máquinas,
el agradable olor del pan,
los primeros gorjeos del verano.
Todo lo que invocabas morirá contigo.
Un poeta tiene el deber de cargar sus obsesiones
y suicidarlas sin remordimiento.
Entrar a las vías del tren
como ha entrado a la vida:
de frente y con los ojos abiertos.
ÚLTIMA CARTA DE ADOLF JOFFE A LEÓN TROTSKY
Moscú, 16 de noviembre de 1927
Camarada:
El alma de los hombres es un río profundo e insondable.
En ellos cabe todo lo bello
y todo lo terrible.
Creo que nada de lo humano me es desconocido.
Los vicios y virtudes, todos,
los padecí,
los ejecuté.
He sido un hombre a carta cabal,
con todo lo que implique.
Creo que el hado nos deparó una época hermosa.
¿Cuántos habrán visto la alborada?
Usted y yo, Lev Davídovich,
desde 1917,
consagrados al oficio de cambiar el mundo.
Solo teníamos el hambre y el fango
para moldear a los nuevos hijos
de la nueva época.
¿Habremos, como aquel judío,
dado vida a un Golem?
¿O es que la bestia que hoy crece en el corazón del Partido
no es más que la inmundicia de los zares,
que la inmundicia de los gordos patriarcas ortodoxos,
de las isbas miserables,
volviéndose contra nosotros?
Si cierro los ojos veo los canales nevados de San Petersburgo,
veo las marchas de obreros,
las marchas de eseristas, mencheviques, trudoviques,
y nosotros al centro de todo,
dando un audaz golpe de mano,
rompiendo siglos de historia consagrada en los manuales.
Nosotros, jóvenes aún, fuertes,
señores de una ciudad fundada
por los sueños imperiales de Pedro el Grande.
Lo recuerdo en su tren, Lev Davídovich,
en los duros días de la guerra civil,
moviéndose por todos los frentes de combate,
arengando a los guardias,
arengando a las mujeres y los hijos de los guardias,
para que un mar rojo se impusiera sobre otro mar blanco.
Esa Revolución enfermó y murió con Lenin.
La cargaron hasta su tumba todos los jerarcas del Partido:
usted, Kámenev, Zinóviev, Stalin.
Creían solo llevar el cuerpo de Vladímir,
su cuerpo derrotado,
gastado en la batalla final.
Camarada,
todos ustedes palearon tierra sobre la Revolución.
Usted en Kronstadt, con rabia casi,
dejó caer grandes montones sobre ella.
Pero todos palearon.
Algunos, como el georgiano,
palearon con más ahínco,
hasta dejar solo el rostro
y luego nada.
La historia es un uróboros:
una inmensa serpiente que se muerde la cola.
Por eso los padres de una revolución son también sus verdugos.
En presencia de la muerte no se miente, camarada.
En esta hora se tiene el coraje para decir todas las verdades:
mi enfermedad no tiene cura.
No se desanime.
Tras nuestros pasos hay una gran danza de sombras.
Manos oscuras
y hombres oscuros nos observan.
Mi suicidio será entonces la luz.
Será un trueno que estremezca
las grises oficinas de Moscú.
Un trueno que haga temblar la muralla del Kremlin
y las torres
y caiga sobre toda la Unión como un augurio,
como una advertencia.
Si fracaso,
si mi muerte pasa como el viento
acariciando apenas la mansa superficie de las aguas,
siga usted la lucha.
Le he sido leal por diez años.
Muero a su lado.
Si usted fallara,
si una bala asesina tronchara su vida
o muriera de viejo
en algún sitio lejano,
comparta conmigo la alegría de los visionarios.
Adiós, Lev Davídovich,
sea fuerte.
Todo esto que vivimos no ha sido más que un ensayo,
la belleza vendrá en algún momento,
definitiva, total,
a nuestras puertas.
EL CABALLERO
Paul Celan se suicidó en París el 20 de abril de 1970 saltando desde un puente al Río Sena.
Un caballero silencioso ante una fuente
descubrió
los estandartes que habrían de enarbolarse
y los ya caídos sobre el polvo.
El agua era limpia y a lo lejos,
como traído por la brisa de la tarde,
se escuchaba el canto suave de la alondra.
¿Qué saben los animales del Paraíso
de los terribles horrores de ser hombre?
El apocalipsis comienza
en un cuenco de leche que se derrama,
en el llanto impertinente de un niño,
en la primera muerte de la flor.
Después abren sus bocas
los negros hornos
como negra habrá de ser la noche de los tiempos.
Pobre caballero:
beber de un agua que nunca sacia
y ser presa de una sed inabarcable,
abrasadora.
Ayer pasó flotando el cuerpo de un poeta:
«Otro que va vencido», pensaste.
Vivir es quedarse solo.
Saberlo todo es haber acumulado
demasiada tristeza.
EL ÚLTIMO BOLCHEVIQUE COMPARECE ANTE EL PELOTÓN DE FUSILAMIENTO
Nikolai Bujarin fue fusilado en el campo de Communark el 15 de marzo de 1938
Llegado a este punto,
considero mi deber reconciliarme con la vida:
Annushka de mi alma,
eres la alegría de una estepa florecida,
el viento de la tarde junto al mar,
las primeras gotas de aquel aguacero
que vino a apagar la ciudad ardiendo en llamas.
Breve como el latir del corazón de una alondra,
así es el tiempo que nos es dado.
Apenas si podemos,
fumar en una pipa un par de veces,
enterrar a los padres,
ver morir a algún amigo querido.
Nadie que sobreviva a esta época
podrá decir que no conoce el testimonio de las ruinas.
Hay que ver arder un país
para conocer las pasiones profundas de los hombres.
Annushka mía,
como el agua fértil de los valles,
llévate tu risa a donde vayas.
Déjala brotar para alegría de otros.
No soy egoísta.
Creo que la belleza de esta tierra inmensa
pertenece a todos sus hijos por igual.
Para mí tú eres, Annushka,
tan importante como el petróleo de los Urales
o las profundas minas del Donbáss.
A veces se ama a un país como se ama a una mujer,
o por amar profundamente a una mujer
se ama también a un país.
No me disculpes con nadie.
Mis errores,
mis torpezas,
mis cobardías,
son míos y los llevo a donde vaya.
Esto es todo.
Ya mi parte está hecha.
He montado en la vida como he podido.
Sobre su lomo he visto la barbarie y la belleza.
Veo el plomo final,
la quietud de los árboles,
el tiempo silencioso de las hojas.
Estorninos salvajes que me miran
desde las altas copas de los árboles,
ustedes son mis testigos:
díganle a mi amada
que he sabido morir.
EPITAFIO PARA STEFAN ZWEIG
Ser el último hombre civilizado
en una época gobernada por los bárbaros.
Yo entiendo su desgracia, compañero.
Hablar una lengua que no es la de su tiempo.
Buscar en la historia
los alegatos indispensables
para eludir alguna trágica condición que,
ya ve,
resulta ineludible.
La suave belleza de Viena,
la cuidada biblioteca en el hogar judío,
la filosofía,
con su fatídica condición de existir solo para la noche;
nada,
compañero Stefan Zweig, nada,
lo preparó para el siglo que le tocaba vivir.
La caída de los Romanov, los Hohenzollern, los Habsburgo
no fue solo
la caída de antiguas dinastías.
Fue el fin,
usted lo supo,
de la cultura europea.
Sentir,
como lo sienten los espíritus sensibles,
que la brutalidad se tiende sobre todo,
que horada incluso
los pequeños espacios cotidianos.
Es como llenar el Palacio de Schönbrunn
con la mugre
y el turbio olor de los talleres.
Demasiado estruendo,
demasiadas marchas,
demasiadas banderas y consignas en el aire.
Llevarse bajo el brazo
toda la Europa posible:
un legajo de papeles,
una mujer,
algunos libros.
América es demasiado joven para ser sabia.
Sus países demasiado nuevos,
su cultura demasiado tosca.
Sufrir el castigo del calor,
en el silencio de la noche bananera,
sintiendo solo el zumbido de las moscas,
las incontables moscas.
Hay algo en ellas de terrible.
Quizás sea su estar inmutable,
por encima de todas las venturas y desgracias de los hombres.
Saber,
en esta noche Stefan Zweig,
que tu mundo está perdido.
La esperanza la dejas para otros.
Ya Roma colapsó una vez
y del horror, la destrucción y los despojos,
los hombres de tu raza
forjaron una cultura nueva,
de rosetones y cúpulas brillantes.
Nadie se molestó en hacer el recuento de lo perdido.
Siempre que un mundo muere
se paga un precio de dolor.
Usted, Stefan Zweig,
pagará ese precio.
En un cuarto de hotel desvencijado,
rodeado por la selva y los rumores del agua,
irá a la muerte,
como los antiguos reyes de la tradición.
Aquellos que,
una vez derrotados,
enterraban sus armas y partían en las barcas
rumbo a la isla donde corren los ríos de leche y miel,
en busca del reposo definitivo.
Es un buen fin,
para el que ya no tiene nada que defender.
Esta muestra es una colaboración bajo la curaduría de Karel Leyva Ferrer