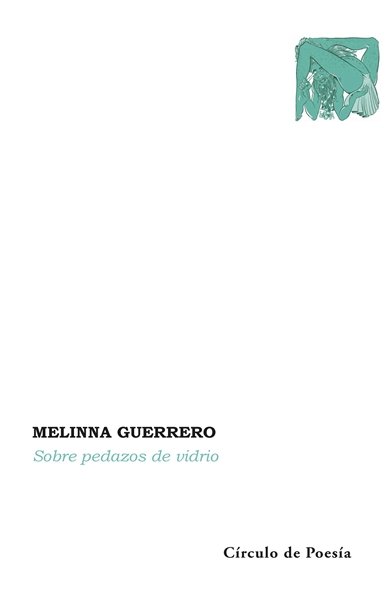Miembro del Movimiento de Poetas del Mundo y del Comité Organizador del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Premio de Poesía Nicolás Guillén, con el libro Macerar, publicado por Letras Cubanas. Entre sus libros de poesía destacan Escapar al olvido, Sobornos clandestinos (y otras utopías) y Máscaras interiores, por Ediciones Loynaz. Ha participado en Festivales de Poesía en México y La Habana, y en las Ferias del Libro de Guadalajara, Miami, Nueva York, Colombia y La Habana. Sus poemas han sido publicados en las revistas Altazor y New York Poetry Review y han sido traducidos al inglés, portugués, chino, vietnamita, húngaro, alemán y griego.
EL UNIVERSO SUMERGIDO
Entro a mi mente como quien entra a un campo minado. Sobre las llagas del tiempo vierto mis heces y mis luces. Doy molde a las alquimias desenfundadas en los caminos que fueron pasto, estertores donde la nada y el fondo eran uno mismo, sin poder advertir el lodo o el brillo de las vidas comunes. Allí la memoria juega su suerte de guardiana; recoge frutos en los terrenos baldíos donde algún día regué con paciencia las semillas que no supieron explotar entonces, diseminarse por la tierra o el viento para arrastrar su hambre, como quien sufre por las voces y los allanamientos de ultratumba.
Quiero mirar sin tener que arrepentirme. Explorar cada territorio de mí. Exponer y exponerme sin recelos de quienes antes pasaron, y no consiguieron sacar a la luz qué debemos hacer cuando medimos las distancias entre los hombres, y dudamos si es real o virtual la vida que vivimos, ahora que estamos solos y queremos que alguien nos hable; aunque nos diga una mentira, amparados por la complicidad, mientras pretendemos rearmar nuestra existencia como si construyéramos una casa, una ciudad, un país, un universo.
La memoria bebe de todos los paisajes: la crueldad y la vendimia en un mismo escenario, cuando no somos capaces de separar la papa pútrida, y el saco se transforma en un gran basurero donde se reúnen la lacra y la virtud con iguales dilemas: encontrar un hueco donde permanecer a buen resguardo/arremeter contra el mundo como un kamikaze/o abrir los brazos y lanzarse al vacío en espera de la utopía de volar.
ANUNCIOS LUMÍNICOS
Una ciudad sin anuncios lumínicos no es una ciudad. Georges Claude sabe el precio que tienen los letreros de neón; su salvoconducto a la posmodernidad en las pantallas que alumbran el cielo en Times Square, Broadway, Las Vegas, Tokio. En los emporios occidentalizados de Shanghái; los aspersores de cultura en Doha, los Emiratos Árabes…
Pueden faltar las casas, los jardines, las estatuas, las fuentes... Pero nunca los anuncios lumínicos. Pueden faltar, incluso, las personas, los árboles, los pájaros… Pero nunca los anuncios lumínicos.
Ellos tienen la magia de la universalidad. La venta de casas en Marte o en Saturno. Terrenos enormes en otras galaxias. Los viajes turísticos espaciales de nueva generación. Solo tienes que levantar la vista y encuentras en los espectaculares lo soñado. Todo puede ser prescindible, menos los sueños que engendran los anuncios lumínicos.
Nada hay mejor que ver de frente hasta dónde puedes llegar. Aunque no llegues nunca.
LA PERSISTENCIA DE LA MEMORIA
Recorro las calles de La Gran Manzana, a mi salida del Museo de Arte Moderno, y los Relojes de Dalí siguen machacando mi memoria. Busco auxilio en los planos de la ciudad para encontrar pistas que a Lennon y a Martí me lleven. Quiero dejarles claro que un ejército indetenible de soñadores estamos atravesando el universo con la lucidez y el entusiasmo de quienes no tenemos nada que perder.
Calo pasadizos espaciales y temporales donde aquilato los cerebros continentes de sabiduría; ideales análogos y antagónicos reunidos para conformar las cumbres supremas del poder y las del desgobierno. Subo a lo más alto del Empire State recordando la foto de un amigo, cuando lo visitó en 1969 y supe que los rascacielos existían. «En esas alturas reside el karma; el arresto de disponer de cada segundo con la certeza de que luego se convertirán en incontables horas», escribí al dorso de la imagen.
Eso de bueno y de malo tiene la memoria: en ella cohabitan la perturbación y el deleite; y te pueden exaltar o reducir sin que en ello cuente tu voluntad.
Me dejo tentar por Los relojes derretidos que insisten en perforar mis ojos, y caigo de bruces sobre el escaso césped de Central Park, con la misma resolución con que las rojísimas hojas del otoño de 2015 caen.
DAVID Y GOLIAT
En nada se distinguen el bien y el mal en la pintura de Caravaggio: David con la cabeza de Goliat. El muchacho sostiene el trofeo de guerra en su mano izquierda. Exhibe la fuerza de su brazo, el pecho semidesnudo donde la juventud expone su opulencia. En su rostro aflora la repulsión. Es indudable que conoce la muerte. Que los dos la cultivan. Es grotesco el rostro del gigante: los ojos embotados, la expresión insufrible. La victoria y la derrota alojadas en el cuadro en perfecta armonía.
Nunca me atrevería a cortar a alguien la cabeza —al menos por ahora, que estoy cuerdo, ¿o será que la cordura inspira esas prácticas? —. Fue el pintor quien dio fama a la escena. Hay quienes aseguran que, en el lienzo, la cabeza cercenada es su propia cabeza. Tal era el asco por sí mismo. En el recogimiento que la cercanía del óleo inspira, busco qué pudo haber hecho el mortal para pensar en la autodestrucción.
Cambio la vista y por mi mente vagan las flaquezas que también me hicieron querer morir un día.
EL BESO
Klimt es culpable cuando en sus pinturas ostenta su debilidad por el sexo.
«¿Acaso con El beso habrá querido redimirse?», indago mientras examino cada detalle, donde el oro y la vida se confunden: el jardín florecido en el pelo de la muchacha, el garbo con que el hombre inclina la cabeza hacia su mejilla. Él que besa, ella que se deja besar.
Hasta Viena llegamos los fanáticos en busca de nuevos hallazgos de Freud sobre la conducta humana, y el arte que en ella se representa a través de esta pieza exhibida en el Belvedere. Yo, que la desconocía, extiendo la mano hacia el lienzo para dejarme cautivar por el óleo y los hilos dorados, la paleta de colores vivos, y la belleza con que se enfrenta al mundo y me pone a pensar en todo lo que me falta.
UN SUEÑO EN AMARILLO POLLITO
Un pollito gigante, recién nacido, picotea a un niño que, sentado en el piso, esconde su cabeza entre los brazos, sobre las rodillas y las piernas recogidas, como si no hubiera más adonde mirar que a la tierra; mientras la vida transcurre paralela, en colores y formas abstractos que van del naranja al gris, al ocre, al amarillo.
Es una obra de arte de Maykel Herrera, que ahora ocupa la pared de mi cuarto; al lado derecho de la cama, donde todos los días agradezco a mi madre y a mi padre por la luz, y hago plegarias a su memoria. Hay palabras escritas en blanco en la parte superior, en contraste con la pintura intensa y luminosa. Entre las palabras se puede advertir el nombre de un premio importante, el título de un libro, que sin duda alguna fue lo que tuvo mayor peso para la selección de la imagen, en correspondencia con el contenido de los textos poéticos. «Debería ocupar un sitio en la sala», me dice un amigo que, acreedor de una imagen del mismo artista, no la esconde tras las paredes que pocos pueden traspasar. Pero me dejo llevar por mi egoísmo.
Miro al animal preparado para taladrar el cerebro del muchacho, comer de él; no ser siempre el que termina en una olla de sopa de la que se han de alimentar los humanos, y percibo que, en su condición estática, los dos se debaten en el subconsciente. Y mi mente busca un motivo para que cuando mi cabeza y la almohada se confabulen, los seres vivos que en el cuadro se agreden, logren reconciliarse y pueda yo recibir al sueño, sin el agobio de que sea horadada también mi conciencia.
SUEÑO DE UNA TARDE DOMINICAL EN LA ALAMEDA CENTRAL
Martí, Sor Juana, Maximiliano, Juárez, La Catrina, Hernán Cortés, Diego y Frida, entre otros políticos, artistas e influyentes, se reúnen en la Ciudad de México. Están siendo observados por quienes hasta allí se dirigen en busca del descanso: familias endomingadas, pintores con sus caballetes y sus luces, mariachis, curiosos. Aunque no se distinguen, hay tarimas, puestos de libros, artesanías, que completan el entorno visual y sonoro. Nada hay más parecido a La Última Cena. La realidad y la ficción se entrelazan. La columna vertebral de una nación tratando de sostener el equilibrio de la historia. Las culturas brotando de los colores; la sangre azteca en ebullición; el maíz, el mole, el tequila. Los rostros dispersos y sin brillo.
Después de posar para la pintura, la Casa Azul de Coyoacán abre sus puertas a los invitados. Es allá donde se hacen los convites, negocios y homilías que solamente caben en la clarividencia de los anfitriones. Un silencio fingido se hospeda entre las paredes que hablan por sí solas. Hay un grito escurriéndose en el relieve. Un dolor hundido en la raza de la noche más densa. Diego, Siqueiros y Orozco se transmutan en conspiradores, salvaguardas, intermediarios que expanden el ojo plural hacia el punto más débil; las fracturas, el éxodo.
Y otro mural enorme trasciende desde sus conciencias. Un mural de carne y hueso andante, que va de Norte a Sur, de Este a Oeste. Un mural de ayer, de hoy, de mañana. Un país entero que no deja de expulsar sus excreciones, como el Popocatépetl, y sus rezos a la Virgen de Guadalupe, para dar sentido a su existencia.
GRAFITOS
No dejo de preguntarme en qué se parecen o diferencian el arte rupestre, las inscripciones en papiros o en templos de civilizaciones antiguas, y los grafitos contemporáneos. En las cercanías del Puerto de Valparaíso veo en las paredes colores, números, signos, letras; y me asalta la duda de si las marcas allí reunidas son un acto de vandalismo, una denuncia, la rebeldía con que los jóvenes exteriorizan sus contradicciones, o el beneplácito de transmitir su arte desde una historia personal. Los muros, aunque hablan por sí solos, suelen ser material de consumo para tales muestras de comunicación, como si no fueran suficientes los límites geográficos entre sujetos de la misma raza o lengua, que es el mayor de los gritos.
En una pared se acumulan todas las vidas. En una pared se acumulan todas las muertes. En una pared se acumulan todos los ideales. Uno al lado del otro, uno enfrentando al otro, uno sobre el otro, uno dentro del otro. Depósitos parlantes como deponentes de las épocas.
El Puerto de Valparaíso dejó de ser un sitio de confluencia de vanguardia entre los continentes. Después de encontrarme con Neruda en La Sebastiana, cruzo calles angostas, rampas y bares donde los marineros daban cuerpo a sus aberraciones sexuales, y me estremecen los tatuajes que no han podido borrar los años.
Contemplo desde el aire el Canal de Panamá y se me antoja un grafito de tierra y agua. Una cortadura, como si se tratara de cortar una hogaza de pan. Pero es una franja de tierra cercenada para unir las corrientes del Pacífico y el Atlántico, y establecer nuevas rutas que hacen del Puerto de Valparaíso una fortaleza en ruinas; un grafito obligado a perpetuarse. Ronda en mi memoria el instante en que las aguas se entretejieron, como dos desconocidos que se abrazan sin acabar de aceptar que estuvieran hechos el uno para el otro. Los hombres haciendo con su plétora brechas insondables. La naturaleza reprimida, esclavizada. Grafitos que no sabrán esconder el orden caótico del poder económico, la ambición y la falta de sentido común.
ARTE EN CASA
Las Mujeres de Amelia Peláez están ahora en mis manos. Me socorren mientras llevo al horno la bandeja para hacer el asado. Son mi agarradera y mi guante favoritos. Las flores amarillas en contraste con el fondo azul y rojo van a la mesa con la carne del día.
En el momento de la creación, la pintora no pensó en los grandes conceptos de comercialización del arte que sobrevendrían para que el gusto estético encontrara tribuna en todas las casas: Mujeres en el delantal, en la taza que me llevo a la boca en las mañanas para beber café; en la cortina de baño, en la toalla…
No dejan de mirarme y tocarme las Mujeres; provocan un contacto más allá de la piel.
Fue un regalo de una amiga poeta apasionada por la artista, que obsequia las cosas de su agrado para mantenerlas a distancia y no atraer los malos ojos, que es como decir las malas bocas y los malos oídos. Ella y yo nos intercambiamos obras de arte y así saciamos los placeres de la visión y de la carne en visitas frecuentes que no han de levantar sospechas.
Le tengo preparada una sorpresa para su cumpleaños. Unos amigos me acaban de traer un pulóver y una prenda interior con la imagen del David de Miguel Ángel.
EL ALFILETERO DE PEDRO PABLO OLIVA
Los alfileres trasquilan el aire como flechas que saben a dónde han sido dirigidas. Se incrustan en el cuello de un hombre para cortarle la respiración, y la aorta emite los resuellos últimos. Un pez muerde la carnada engañosa en el anzuelo, mientras observa el cuerpo vertical resistiendo nuevas embestidas. Hay ojos contemplativos en la tela, agujas dejándose penetrar por el hilo de un tiempo moralizante; un candado que no logra hermetizar su clausura, para cerrar un ciclo, comenzar otro.
Los cuadros siempre estarán inacabados; cada mirada teje su armazón. Bajo el aceite de colores subyacen la súplica de la madre por sus hijos, la arenga de la mente del primogénito, cuando comprimida por una llave ajustable en ambos lados del cerebro, se revela; el peso del padre cayendo rotundo sobre la cabeza del hijo menor. Los ojos inocentes del pequeño soportando con estoicidad la mala suerte de vivir amurallado y penitente contra el piso; ver la sombra de la madre difuminarse por el suelo con rostro agónico; la bailarina en puntas haciendo malabares; una pelota detenida a falta de niños que la pongan en juego.
Nada se puede contra el mundo. Nada contra el padre macho que no soporta un hijo contra natura. Nada se puede contra el muchacho, que no deja de mirar al horizonte, donde ha puesto a salvo sus sueños.
Esta muestra es una colaboración bajo la curaduría de Karel Leyva Ferrer