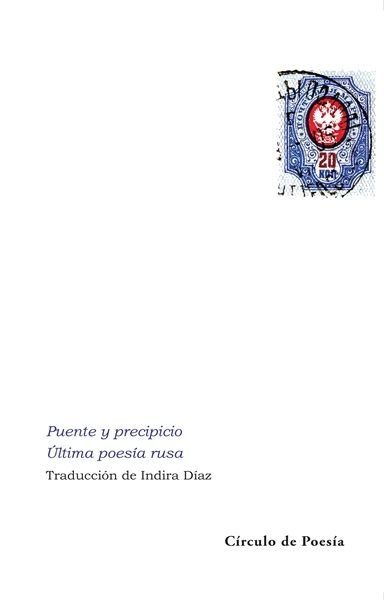Anabeatriz Fernández González nació en San José, Costa Rica, en 1964. Es comunicadora, periodista y actriz. Desde 2015 escribe en el Semanario Universidad de la Universidad de Costa Rica sobre temas de arte y cultura. Ha publicado artículos para diversos medios de comunicación locales. Pequeña ola de un mar extranjero es su primer libro publicado por Perro Azul Ediciones (2023).
***
La poesía de Anabeatriz Fernández se niega a impostar la voz para hablar de todos esos temas que tanto nos importan: la vida, la enfermedad, la pérdida y la muerte. Anabeatriz habla de todo ello, pero lo hace bajito para que no se despierten las niñas, para no espantar a los pájaros que llegan a su casa con mensajes traídos de más allá, y a veces también de más acá. En el centro de este microcosmos material, doméstico y orgánico de seres que nacen, ríen y lloran, y que un buen día después se descomponen, se encuentran los afectos, el recuerdo de lugares y personas amadas, empezando por el padre. Fernández recuerda aquella premisa de que en lugar de tornar político lo privado, tendríamos que hacer de la política una versión ampliada de lo doméstico, con sus ternuras y lazos invencibles. Porque en ese universo lleno de matas y hormigas, de gatos, de majestuosos higos y gente que se va, hay una apuesta por observar las cosas, por cuidarlas. Después de leer este libro resulta inevitable sentirse amigo de su autora, resulta imposible no creer con ella que todo, lo vivo y lo muerto, no es más que el resultado de esa marea que es el mundo: la pequeña ola de un mar extranjero.
Camilo Retana
***
Las bicicletas son para el verano
para Lu
Aprendió sin elegancia a andar en bicicleta.
Pálida, tomada de dos brazos de metal
extendidos, los pies encadenados a los pedales,
el aire secando la emoción. Aprendió
desaprendiendo el miedo, la torpeza,
la ausencia de equilibrio, sin conocimiento de
las leyes físicas, el pecho tambaleante como un
papalote aturdido, el sexo sobre un triángulo
sin dirección, una rosa sin viento. Solo la
sostenían unas manos atrás, gritando.
Empujando. Supo de su pequeño triunfo
cuando la voz se quedó dormida, confundida
entre las voces que se acercaban de frente. Supo
que había aprendido cuando vio la mano
moviéndose en la otra orilla como una pequeña
ola de un mar extranjero.
Piojos
A mi hija menor le tuve que cortar el pelo a los
ocho años porque se cundió de piojos; creo que
no me odió porque odió más a la peluquera.
Con cada mechón de pelo negro, grueso y
ensortijado que caía, caía una lágrima, gruesa y
transparente, como un pequeño río de tristeza
e incredulidad. Sus ojos eran dos piedritas
verdes en el fondo de un pozo
Batsú
Llueve gris por la tarde. Un colibrí succiona el
azúcar de decenas de florecitas color lila del
rabo de zorro. Un beso en cada una. Ochenta
veces por minuto zumba con las alas;
zunzún con su vuelo seductor: pitidos, gorjeos
y silbidos emitidos por el viento entre su cola.
Batsú, pequeño corazón que late 700 veces por
minuto.
Anclas
Vivimos en Piedades de Santa Ana unos años.
Anclas, se llamaba la propiedad. Así la bautizó
papá. Tomó las iniciales de cada uno de sus
hijos y formó la palabra: An(a), C(arlos), L(ili),
Á(lvaro), S(ilvia). Hacía un calor quieto durante
muchos meses, pero en diciembre y enero se
ponía muy ventoso. Sonaban con fuerza las
latas de zinc del techo y las hojas se
arremolinaban en el pasillo que conducía a los
cuartos. Los mangos y las mandarinas
se golpeaban contra el zacate, y heridos
dejaban una alfombra color sangre con hilos
dorados y naranja; con olor a fermento.
De noche las luces del valle adornaban
la oscuridad de la montaña. No hacía falta un
arbolito en navidad. Conocí el silencio
en esos días.
Instrucciones para mi funeral
No metan mi cuerpo desalmado en una iglesia
ni paguen novenario. Hagan una fiesta de
mañanita. Desayunen con Audrey Hepburn en
Tiffany. Pongan un acetato de blues,
preferiblemente si es de BB King. Canten en
karaoke I wanna be kiss by you en las versiones
de Marilyn Monroe y de mi amada Sinead
O’Connor. Escuchen alguna de las suites para
cello de Bach, Blue in Green en la trompeta de
Miles, el piano de John Cage y su Dream. Si van
a llorar que sea con Strange Fruit, poema
desgarrador cantado por una Billie Holiday
desgarrada. Reciten Chabela del patriarca
Joaquín Gutiérrez –«que en paz descanses,
linda camarada»– y gocen con la creación del
caballo –«piel de todas las cosas de la
mañana»– de la prodigiosa Eunice Odio. No
me odien. Recuérdenme en mi torpeza, mi
intento por aprender a tocar piano, mis amores
contrariados, mis hijas, las dos únicas “obras
maestras que parí” (plagio a Nella Hernández).
Perdónenme si los lastimé. ¿Quién quiere leer
mi “testamento”?
Este mi último deseo: que mis cenizas se
mezclen con el polvazal veraniego de Nicoya,
donde mi bisabuela Evangelina nació.