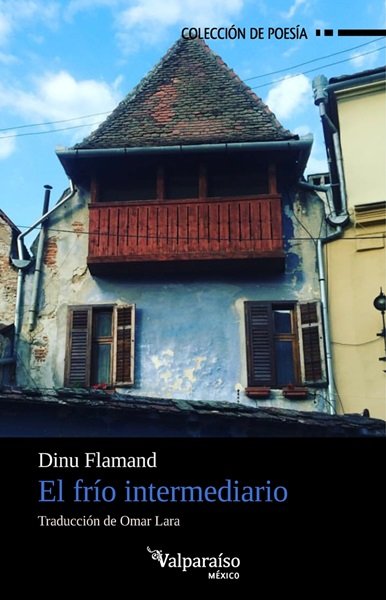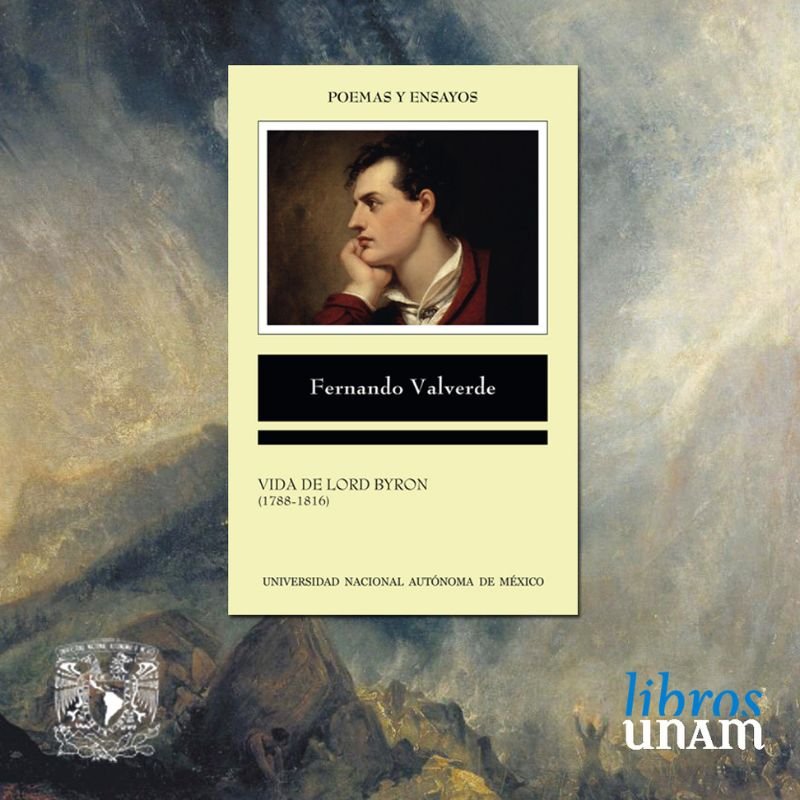Ha muerto el poeta brasileño Lêdo Ivo (Maceió, Brasil, 1924-2012). Es uno de los poetas más representativos de la llamada generación del 45. Su primer libro fue publicado en 1944. En 1982 fue distinguido con el Prêmio Mario de Andrade y en 2009 con el Premio Casa de las Américas. Mario Bojórquez nos ofrece estos poemas con el tema de la muerte, pertenecientes a “Estación final”, publicada en Los Torreones, de Colombia y que aparecerá en breve en Valparaíso Ediciones de España.
Lêdo Ivo y la muerte
La capa
En el suelo de la infancia voy a encontrar
todos los objetos que perdí:
la capa azul, el libro de grabados,
el retrato del hermano muerto
y tu boca fría, tu boca fría.
Mi capa azul, en el suelo de la infancia,
cubre los objetos y las alucinaciones.
Es una capa azul, de un azul profundo
como en ningún tiempo podrá ser encontrado.
Un azul como éste, ya no existe jamás.
Y a todos ustedes que son puros o relapsos,
vírgenes en el invierno y repulsivos en el verano,
les hago mi petición de azul profundo:
cúbranme, con esta capa el día en que muera.
Cuando esté muriendo, pueden tener la certeza,
una capa azul, de un azul profundo,
envolverá mi cuerpo de la cabeza a los pies.
El hombre vivo
Me felicito a mí mismo por ser transitorio.
Siempre tuve miedo de la eternidad,
ese gran perro obscuro que me olfateaba las piernas
y me seguía sin morder.
Aguardando a la muerte como quien espera una carta
traida por un cartero divino,
nada tengo para las fiestas del día siguiente.
Toda mi vida fue este esperar sin fin.
Entre el sueño y el mar total, en el paisaje celeste,
solté mi cometa.
Vi el farol de mi tierra, y mi infancia entera
estirada en cien leguas delante del mar.
Nada quiero de ti, Muerte, ni aún las recompensas del otro lado
con que amenizas el fin de los que sufrieron mucho.
Dame apenas el sueño sólido de los que mueren
y son llevados a la tierra de los pies juntos.
Que la vida sea un sueño, y los sueños sean sueños
del sueño desdoblado de los que viven.
Efímero, late en el tiempo un corazón solitario
y la sombra de la tierra es poca para cubrirlo.
Oficio de la mortaja
Futuro, el vivo yace dentro del muerto
y su mano inmóvil no fustiga
las moscas circundantes, ni las flores
reales y metafóricas que lo rodean.
El hombre muerto desvive y forja la fábula
de una tumba cambiada en luz y altura.
Las moscas abren las alas para verlo
pasar en dirección a la eternidad.
¡Oh gloria de estar muerto y reclamar
el Reino prometido a todos los hombres
que en el muro de la vida buscaron
el portón del jardín del Paraíso!
Y el muerto siente el olor de las frituras
en el restaurante cercano de la capilla:
los vivos comen carne y beben lágrimas.
Y el sudor de los que se aman, y el estremecimiento
de las ortigas a los vientos funerarios
y las heces que, en el mar, hablan de los hombres,
a todo atento el lúcido finado,
y su oreja nota el anacoluto
de la pálida viuda en negro duelo;
y sus ojos contemplan, formidables,
el tránsito soberbio de la ciudad
cuando anochece, abeja gigantesca,
babilonia de luz, música y vidrio.
El antiguo transeúnte que hay entre los muertos
lo convida a tomar café de pie
a la puesta del sol que huele a sandwich
y a gasolina –-adiós, oh vida inmensa
que se nutre de risa, polvo y plegaria,
adiós, oh papagayo que haces cabriolas,
adiós, rodillas amadas, brisa pura
de la playa, a todo adiós. No sólo de moscas
vive, crucificado y mudo, el muerto.
Guerrero de lo absoluto, mata a la muerte.
Ser de promesa, horizontal y póstumo,
el hombre vive de la espera. Y ni difunto
renuncia a su eternidad.
Planta de Maceió
El viento del mar roe las casas y los hombres.
Del nacimiento a la muerte, los que viven aquí
andan siempre cubiertos por leve mortaja
de bochorno y salitre. Los dientes del mar
muerden, día y noche, a los que no buscan
esconderse en el vientre de los navíos
y se dejan chupar por un sol de arena.
Penetrada en las piedras, la marea
abrasa la piel de las ratas perdularias
que, en las alcantarillas, oyen el vómito obscuro
del océano desvanecido, en los pantanos de los manglares
y sueñan con los graneros de los sótanos de los cargueros.
Fue aquí que nací, donde la luz del faro
ciega la noche de los hombres y desaparece a las lechuzas.
El vientecillo lame las dragas podridas,
entra por las persianas de las casas sofocadas
y arruina las dunas mortuorias,
donde los labios de los muertos beben el mar.
Igualmente los que se aman en esta tierra de odios
son siempre separados por la brisa
que asemeja el insomnio de los ciempiés
y adultera el flete de los navíos.
Este es mi lugar, entrañado en mi sangre
como la lama en el fondo de la noche lacustre.
Y por más que me aleje estaré siempre aquí
y seré este viento y la luz del faro,
y mi muerte vive en el pargo atrapado en la red.
La escalera
Fue en la infancia cuando comencé a subir esta escalera sinuosa — este laberinto geométrico que ostenta, en cada uno de sus rasgos, la pomposa dignidad del fierro. Aún hoy, dirigido por la fatiga y rodeado por la monótona sucesión de las estaciones, ignoro lo que me espera allá arriba. ¿Una biblioteca? ¿La torre sincrónica de un faro? ¿Una terraza desde donde pueda asistir a la llegada interminable de los navíos? ¿El vuelo de una gaviota que atraviesa la neblina?
Desde el principio abolí la posibilidad de estar siendo conducido hacia el Infierno o el Paraíso, esas ficticios parajes finales que, no perteneciendo a la geografía terrestre, no se incluyen entre los sitios prometidos a mis pasos futuros.
Antiguamente, cada escalón subido correspondía a un minuto. Después, los escalones se fueron volviendo referencias de las horas, de los días, de las semanas, de los meses y, finalmente, de los años. Ahora, acabo de pisar un nuevo escalón en la larga escalera que se enrrolla en el espacio. Es un nuevo año que se abre, como una flor, en el jardín incorruptible de las estrellas. Habré de subir otros escalones, hasta caer extenuado en el rellano de cierto existente en lo más alto de esta bizarra construcción reservada únicamente a mi ascención personal — para que mi soledad sea al mismo tiempo una verdad y un trabajo.
Evidentemente, nada me espera allá arriba. Yo soy lo propio que se espera, el convidado de ningún banquete, el visitante de sí mismo. E, inmóvil en el escalón recién conquistado, me siento invadido por una extraña alegría y, contemplando el largo pasamanos que se curva entre el día y la noche, a mí mismo me digo, en una celebración íntima: ¡Feliz año nuevo!
A mi madre
Lo que existió una vez existirá para siempre
aunque desaparezca bajo la fúnebre pala de tierra
o en la ceniza que esconde la cacería tostada.
Nada habrá de morir. Más allá del recuerdo
lo que fue vida se mueve entre las sombras
y el sueño: se mueve más allá del sol.
Ahora que estás muda para siempre
te comienzo a oír. Ocupas el silencio
como el fuego que avanza en el cerro o en la lluvia obstinada.
Hacia donde voy me sigues, con tu insistencia.
Y reclamas el día.
La quema
Queme todo lo que pueda:
las cartas de amor
las cuentas telefónicas
la lista de la ropa sucia
las escrituras y certificados
las habladurías de los colegas resentidos
la confesión interrumpida
el poema erótico que ratifica la impotencia y anuncia la arterioesclerosis
los recortes antiguos y las fotografías amarillentas.
No deje a los herederos hambrientos
ninguna herencia de papel.
Sea como los lobos. Viva en un cubil
y sólo muestre a la canalla de las calles sus dientes afilados.
Viva y muera cerrado como un caracol.
Diga siempre no a la escoria electrónica.
Destruya los poemas inacabados, los borradores, las variantes y los fragmentos
que provocan el orgasmo tardío de los filólogos y escoliastas.
No deje a los catadores de la basura literaria ninguna migaja.
No confie a nadie su secreto.
La verdad no puede ser dicha.
Reaparición de mi padre
Hoy, por casualidad, volví a ver a mi padre
en su mañana forense.
En un traje de casimir aunque fuera verano
él entraba y salía de los despachos
y atravesaba la calle del Comercio
con su carpeta marrón, lentes de tortuga
y sombrero de fieltro.
De vez en cuando mi padre paraba en algún lugar:
en la Junta Comercial, en una ferretería, a la puerta de una zapatería.
Con su mirada miope contemplaba el rostro de Carole Lombard en el cartel del cine
Floriano.
Entraba en el Bar Colombo para mear.
Proseguía su camino
entre mendigos, trabajadores eventuales y ministerios públicos
y se sumía en la obscuridad de una tienda de raya.
Mi padre iba y venía en el centro de Maceió.
Yo presumía que él estuviera vivo.
Sólo me rendí a su muerte lenta
cuando pasó cerca de mí sin reconocerme.
Entonces supe lo que era la muerte.
Y al mismo tiempo supe lo que es la vida:
el lugar donde hay sol y las personas se hablan.
El ruido del mar
En la tarde del domingo, vuelvo al cementerio viejo de Maceió
donde mis muertos jamás terminan de morir
de sus muertes tuberculosas y cancerígenas
que atraviesan la brisa marina y las constelaciones
con sus toses y gemidos e imprecaciones
y sus esputos obscuros
y en silencio los animo a volver a esta vida
en que desde la infancia ellos vivían lentamente
con la amargura de los días largos pegada a sus existencias monótonas
y el miedo de morir de los que asisten al caer la tarde
cuando, después de la lluvia, las hormigas tanajuras aladas se esparcen
en el suelo maternal de Alagoas y ya no pueden volar.
Les digo a mis muertos: Levántense, vuelvan a este día inacabado
que necesita de ustedes, de su tos persistente y de sus gestos enfadados
y de sus pasos en las calles torcidas de Maceió. Vuelvan a los sueños insípidos
y a las ventanas abiertas sobre la canícula.
En la tarde del domingo, entre los mausoleos
que parecen suspendidos por el viento
en el aire azul
el silencio de los muertos me dice que ellos no volverán.
No vale la pena llamarlos. En el lugar en donde están, no hay retorno.
Sólo nombres en lápidas. Sólo nombres. Y el ruido del mar.
El paso
Que me dejen pasar — es lo que les pido
delante de la puerta o delante del camino.
Y que nadie me siga en el paso.
No tengo compañeros de viaje
ni quiero que nadie se quede a mi lado.
Para pasar exijo estar solo,
solamente conmigo acompañado.
Pero si me prohibieran el paso
por ser diferente o indeseado
de todos modos pasaré.
Inventaré la puerta o el camino.
Y pasaré solo.
El muro
Para que yo tuviera derecho a morir
fue necesario que siguiera al caracol
que avanzaba en el horizonte como un sol sonámbulo.
El grito del hombre atravesó los aires
como si fuera el vuelo de un pájaro.
El follaje conservó el frescor del trueno.
Y yo fui la sombra que se levanta
del cráter del día. Y me estremecí al escuchar
el relincho del caballo blanco en la colina.
El nacimiento y la muerte están unidos
como dos manos entrelazadas en la noche que se abre
entre el cielo virginal y las montañas.
Y continuo naciendo de mí mismo como una fuente
y comienzo a morir en el día puro,
en el muro de cal.
Estación final
El silencio de las garzas adormecidas en el pantano
el silencio de las larvas en su mudo hervor
el silencio de los gavilanes que sobrevuelan los pastos
el blanco silencio de los caracoles en la mañana radiante
el silencio del musgo y del lodo, de la piedra y del rocío
el silencio de los labios callados para siempre.
Réquiem
II
Más allá del frío y del calor
y de las cucarachas impetuosas que se esparcen como pétalos
en el granero abandonado
y de las campanas funerarias en la mañana de la infancia
y de las luces oscilantes de los camiones que atraviesan los cañaverales
espantando a los mapaches
más allá de las cestas abiertas como corolas
para recoger las sobras del día mutilado por los odios y las guerras
lejos de los niños caídos en el suelo del invierno
y de las aguas de esas lluvias obstinadas que desaparecen súbitamente
en la gran mesa del mar
rudimentario
y de las leves lunas límpidas que rigen el paso de las lisas
hay un no-lugar que dispensa la súplica y la esperanza
y ahuyenta la solemnidad y la reverencia.
Más allá de los sueños visitados por el mar impaciente
y de la obscuridad fétida de las cloacas y de la claridad solar
en que nos movemos aturdidos
como las moscas atontadas por el calor del verano
en un no-espacio nos espera. El día
ondula entre las horas que se abren hacia el paisaje como ventanas.
El ruido del mundo alcanza la orla del mar
y rodea terrazas de sal y traicioneros arrecifes de mariscos y lagunas de azúcar.
Más allá de la realidad, hay otras realidades
que se desdoblan como peldaños. Nuestros pasos
suben y bajan la escalera, en el dia admirable
y en la noche blanda.
Son como sueños tributarios de otros sueños
o ventanas abiertas hacia el mar.
No sabemos donde estamos. No sabemos lo que somos.
Nada sabemos, a no ser que haya una noche
pura y vacía a nuestra espera. Una noche intocable
más allá del fuego y del hielo, y de cualquier esperanza.
Con su mano siniestra la muerte tritura
nuestros sueños de insectos deslumbrados
y entorna la blancura del agua contenida en el vaso
prometido al desastre de una flor de astillas.
La muerte, siempre la muerte, importunándonos
como su zumbido de mosca funeraria.
Acechanza de la muerte
La muerte no respeta nuestra privacidad
y vive rondándonos de noche y de día.
Insiste en esparcir a los cuatro vientos
los secretos de nuestra intimidad
lo cual no es más que una descarada mentira.
La muerte no es una flor para olerse.
Se vuelve muy aconsejable quedarse lejos de ella
de su cerco insistente y detestable
y evitar los lugares que frecuenta.
Para nuestra seguridad y nuestra paz
atranquemos puertas y ventanas
que ella no entre en nuestras casas
ni aún en forma de ligera brisa.
Cuando pase cerca de nosotros
la guadaña escondida entre sus mantos
hagamos mejor como si no la viéramos
aunque nos juzgue unos maleducados.
La muerte es falsa e interesada
además de entrometida.
Nada se gana con ella
y sí perdemos nuestras vidas.
No debemos confiar en sus promesas fatuas
jamás cumplidas en el instante después
del último suspiro
y que perturban nuestro paso en el mundo
en busca del día perdurable.
Con la muerte asesina y su guadaña
y sus largas manos de puta ambiciosa
todo cuidado es poco.
Estación Final 1940-2011, Lêdo Ivo, selección, traducción y prólogo de Mario Bojórquez, Caza del libros, Bogotá y Valparaíso Ediciones, Granada, 2012.