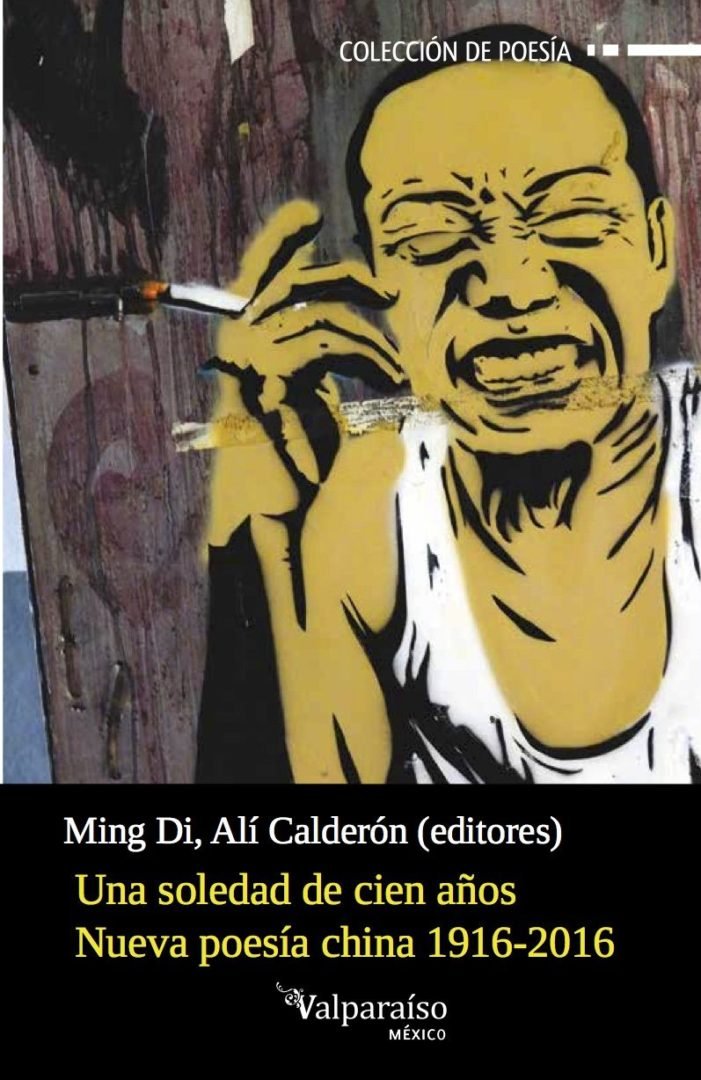El poeta y crítico Alí Calderón, editor de Círculo de Poesía, nos presenta un texto que gira en torno a las preguntas ¿qué es lo nuevo en la poesía contemporánea? ¿Cuál es la forma de lo nuevo? ¿Quiénes son los autores nuevos? Debe recordarse que lo nuevo, según Pierre Bourdieu, no es otra cosa que un criterio de control del campo literario. Un texto que alterna poéticas contemporáneas y clásicas así como historia literaria.
El “riesgo” en la poesía mexicana contemporánea
En mayo de 1871, un Rimbaud de diecisiete años escribía en carta a Paul Demeny: “exijamos a los poetas lo nuevo, ideas y formas”. Es muy posible que una de las fantasmagorías fundamentales del siglo XIX, que habría de heredar el siglo XX y que mueve al enfant terrible a esa declaración, sea la pasión por la novedad. No por nada Walter Benjamin, en el Libro de los pasajes, recoge un grabado de 1816 cuyo título es “Todo lo que es nuevo es siempre bello” que resume, de algún modo, la vida espiritual de aquel siglo.
Es el XIX y el capitalismo funciona con plenos poderes. Su gran metarrelato es el progreso. La producción en serie es ya una realidad y la fiebre del consumo ha encontrado por fin su templo, ahora de hierro colado y cristal: el aparador de un pasaje parisino. Benjamin afirma que en las imágenes desiderativas del nuevo modo de producción se destaca “el firme esfuerzo por separarse de lo anticuado –lo que en realidad quiere decir: el pasado reciente”. Es la época del flanêur, del hombre solitario entre la muchedumbre: la modernidad. Una modernidad que hace de lo “nuevo” su más alto fetiche, la piedra angular de la falsa conciencia. Y vuelvo a Benjamin:
La modernidad es la época del infierno. Las penas del infierno son lo novísimo que en cada momento hay en este terreno. No se trata de que ocurra otra vez siempre lo mismo, sino de que la faz del mundo, la inmensa cabeza, precisamente en aquello que es lo novísimo, jamás se altera, se trata de que esto novísimo permanece siendo de todo punto siempre lo mismo.
Dado lo anterior no es difícil entender la subjetividad de Rimbaud y la de la poesía de occidente en aquel momento. Así las cosas, el arte, la poesía desde luego, como dice el propio Benjamin, “tiene que hacer de lo nuevo su más alto valor”. Este es el punto, sin embargo, en el que surgen las interrogantes ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuál es la forma de lo nuevo? Quizá Georg Simmel lo explique de algún modo cuando dice que “el ritmo de la vida moderna no sólo expresa el anhelo por un rápido cambio en los contenidos cualitativos de la vida, sino también el poder del estímulo formal del límite, del principio y del fin”. Iuri Lotman, el semiólogo lituano, lo pone en otros términos: “el espacio no semiótico, de hecho, puede resultar el espacio de otra semiótica”. Lo no semiótico es lo nuevo, lo experimental, lo no codificado, lo no canónico[1]. En el caso de la poesía, se trata de los procedimientos de construcción y generación o disolución del sentido que intentan rebasar los límites, ampliar la frontera semiótica, trascender la barrera de lo que consideramos los códigos de género.
Este ensanchar los límites ha sido, precisamente, el legado de los poetas de inicios del siglo XX. Ante todo, la vanguardia enfatizó, como ha señalado César Aira, la necesidad de superar la noción de “obra” como meta. Es así como aparecen “constructivismo, escritura automática, ready-made, dodecafonismo, cut-up, azar, indeterminación. Los grandes artistas del siglo XX no son los que hicieron obra, sino los que inventaron procedimientos”.
En la tradición mexicana, por ejemplo, esta búsqueda por ir más allá de lo convencional se advierte desde las primeras décadas del siglo XX. Pienso ahora en la correspondencia que mantuvieron dos poetas que marcaron nuestra poesía, dos poetas cercanos aunque de espíritus disímiles: José Juan Tablada y Ramón López Velarde. Es 1919 y Tablada está entusiasmado con la poética ideográfica y sintética de Un día… poemas sintéticos (1919) y Li Po y otros poemas (1920). Está resentido con López Velarde debido a un enunciado con el que criticó sus nuevos textos. Y le escribe en una carta: “Si usted, mi querido amigo, no fuera tan grande poeta, si en su obra no manifestara un ejemplo tan encantador de liberación personal, tomaría a mal esa frase suya: “dudo que la poesía ideográfica se halle investida de las condiciones serias del arte fundamental”. José Juan Tablada, que en palabras de Rodolfo Mata, enlazó modernismo y vanguardia en virtud de su curiosidad estética, trata de explicarle al autor de Zozobra que en este nuevo estilo “todo es sintético, discontinuo y por tanto dinámico; lo explicativo y lo retórico están eliminados para siempre”. Y abunda: “Mi preocupación actual es la síntesis, en primer lugar porque sólo sintetizando creo poder expresar la vida moderna en su dinamismo y en su multiplicidad”.[2]
Al margen de lo anterior, Tablada rebate la crítica de López Velarde preguntándose: “Estas condiciones y ese arte ¿no serán, en último análisis, el respeto a la tradición que nos abruma, nos iguala, impidiendo con la tiranía de sus cánones la diferenciación artística de las personalidades?”. A pesar de que el cruce de armas entre antiguos y modernos es tan viejo como la oposición helena entre aticismo y asianismo, quizá esta tensión entre autores de poéticas diametralmente opuestas sea el punto de arranque en México de una disputa que marcará el rumbo de la poesía de todo el siglo: la tradición contra la ruptura o, mejor, el decoro contra el riesgo.
Para dar cuenta de la poética del riesgo es necesario, en primer sitio, referir cuáles son los valores fundamentales de la tradición y de su ideal, el decorum o aptum. Me parece que son, fundamentalmente, tres los elementos que aseguran literariedad y maravilla del poema, al menos de Arquíloco y Safo, en la tradición de Occidente, hasta nuestros días: delectare, movere y ekplexis.
El delectare da cuenta, según Lausberg, de la “simpatía del público hacia el objeto del discurso” y se identifica con el “placer”, con la alegría estética, para emplear un término usado por Jean Paul Sartre. “Aparece en el discurso como ornatus” . Por tanto, desde una perspectiva estructural, el delectare habrá de identificarse con un término desarrollado por Jakobson: la autorreflexividad, es decir, la capacidad que tienen los textos de intencionalidad estética de atraer por su propia forma, por su estructura.
El movere, por su parte, indica el retórica alemán, “origina una conmoción psíquica del público (meramente momentánea en cuanto tal, aunque duradera en sus efectos)”. Es lo que, por ejemplo, Robert Graves, describe como “El motivo de que los pelos se ericen, los ojos se humedezcan, la garganta se contraiga, la piel hormiguee y la espina dorsal se estremezca cuando se escribe o se lee un verdadero poema”. Ezra Pound, desde otra corriente de pensamiento, también da cuenta del movere clásico. Dice respecto a esta poesía que conmociona: “Lo importante en el arte es una especie de energía, algo así como la electricidad o la radioactividad, una fuerza de transfusión, de fusión, de unificación”. Desde la mirada semiótica, Iuri Lotman también da cuenta del movere, necesario en el texto artístico. Explica que:
Una vez se ha descifrado el mensaje y comprendido el texto, ya no queda nada que hacer con éste. Sin embargo, continuamos viendo, oyendo, sintiendo y experimentando alegría o dolor independientemente de que hayamos entendido o no su significado, mientras los estímulos externos actúen sobre nuestros sentidos. (…) puede, debido a su materialidad física, actuar sobre nuestros sentidos y producirnos un sentimiento de alegría o de sufrimiento.
El movere se caracteriza, pues, por una perturbación, por generar un desarreglo de los sentidos. Genera lo que los clásicos llamaban “fuerza psicagógica”, esto es, la capacidad que tiene un texto para mover el ánimo, el ánima, las almas de lectores u oyentes.
Finalmente, ekplexis es el asombro, la producción de lo sorpresivo en virtud de un juego de agudeza que asegura la baja predictibilidad lingüística. Un asombro, además, que emociona.
En México, y en general en la lengua española, la poética del decoro alcanza su punto más alto, según creo, con la publicación de Semillas para un himno (1943-1955) y La estación violenta (1948-1957) de Octavio Paz. Pero a inicios de la década del sesenta, como es natural en un poeta que prefiere reinventarse a repetirse, Paz abraza otra poética. En realidad, la nueva perspectiva radica en un programa cuyos postulados básicos son los siguientes:
- “Las obras modernas tienden más y más a convertirse en campos de experimentación, abiertos a la acción del lector y a otros accidentes externos”.
- “Duschamp va más allá; al destruir la noción misma de obra pone el dedo en la llaga: el significado. Su cura fue radical: disolvió el significado”.
- “A fines del siglo pasado Mallarmé publicó en una revista Un coup de dés y así inaugura una nueva forma poética. Una forma que no encierra un significado sino una forma en busca de significación”.
- “Expuesta a la intervención del lector y a la acción –calculada o involuntaria– de otros elementos externos, también saca partido del azar y de sus leyes, provoca el accidente creador o destructor, convierte el acto poético en un juego o en una ceremonia”.
- “…abrir las puertas del poema para que entren muchas palabras, formas, energías e ideas que la poética tradicional rechazaba”.
Lo anterior quiere decir, en sentido último, que el “nuevo” texto poético no aspira a construir un discurso connotativo, instaurar la dimensión simbólica sino que, por el contrario, tiene como finalidad el acto mismo de la enunciación, es decir, existir en tanto discurso (acaso de pretendida intencionalidad estética) y ser tomado, desde el punto de vista genérico, como poesía o, mejor, como “escritura”.
Es interesante advertir que este programa, pasados casi cincuenta años, sigue vigente y es seguido consciente o inconscientemente por los poetas contemporáneos de pretendido talante experimental. Por lo pronto, el crítico uruguayo Eduardo Milán capitaliza estas ideas y construye su concepto de “riesgo en la poesía” en clara y hasta necesaria oposición a la poesía coloquial y confesional que dominó la escena lírica durante los años sesenta y setenta. Explica:
El riesgo del poema no consiste en la profundización en el pantano autobiográfico. El riesgo del poema es, y será hasta nuevo aviso, formal. Y es en el mejor tratamiento de la forma poética desde donde puede surgir un criterio de novedad (…) La novedad del poema reside en despistar al lector frente a lo que el lector cree que va a venir. De lo contrario no hay poesía. Habrá, en el mejor de los casos, acompañamiento vital del lector, coqueteo, exhibición narcisista, en una palabra: complacencia.
La paradoja, desde luego, se advierte inmediatamente: lo nuevo es la construcción de la ekplexis, que no es otra cosa que el despiste del que habla Milán, por otro lado tan antiguo como la poesía misma.
Cuando Eduardo Milán afirma que “el riesgo del poema es, y será hasta nuevo aviso, formal” entendemos que el camino que desciende de las Vanguardias pugna por lo que se ha llamado “poéticas del significante”, una preocupación extrema por la materialidad del lenguaje: juegos, alteraciones, distintas operaciones que tienen a dislocar los niveles fónicos o sintácticos de la lengua.
El lirismo, la búsqueda de la emotividad vía la ilusión confesional y el coloquialismo fueron fórmulas que de tanto repetirse se gastaron, es decir, se integraron al horizonte de expectativas, dejaron de sorprender y se identificaron con marbetes peyorativos como “poesía fácil” o “poesía que sí se entiende” en oposición a la sentencia famosa de Lezama: “sólo lo difícil es estimulante”. Este cansancio de las formas facilitó una embestida de las tendencias que seguían los distintos caminos trazados por la vanguardia más radical, el concretismo brasileño, por la poesía y las reflexiones de Lezama así como por los trabajos de Severo Sarduy[3]. En los años ochentas aparecen los poetas neobarrocos; se les agrupa por primera vez en el volumen antológico Caribe transplatino (1992). Liderados por José Kozer (1940), Roberto Echavarren (1944) y Néstor Perlongher (1949), estos poetas produjeron una suerte de cisma en la poesía en español. Perlongher, el más aventajado en esta poética, explica el neobarroso o neobarroco afirmando que “no es una poesía del yo, sino de la aniquilación del yo”. Hay en el neobarroco, según el argentino, “cierta predisposición al disparate, un deseo por lo rebuscado, por lo extravagante, un gusto por el enmarañamiento que suena kitsch o detestable para las pasarelas de las modas clásicas”.[4]
La curiosidad barroca implica de suyo una pasión por el desgarramiento de los límites, una predilección por el experimento más que por la obra consumada. El trabajo de estos autores se agrupó en una antología de marcado talante latinoamericano que marcó una época en la historia de la poesía: Medusario. Muestra de poesía latinoamericana. Esta antología fue, pasadas tres décadas, la actualización del cambio de paradigma que había propuesto Octavio Paz desde 1966.
El neobarroco explotó estas vetas y ensanchó el dominio del poema al grado de trascenderlo y llevarlo a su territorio ideal: lo inestable, el cuestionamiento de la propia literariedad. Esta poesía, en realidad, pareciera una puesta en operación de un par de conceptos desarrollados por el semiólogo Omar Calabrese: el más-o-menos lingüístico para dar origen a un no-sé-qué literario.[5]
Es así como la última década del siglo XX y la primera del XXI han estado marcadas por la disputa de dos poéticas que cruzan la lengua española. Por otro lado, no debe obviarse que la mayor riqueza de nuestra poesía radica en la pluralidad de voces y registros. El eclecticismo propio del periodo cultural que transitamos se advierte, desde luego, en la varia poesía, en la profusión de estilos y en el complejísimo entramado de influencias que trascienden la literatura, la música y las artes plásticas.[6] A pesar de lo anterior, y como ha observado Eduardo Milán, y Tony Hoagland o Marjorie Perloff en otras tradiciones líricas, concretamente la norteamericana, al final siempre se enfrentan dos maneras de entender el poema, nuevos episodios del viejo cruce de espadas entre dos estilos: el ático y el asiático, claritas y obscuritas.
Por un lado observamos la poética del riesgo con sus diferentes posibilidades y, por el otro, una poesía que, poco interesada en la radical ruptura de la tradición, busca construir artefactos verbales que funcionen gracias a juegos de ingenio, ironía en sus diferentes formas, tono emotivo y patético o a través de la emergencia de epifanías; textos que peyorativamente son tildados de “conservadores” y en inglés son etiquetados con la locución well crafted poems.[7]
La batalla no sólo enfrenta poéticas sino enmarca la disputa por el poder cultural y su distribución del capital simbólico. El modus operandi del “riesgo” es particularmente interesante. Según Jorge Mendoza, “posee una doble cara. En un sentido se sitúa en la periferia del sistema estético, en el espacio de la “transgresión”, mientras que en el nivel político se ubica en el centro del poder cultural”. La poética del riesgo, impulsada por cierta zona de las poesías argentina, peruana, chilena y brasileña, especialmente, así como por la recuperación de autores de culto (Héctor Viel Temperley, Marosa de Giorgio, Gerardo Deniz, Hugo Gola, etc.) y los aportes experimentales de la poesía en inglés, generaron un tipo de discurso que privilegió la búsqueda por encima del resultado. Un clásico como Wilde pensaba que “las buenas intenciones pueden tener valor en un sistema ético; pero en el arte no. No basta tenerlas; se ha de realizar la obra”. Por el contrario, los autores identificados con la poética del riesgo abandonan la noción de obra (prefieren la de work in progress) para deslindarse de los grilletes de la literariedad. No hay poemas, hay escrituras. Esta poética, desde luego, nunca contó con el consenso necesario para ser hegemónica. Ya Luis García Montero la ridiculizaba al decir: “a peor escritura mayor deslumbramiento”.
La ruptura del “poema tradicional” radica especialmente en la predilección por los discursos fragmentarios y la polifonía así como por la parataxis o automatismo sin inconsciente.[9] Esta tendencia supone que la poesía está maniatada al considerársele esencialmente un vehículo comunicativo además de que condiciona al lector a participar de la visión única y privilegiada, emotivísima, del bardo. Asimismo, se abomina del tratamiento solemne del poema como objeto de revelación. En contraparte, se trata de una poesía que cuestiona el ejercicio lírico y la imperturbabilidad del sujeto de la enunciación a través de una problematización formal e intelectual del poema. Hay en esta poética una fascinación por la contingencia, lo imprevisto, lo anticlimático, la desacralización del objeto poético y la literatura que no parece literatura: placer por el kitsch. Se aceptan y se buscan deliberadamente las formas imperfectas.[10] De este modo, se trasciende la noción de poema para dar cabida a otras estructuras como fragmentos, archipiélagos léxicos, esquirlas morfosintácticas, máquinas textuales, metahibridajes y escrituras límite. (Hernández Montecinos).
La sensibilidad que enarbola la ruptura de la tradición y la noción misma de poesía así como el placer extremo por la forma y la materialidad del lenguaje han sido descritos por la escritora norteamericana Susan Sontag bajo el nombre camp: amor por lo no natural, el artificio y la exageración.[11] Un nuevo manierismo.[12]
En este punto, debemos preguntarnos otra vez ¿qué es lo nuevo? ¿Cuál es la forma de lo nuevo? Normalmente, los procedimientos del “riesgo”, tal como los entiende la exégesis epigonal de la vanguardia, no son otra cosa que el empleo de recursos retórico-estilísticos presentes en el español al menos desde el barroco y en occidente desde la poesía griega. Por ello, no es extraño que José Vicente Anaya escribiera en la primera década del siglo XXI:
Estamos empezando el siglo XXI con un tristísimo panorama en el campo de la poesía en México que, por supuesto, no empezó hoy sino que lo venimos arrastrando desde hace varias décadas. Muy poco –o casi nada– nuevo, propositivo, sorprendente, se ha manifestado en la poesía reciente de los mexicanos. La mayor parte de lo que se publica parece cortado por la misma tijera.
El lector interesado en experimentación ramplona puede encontrar un ejemplo sin desperdicio en la escritura de Luis Felipe Fabre, quien ha vendido humo exitosamente a lo largo de una década. La ingenuidad de su postura crítica no merece nuestro comentario.
Es legítimo, después de poemas que quebrantan los tradicionales códigos de género, las búsquedas del flarf, etc., preguntarnos ¿qué es la poesía? ¿qué es un poema? Una forma en busca de significación, respondería Octavio Paz, por ejemplo. Matvei Yankelevitch explica que el poema contemporáneo, quiero decir, el poema conceptual contemporáneo es como cuando Robert Rauschenberg escribió las palabras, “se trata de un retrato de Iris Clert si yo lo digo”. El crítico norteamericano Stanley Fish afirma que “la literatura es lenguaje con una conciencia personal particular”. Y sostiene que el locus de la literariedad se ha movido del texto al lector. Por tanto, “la literatura es producto de una manera de leer, de un acuerdo de la comunidad respecto a lo que contará como literatura”. Sin duda, esta es una postura radical. Por ello, la poesía mexicana e hispanoamericana contemporáneas, cada vez más se acercan a la hibridación.
La nueva poesía, compartida por autores de generaciones disímiles, sabe que la tradición literaria es la suma de motivos y procedimientos retórico-estilísticos a lo largo de la historia de la literatura de una sociocultura. Ese conjunto de tópicos, procedimientos y mecanismos semióticos, constituye un sistema. La tradición incorpora, evidentemente, y hace suyos, los aportes, las innovaciones y las búsquedas de nuevos lenguajes literarios sin descuidar que, como ha pensado Pierre Bourdieu, a veces “la subversión herética se proclama como retorno a las fuentes, al origen, al espíritu, a la verdad del juego, contra la banalización y degradación de que ha sido objeto”.
Estoy convencido de que la nueva poesía no entenderá únicamente el riesgo dese el punto de vista formal sino que lo hará desde la redescripción del mundo, de la estructura de la realidad. Tal esfuerzo, desde luego, generará formas nuevas o recuperará algunas olvidadas. Quien avanza más rápido en esta tarea, por lo pronto, es el poeta Mario Calderón con su teoría sobre la lectura del entorno individual o adivinación a través de la poesía. Pero esa materia de una reflexión aparte.
[1] Lotman, al profundizar en su noción de “frontera”, señala que “el espacio semiótico se caracteriza por la presencia de estructuras nucleares y de un mundo semiótico más amorfo que tiende hacia la periferia”. Y abunda: “las formaciones semióticas periféricas pueden estar representadas no por estructuras cerradas (lenguajes) sino por fragmentos de las mismas o incluso textos aislados. Al intervenir como “ajenos” para el sistema dado, esos textos cumplen en el mecanismo total de la semiosfera la función de catalizadores. Por una parte la frontera con un texto ajeno siempre es un dominio de una intensiva formación de sentido. Por otra, todo pedazo de una estructura semiótica o todo texto aislado conserva los mecanismos de reconstrucción de todo el sistema”.
[2] Sería pertinente recordar en este punto que las ideas estéticas de Tablada están próximas al imaginismo norteamericano y al cubismo, desde luego. Pero su preocupación por la “síntesis”, por la velocidad, es quizá lo que pueda darle el título de Padre de la poesía moderna mexicana. El filósofo polaco Zygmunt Bauman concede a la velocidad un lugar preeminente en la formación de lo moderno. Dice: “Cuando la distancia recorrida en una unidad de tiempo pasó a depender de la tecnología, de los medios de transporte artificiales existentes, los límites heredados de la velocidad de movimiento pudieron transgredirse. Sólo el cielo (o, como se reveló más tarde, la velocidad de la luz) empezó a ser el límite, y la modernidad fue un esfuerzo constante, imparable y acelerado por alcanzarlo”.
[3] En el prólogo de una de las más recientes antologías de poesía latinoamericana, de marcada tendencia neobarroca y experimental, Maurizio Medo explica que “Mientras el discurso heredado a los 60 y 70 (el coloquialismo, “poesía cotidiana” o “conversacional”, término acuñado por Fernández Retamar) repetía una y otra vez los mismos procedimientos que le valieron para constituirse como eje modal, todos ellos carentes de la necesaria sorpresa, hasta quedar reducido a una escritura saturada por el lugar común. Este tipo de discurso, temeroso de las zonas oscuras del lenguaje, que se esmeraba en no resultar nunca demasiado dificultoso, sea para la enunciación como para la interpretación de su mensaje, supeditándose al compromiso político y a ciertas categorías sociales, podría explicar de algún modo el surgimiento de la poesía neobarroca”. Las cursivas son nuestras.
[4] Perlongher explica además que el barroco es “Saturación del lenguaje comunicativo. El lenguaje, podría decirse, abandona (o relega) su función de comunicación, para desplegarse como pura superficie, espesa, irisada, que “brilla en sí”: “literaturas del lenguaje” que traicionan la función meramente instrumental, utilitaria de la lengua para regodearse en los meandros de los juegos de sones y sentidos”. Al abrazar la obscuritas, “el hermetismo constituyente del signo poético barroco, o mejor, neobarroco, torna impracticable la exégesis: ocurre una “indetenible subversión referencial”, una inefable irreductibilidad, en la absoluta autonomía del poema”. En la poesía norteamericana, que ha ejercido una influencia notable en las distintas tendencias poéticas de nuestra lengua, un enfoque muy semejante fue defendido por la Language poetry, impulsada por la revista L=A=N=G=U=A=G=E y por el slogan de los formalistas rusos: the word as such” [“slóvo kak takovóe”].
[5] Según Calabrese, “un primer género de figuras discursivas del más-o-menos y del no-sé-qué puede titularse a efectos de oscuridad”.
[6] Ya Luis Martínez Andrade señala que “el eclecticismo es un rasgo particular de la cultura posmoderna donde todas las posiciones son asumidas bajo distintos parámetros éticos, es decir, no hay uniformidad en las acciones, ergo, todo está permitido. Todo puede ser concebido como vivencia estética”. Se trata de un fenómeno que había sido observado por Lyotard desde los años ochenta: “el eclecticismo es el grado cero de la cultura general contemporánea: oímos reggae, miramos un western, comemos un McDonald e medio día y un plato de cocina local por la noche, nos perfumamos a la manera de París en Tokio, nos vestimos al estilo retro en Hong Kong, el conocimiento es materia de juegos televisados […] este realismo se acomoda a todas las tendencias”. En este sentido, de algún modo y al menos en el nivel más superficial, las poéticas se volvieron líquidas, para emplear el concepto popularizado por Zygmunt Bauman: “la fluidez como metáfora actual de la vida moderna […] los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente su forma. Los fluidos no se fijan al espacio ni se atan al tiempo […] los fluidos no conservan una forma durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos (y proclives) a cambiarla”. Algo semejante sucede con la poesía contemporánea que prefiere la noción de libertad a estacionarse o comprometerse con una sola poética y que incluso ha sacralizado el concepto “polifonía” como procedimiento representativo de esta condición.
[7] Marjorie Perloff afirma que prácticamente todo lo que se lee actualmente responde a estas dos poéticas que en Estados Unidos se tipifican como conceptualism y conservatism. Los procedimientos que caracterizan estas tendencias son: “1) Líneas irregulares de verso libre con algún énfasis o ninguno en la construcción del verso en sí mismo, siguiendo el concepto de los formalistas rusos de “la palabra en sí misma”; 2) prosa sintáctica repleta de frases parentéticas o preposicionales aderezadas por imágenes explícitas o metáforas extravagantes (el signo de la poeticidad); 3) la expresión de pensamientos profundos o pequeñas epifanías, basadas normalmente en una memoria particular que designa al sujeto lírico como una persona particularmente sensible que realmente siente el dolor” (“Poetry on the brink”). Tony Hoagland, por su parte, considera que en la poesía norteamericana estas dos poéticas descienden de Wordswoth, por un lado, y de Stevens, por el otro. La poesía del “decoro”, la vertiente de Wordswoth, es “un desbordamiento espontáneo de sensaciones potentes que encuentran su origen en una emoción albergada en la tranquilidad”. En esta poesía, “el poder de las emociones puede ser recogido, revivido, traducido en el laboratorio central del poema; ese poema construye perspectivas para el lector”. A esta poética se le contrapone la idea de que “el poema debe resistir la inteligencia, casi siempre exitosamente”. Es así como “Stevens sugiere que un buen poema resiste, tuerce y enreda al lector (quizá también al poeta) cuyas perspectivas son un reto y de ningún modo están aseguradas” (“Recognition”).
[8] Por otro lado, según refiere Marjorie Perloff, el well crafted poem, “el discurso dominante –sólo se puede desmantelar si es “mal usado de manera eficiente”, esto es, si se le permite a la unword (“no-palabra”) (lo no poético, torpe, común, corriente, la palabra, frase y oración de todos los días, así como la pausa inesperada, y el silencio raro) introducirse en el texto, romper, interrumpir la superficie del sonido”. Lo anterior podría permitir una conjetura: el poema más cercano al “decoro” se mueve preferentemente a nivel del discurso o la frase mientras el poema próximo al “riesgo” es proclive al nivel de la palabra.
[9] Ya el poeta polaco Zbigniew Herbert afirmaba que después de la Segunda Guerra Mundial, época del advenimiento de lo posmoderno, los viejos estilos literarios se volvieron inútiles. Paul Auster también pondera esta concepción de la poesía y dice que es forzoso “cambiar la naturaleza de nuestras expectativas. El poema ya no es un registro de sentimientos, una canción o una meditación (…) es una lucha: entre la destrucción del poema y la búsqueda del poema posible” .
[10] Carlos Monsiváis describe con precisión el fenómeno: “Camp es -reconociendo la falsedad, el anacronismo y la vigencia de esta división- el predominio de la forma sobre el contenido. Camp es aquel estilo llevado a sus últimas consecuencias, conducido apasionadamente al exceso. Camp es la extensión final, en materia de sensibilidad, de la metáfora de la vida como teatro (…) Camp es el amor de lo no natural, del artificio y la exageración (…) Camp es el fervor del manierismo y de lo sexual exagerado. Camp es el aprecio de la vulgaridad. Camp es la introducción de un nuevo criterio: el artificio como ideal. Camp es el culto por las formas límite de lo barroco, por lo concebido en el delirio, por lo que inevitablemente engendra su propia parodia. Camp en un número abrumador de ocasiones es (…) aquello tan malo que resulta bueno”.
[12] Ya Guillermo Sucre, al menos desde 1985, había observado el fenómeno. Escribía: “Nunca como ahora hemos tenido tantas palabras y, sin embargo, sentimos que nos faltan las palabras. Si el equívoco parece dominar nuestra época, uno de sus síntomas es la proliferación verbal: inflación del lenguaje que no logra ocultar otra precariedad, espiritual, más profunda”. Y explica que la poesía hispanoamericana actual se caracteriza por “un gran y a veces suntuoso juego verbal que aun se vuelve desafiante: la mascarada en un teatro ya vacío”. Lo anterior pareciera establecer una relación de identidad con la manera de definir el manierismo como estilo histórico. Helmut Hatzfeld lo explica del siguiente modo: “Del estilo manierista se dice: falsa imaginería; caparazón en vez de cuerpo; máscara en lugar de rostro […] el manierismo se traduce en una retórica de fuegos artificiales, distorsiones preciosistas, un eludir lo decisivo y evitar lo dramático, junto con una especie de miopía y un notable virtuosismo en el manejo de las formas convencionales”. Y abunda: “estas líneas carecen de inspiración ideológica interior que les dé un significado”. También se caracteriza el manierismo, según Hatzfeld, por “falta de orden, proporción y unidad. El lenguaje no expresa ideas sino que reclama un significado a las formas; se encuentra aquí y allá distorsión, no dirección ni orientación hacia otro fin que no sea el brillo de la inteligencia del artista”.