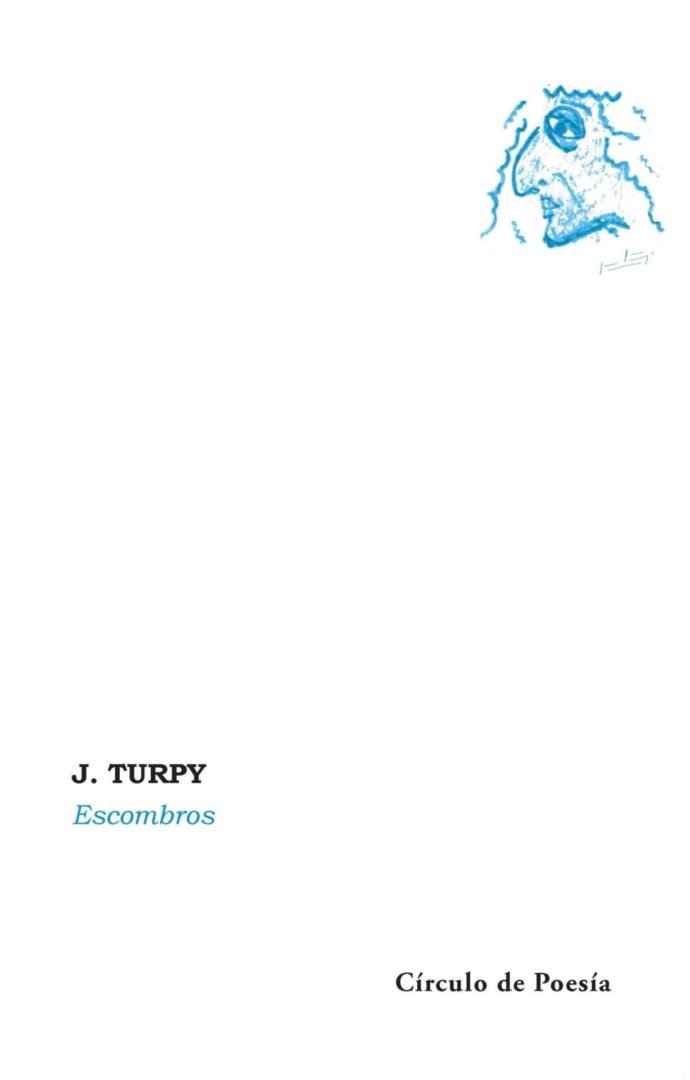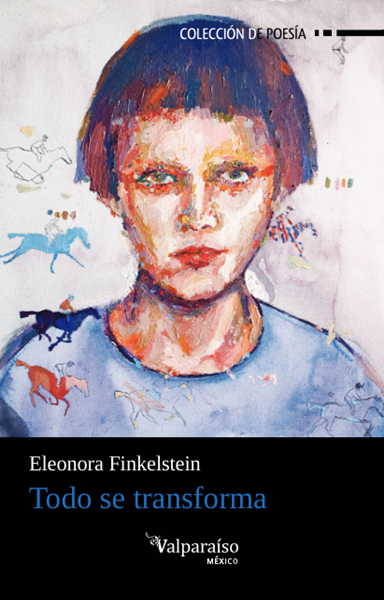En el marco de la Galería de ensayo mexicano, presentamos un extraordinario ensayo de Marco Antonio Campos sobre los años de sufrimiento de César Vallejo en Europa. Un texto ejemplar.
CÉSAR VALLEJO EN PARÍS Y EN MADRID
A Efraín Bartolomé
1
¿PERO QUÉ VINO A HACER AQUÍ?
Lo conocí en el café de La Rotonda el último día de agosto de 1924. Había llegado un año antes, en julio, tomado de una mano de la Señora Miseria y de la otra de la Santa Enfermedad. Esa noche tenía algo de fiebre. Me impresionó su figura magra, su rostro anguloso, su perfil fuerte y una voz como de metales rompiéndose.
Vallejo vivía aquí y allá en hoteles míseros. En las peores ocasiones dormía unas horas en el metro hasta que lo cerraban a la una de la mañana y tenía que deambular por las calles bajo las frías noches, y sentarse aterido aquí y allá, hasta la llegada de las primeras luces del alba. Iba a veces a buscar trabajo en las usinas. Con los escasísimos fondos que le llegaban del Perú por sus colaboraciones periódicas, con algo de la buena voluntad de amigos y de pequeños préstamos de Pablo Abril de Vivero, sobrevivía en una existencia perentoriamente humana. A través de Abril de Vivero comenzaba a tramitar en Madrid una beca para estudiantes peruanos. Pero era incapaz de tocar puertas donde sentía que podían rechazarlo. Jamás tuvo la menor habilidad ni el menor ánimo para la intriga o las posiciones acomodaticias. Empezaba a cumplirse su vaticinio limeño de que no le importaría “comer piedrecitas” con tal de ampliar su mundo.
Esa vez en el café estaban dos amigos del Perú, el músico Alfonso Silva y el joven Julio Gálvez, con quien Vallejo vino en el mismo barco a Europa. Como casi todos los latinoamericanos, se encerraban en un ghetto, donde nunca acababan de estar en la ciudad donde vivían idealizando países que iban entendiendo cada vez menos. Silva era su gran amigo, su hermano de raíz, “lo único grande” que había hallado en Europa, y de quien, a su muerte, escribiría uno de los más hondos y conmovedores poemas. Silva habitaba míseramente en el Hôtel des Écoles, en el Barrio Latino, con su compañera Alina y el matrimonio se ganaba la vida en las boîtes de nuit: ella cantando y él acompañándola. Por Silva, el poeta guatemalteco Cardoza y Aragón conoció a Vallejo. Vallejo acababa de salir de una enfermedad del estómago. Se veía triste, nervioso y fatigado. El verano de 1924 en París había sido frío, con lluvias incesantes y cambios drásticos de temperatura. “Los veranos que tanto me gustan, y vea”, decía con tristeza y mal humor, mientras alargaba la taza de café para alargar el tiempo y comía una medianoche.
Me prestó dos libros suyos, Los heraldos negros (1918) y Trilce (1922), los cuales leí esa semana con curiosidad, con ternura, con admiración. En ellos creí hallar una alianza íntima de audacia verbal y los sollozos y reclamos de un alma herida. Lejos, cerca, en sus juicios y opiniones, un Perú que desdibujaba ya el perfil,
Pero tiempo después Vallejo conoció a Juan Larrea en casa del poeta chileno Vicente Huidobro. No imaginó nunca lo importante que el poeta ultraísta español sería en su vida y más allá de su vida. En cuanto a Huidobro, éste no apreció jamás literariamente a Vallejo, y Vallejo mantuvo todo el tiempo reservas serias ante el la obra del antiguo creacionista.
Más tardó Vallejo en restablecerse que en enfermar de nueva cuenta. En octubre estaba tirado en el hospital de la Charité, sala Boyer, cama 22, a causa de una hemorragia intestinal. Todo se había unido contra él: el hambre, el mal vino, la falta de reposo, el clima horrible. A una hemorragia vino otra, y el 27 de octubre estuvo a punto de morir: quizá en su triste y sombrío paso por la Gran Ciudad de la Luz Falsa ése fue su tiempo más triste. Espiritualmente se sentía braceando en un fondo cenagoso. Llegaba a llorar a solas. “Todo en adelante será para peor. No es pesimismo, es un realismo crudo y objetivo”, nos decía mientras tomábamos un lentísimo café en el mostrador de La Coupole en una de nuestras habituales reuniones por los famosos cafés de Montparnasse. En ese lapso su cristianismo se hizo más hondo. Una tarde de otoño, años después cuando cruzábamos frente al hospital, señaló hacia el cuarto: “Allí sufrí mucho”. Para diciembre de 1924 se hallaba mejor pero seguía viviendo a “duras penas”.
A principios de 1925, en días maravillosos, alcanzaba a comer papas y arroz con morcilla en el taller de Vercingétorix 3 que le prestaba el escultor costarricense Max Jiménez. A veces se encontraba con Huidobro. Por fin en marzo de ese año le concedieron la beca española. Un problema: los meses pasaban y el anterior becario seguía cobrándola.
En junio consiguió un petit boulot, un empleíto, en Les Grands Journaux Iberoaméricains, en avenida de la Opera 11. Pero por lo regular estaba sin un franco, y peor, sin ropa. En junio y en julio volvieron “el médico, las inyecciones, las obleas, las pequeñas fiebres intermitentes, los insomnios”, mientras su organismo empezaba a deformarse con lentitud firme.
2
¡Pero cómo volvían entonces los años infantiles! César Abraham Vallejo Mendoza, a quien de niño llamaban Abraham, tras las primeras capas del cuerpo y las primeras del alma, nunca dejó de ser el niño y el muchacho que creció en Santiago de Chuco, un pueblecito andino situado a 3 115 metros de altura.
Quizá le entristecía más no recibir correspondencia de sus hermanos (Víctor, Manuel, Néstor) que de los amigos de Trujillo y Lima. En la soledad parisiense, la imagen que le volvía más al principio era la de su madre, quien había soñado que su hijo alguna vez “sería papa, obispo o santo”. Vallejo recordaba la casa del número 96 de la calle Colón, en el barrio de Cajabamba, con su portón y su poyo, su patio empedrado y sus pilares de enredaderas. Desde ahí se veía el camposanto del pueblo, donde su padre había acompañado a tanta parentela y a tantos amigos antes de morir él mismo. Su madre, doña María de los Santos Mendoza y Gurrionero, hija del sacerdote español Joaquín de Mendoza y de la india chimú Natividad Gurrionero, a quien Vallejo representaba como la misma Dolorosa. ¡Y en París, en los días difíciles, cómo la recordaba! La miraba mirándolos jugar a él y su hermano Miguel y acercándose a acariciarlos (“pero hijos…”); la miraba a la hora de despertarlos simulando enojo y ellos riendo de su falso enojo; la miraba al escuchar a su padre a la mesa hablando de cosas del pueblo y de política; la miraba por el silencioso corral, donde él se escondía de mañana con Aguedita, con Nativa y con Miguel, mientras el cura, el ciego Santiago, tocaba puntuales las campanas de la iglesia; la miraba de reojo en el instante cuando él ponía un cirio en el altar de la iglesia de Santiago para que a ella no le pasara nada; la miraba cuando al alba y en domingo, María de los Santos Mendoza y Gurrionero dirigía sus rezos por caminantes, encarcelados, enfermos y pobres.
En los primeros años parisienses la imaginaba lejos, la imaginaba ingenua y niña, e imaginaba que de vivir no entendería que diablos hacía el undécimo y último de sus hijos en un lugar tan apartado y triste, cuando en Santiago podía tener el cuidado familiar. Y él trataba de decirle y explicarle más allá de la tierra y más allá de los años, como era ese sitio tan “grande y lejano y otra vez grande” donde ahora residía.
La de Vallejo fue una niñez libre y amorosa, en la que el padre, de una bondad sin fondo, parecía el carpintero José que tallaba durante la huida de la madera del alma de sus hijos. Allí estaban las bulliciosas hermanas, con una canasta llena de ilusiones esperando la fiesta del vecino o del pueblo. Una casa adonde llegaban caballos distantes y pájaros del sur. Al niño le gustaba correr en las calles del terruño y pasarse horas en el campanario oyendo las puntuales campanas, las historias del sacerdote ciego y los murmullos de aire que venían de las montañas. Y subía hasta el campanario el olor del maíz y entraba la dulzura del amanecer.
Pero esa infancia se borraba de la luz. Iban muriéndose todos: el cura Santiago y la joven Carlota, la tía Albina y el cuñado Lucas, el músico Méndez y la panadera Antonia, y lejos, lejos de ellos, él sentía que acababa de matar en sus propias vísceras a su madre, a su hermano Miguel y a su hermana.
3
Era septiembre de 1926. A diferencia del año anterior, el verano que acababa de irse había sido bochornoso. Apenas se podía respirar. Vallejo comentaba en el círculo de amigos que el calor le había quitado hasta el hambre. “Felizmente”, añadía con su característico humor negro.
Caminamos por la orilla del Sena bajo los tibios castaños en la tarde de oro deslucido. Se refería injustamente a Víctor Hugo como un “insigne retórico” y a Paul Valéry como un “epígono servil de Mallarmé”. Proust, Gide, Valéry, Giradoux, Darío y Whitman eran los autores que leía entonces.
Empezó a ponerse tiste al evocar a los antiguos limeños: las cartas eran palomas asustadas que volaban a otra parte. Recordaba a Espejo, a Quesada, a Lora, a Haya de la Torre, a Sánchez Urgesta, en el periodo parisiense, me decía, sólo había recibido una carta en donde los amigos comentaban que lo tenían siempre presente. Aunque fuera eso sólo una cortesía o una exageración, lo conmovió mucho. De su familia apenas tenía noticias. “Cuando trato de pensar en algún amigo que arregle mis pagos en el Perú no encuentro a nadie confiable”. Y añadía con una expresión muy suya: “Son unos terribles”.
Vallejo vivía ahora con el magro salario que ganaba en Les Grands Journaux, con los esporádicos arribos de los pagos por sus crónicas en el semanario El Mundial y con la beca de 330 pesetas que le consiguió Pablo Abril de Vivero, la cual representaba simultáneamente una ayuda y una suerte de angustioso castigo: debía ir cada mes a cobrar a la capital española. Se había frustrado el proyecto de una revista (La Semaine Parisienne) que abrió una ancha puerta en la casa de la esperanza. Ahora habitaba en el número 20 de la rue Molière, primer distrito, en el cuarto piso del hotel Richelieu, dos calles atrás de la Comedia Francesa, a la vuelta de Les Grands Journaux y a pocas calles de la Ópera. Residiría allí unos dos años. Quizá fue la única época en que la pobreza dominó a la miseria.
Llegamos a los jardines del Palais Royal. ¡Qué belleza ver amarillándose o apagándose el color de los árboles en espera de la caída de de las hojas! ¡Qué belleza el leonado o el flavo de los follajes! ¡Y el zureo de las palomas!
Vallejo se encontraba muy inquieto, hablaba de un juicio que le seguían en el Perú y que pendía sobre su cuello como la espada de Damocles. Todo había sido un equívoco terrible y doloroso. El tribunal de Trujillo había ordenado reprehenderlo.
Durante el año, para colmo, había tenido lides y diferencias con su compañera habitual Henriette Maisse. Sin embargo, algo lo sostenía en vuelo como si habitara en un país hechizado. Frente a su hotel y a su habitación, en el cuarto piso del edificio del 19 de la rue Molière, moraba junto a su madre una ligera y esbelta muchacha. Desde el año anterior Vallejo se dedicaba a espiarle sus movimientos. Podía verla a menudo de ventana a ventana. A los amigos que iban a visitarlo buscaba hacerlos sus cómplices. “¡Esperen! ¡Ya está por salir! ¡Vean!”, decía con palabras salidas de su antena platónica.
Con su amigo Larrea; Vallejo editó ese año una revista de ocho páginas con el título vanguardista Favorables Paris Poema. Ya estaban por sacar el número 2.
—Ese juicio en el Perú me quita el sueño — me repetía.
Nos detuvimos en el café La Régence, en el primer distrito. El café era local predilecto.
—No sé por qué fui. Había perdido mi empleo y me moría de ganas por conocer Europa. Pero a último momento (vivía ya en Trujillo) decidí ir a las fiestas del apóstol en Santiago de Chuco. Quería despedirme de mis padres y de mis hermanos y visitar el sepulcro de mi madre. Era el verano de 1920. Las fiestas duraban del 13 julio al 2 de agosto.
El incidente ocurrió el primer domingo de agosto. En el pueblo pleiteaban dos facciones por el control político: la de Carlos Santamaría y la de Vicente Jiménez. Algunos policías ebrios se revelaron porque no les pagaba el nuevo subprefecto Ladislao Meza. En esos momentos pasaba Héctor Vásquez, Benjamín Ralero y Antonio Ciudad. Éste reclamó a los policías su comportamiento. Un policía lo mató de un tiro. Los acompañantes de Antonio Ciudad mataron a tres policías. Corrió el rumor de que el alférez de la gendarmería se ocultaba en casa de Carlos Santamaría. Éste lo negó. Amigos del muerto y una muchedumbre, acompañados por el subprefecto Meza, llegaron a casa de Santamaría. Encabezaban a la gente, entre otros, Héctor Vásquez y el mismo Vallejo.
Costó trabajo disuadir a la multitud. El subprefecto Meza se dirigió luego a la casa de Héctor Vásquez para detallar por escrito el episodio. El subprefecto, Vásquez y Vallejo salieron más tarde a hacer la ronda. Casi todo mundo, aun los mismos policías, se hallaban borrachos. Regresaron a casa de Vásquez y mientras el subprefecto y Vallejo terminaban de redactar la relación de los hechos, era incendiada la casa de Carlos Santamaría. Desde la ventana de la casa de los Vásquez el subprefecto Meza y Vallejo vieron cómo de la casa sólo quedaba la sombra.
Los Santamaría levantaron el acta ante el tribunal de de Trujillo contra Vicente Jiménez, Héctor Vásquez y tres hermanos Vallejo: Víctor, Manuel y César. El 31 de agosto un juez trujillense ordenó la detención de todos. Apresaron al guardaespaldas de Vásquez, quien habló de complot.
Los implicados huyeron, pero el 6 de noviembre Vallejo y Vásquez fueron aprehendidos en la casa de campo de Mansiche de su amigo Antenor Arrego. Ante la detención las protestas se generalizaron: de periodistas, de intelectuales, de estudiantes. Vallejo permaneció en prisión 117 días, saliendo el 26 febrero de 1921. Todo había sido absurdo, doloroso, cruel. Por eso ahora al saber que su caso luego de cinco años seguía abierto, le parecía una injusta humillación que lo hacía sentir impotente y desamparado. Él, que trato de pacificar los ánimos y sólo vio a distancia los hechos, continuaba siendo juzgado como un criminal. “¿Cómo quiere que aprecie las cosas de mi país cuando ocurren hechos como éste?” Él sabía que si en el Perú era visto como delincuente podría eso revertírsele en cualquier momento en París, en Madrid o en cualquier sitio. Era la navaja amenazando la aorta. Y yo recordaba poemas de Trilce llenos de tristeza, de dolor y desesperación.
Vallejo vio siempre su prisión en Trujillo como uno de los momentos graves en su vida. La celda era otra cárcel en la cárcel donde todo sumaba el mismo número. No hay sitio como una celda para criar los nervios y aherrojar el corazón, decía. El lecho estaba desvencijado. El guardián, un pobre viejo sin ningún alineo, chanceaba a los presos para hacer sentir su autoridad irrisoria. Cuatro veces al día preguntaba por el sueño ay la comida.
En esos días opacos las imágenes de infancia y de la madre lo perseguían dejándole caer todo el peso del infortunio.
4
Todo 1927 soñó con Georgette. No sabía cómo aproximársele. La veía desde la ventana de su cuarto. Al fin, un día, al salir del hotel, coincidieron en la calle y la saludó: Bon jour, mademoiselle! Para su sorpresa Georgette, volviéndose a la ventana de su departamento, gritó a su madre que el sordomudo del hotel no era sordomudo. “Así que creía…”.
Empezaron a encontrarse en el café Le Carillon, de avenida de la Ópera. Vallejo traducía sus poemas al francés para ella. Levantaba castillos como sueños. Hacía proyectos. Y decía a la joven: “Como usted ha visto, tengo aún que organizar mi vida”.
Henriette Maisse se enteró y fue a reclamarle a Georgette. Se armó la trapisonda y para salir de la pelotera, de las “complicaciones mujeriles”, como decía, Vallejo se mudó un tiempo al hotel Garibaldi.
Georgette era una hija de familia, leve y hermosa, pero tiránica, nerviosa, irritable. Vallejo abandonó a Henriette, quien nunca dejó de acompañarlo en días difíciles.
Vallejo colaboraba ahora para La Razón de Buenos Aires. Las oficinas del diario argentino estaban muy cerca de su antiguo trabajo, en la misma avenida de la Ópera, en el número 26.
Subimos unos momentos a las oficinas del diario porteño, donde —decía — era “un poco secretario, portapliegos, traductor y portero”, en fin, nada más y nada menos que “un amanuense pobre”. Con el salario apenas alcanzaba a costear el cuarto del hotel. Había decidido dejar la beca española de las 330 pesetas: por el agobio de ir a Madrid cada dos o tres meses, por la existencia de los certificados de asistencia, por la indomable burocracia española capaz de enloquecer al más paciente y porque moralmente se sentía mal de quitarle la beca a un joven.
Salimos y nos encaminamos al café de La Régence. Nos sentamos en una mesa del fondo. Cuando iba solo solía sentarse allí, para reflexionar, leer los diarios, escribir, fumar…
De ningún modo quería volver a Lima. ¿Para qué? ¿Para hundirse en la bohemia y en los fumaderos de opio y ser otra vez un ínfimo maestrito de colegio? Prefería la miseria en Francia o en cualquier país europeo a estar entre la peruanidad (así la llamaba) “tan venenosa como nauseante”. Era ya una dicha en sí misma vivir fuera del Perú. “En Lima, lo digo con amplia experiencia, no pueden hallarse amigos verdaderos”. Para él Lima era sólo una provincia triste, o en el mejor de los casos una capital de tercera mano. Debía encomendarse a Dios y a la esperanza más verde para que llegaran las retribuciones del semanario El Mundial o el de la revista Variedades. Pero quizá las plegarias no las alcanzaba a oír Dios. Desde luego del gobierno peruano no podía esperarse nada. Apenas de la intelectualidad de su país apreciaba como ensayistas a José Carlos Mariátegui y a Luís Alberto Sánchez. Que lástima la precoz muerte de Abraham Valdelomar en Ayacucho, en 1919, a quien quería tanto (decía con la voz quebrada). “Hubiera sido el mejor escritor peruano. ¿Quién sino él nos abrió los caminos?”
Ya no se hacía ninguna ilusión. El optimismo dañino de esperar un día mejor que nunca llegaba había resultado más destructivo que el diario enfrentamiento con la realidad. Las puertas de la buena casa y de la buena salud se le cerraron desde su arribo. Era sólo un buen sueño tener “el pan a su hora y el agua a su hora”.
Le pregunté por la nueva poesía latinoamericana y me contestó que había leído cosas de tres jóvenes: del argentino Borges, del chileno Neruda y del mexicano Maples Arce. En su opinión todos escribían igual. Todos estaban en la moda vanguardista donde importaban la novedad de las palabras y no el llamado o los gritos del corazón. Había una ausencia de originalidad en la intención de lo nuevo. De Borges (a quien llamaba José Luis) le parecía insoportable su fervor bonaerense por “falso y epidérmico”. Hacía poco Neruda había estado en París de paso hacia el Extremo Oriente y se habían reunido en el café de La Rotonde, acompañados por el crítico Xavier Abril, hermano de Pablo, y de un amigo chileno de Neruda. Le pareció un joven delgado lento y silencioso. Larrea y él habían publicado en Favorables Paris Poema un fragmento de Tentativa del hombre infinito, por recomendación de Huidobro. Era lo que conocía de él. No, no había leído ni Crepusculario ni los Veinte poemas. El poeta de América para él, el poeta que lo hacía llorar, se llamaba Rubén Darío. Salimos de nuevo hacia la avenida de la Ópera. Deambulamos un poco a orillas de Sena y entramos al Barrio Latino.
5
Era ya 1928. Vallejo había solicitado, con base en la beca española, su pasaje de vuelta a Lima para convertirlo en francos y sobrevivir un tiempo en París. Pero el pago tardaba. Como en un treno elevaba su queja diciendo que en el Perú sólo valían intrigas y comadrerías. Para otros eran las prebendas, mientras a él le tocaba levantar “las migajas del banquete debajo de la mesa del burgués”. Para Vallejo, el gobierno y la diplomacia peruanos eran “la canalla de arriba”. Como era costumbre, los pagos de sus artículos y crónicas enviados a El Mundial y Variedades tardaban en llegar o no llegaban. El colmo: en septiembre su apoderado le mandó una cuenta donde le hacían una confiscación de 3 000 francos. “¿Hay derecho para robar a un hombre enfermo y pobre?”, preguntaba.
Vallejo había empezado a estudiar marxismo y pasó a integrarse a células obreras. Asistía a cursos y conferencias sobre la situación soviética del momento.
Al menos ese año al principio, tuvo una noticia consoladora. Gracias a los buenos oficios del abogado Carlos Godoy, el proceso contra él, por los hechos de Santiago de Chuco en 1920, prescribió y se había dictado sentencia absolutoria. “Casi ocho años de espera”, decía no creyéndolo.
Pero en mayo cayó de nuevo enfermo con problemas de estómago, de corazón y pulmones. Su cuerpo parecía más —así decía— una nómina de huesos. Apenas podía moverse.
Sufrió así tres meses, hasta que endeudándose al límite, pudo pasar una temporada de cura en Ris Orangis, en los campos del entorno de Fontainebleau. El secretario de la legación de Perú en Francia, Ortiz de Ceballos, los apoyó con nobleza. Con quieta devoción, Henriette Maisse, con quien había vuelto, afanó sus esmeros. Vallejo recobró cinco kilos y se llenó la sangre y los pulmones de viento campesino.
Pero Vallejo amaba Georgette. Cuando una vez en nuestras reuniones de La Rotonde, me permití preguntarle a Juan Larrea, su mejor amigo, por qué Vallejo prefería Georgette a Henriette cuando ésta era humana y moralmente muy superior, me contestó que Georgette era bella, de eso que se llama “buena familia”, con una correcta posición económica y sin mucha experiencia amorosa. “En suma, algo que suele apreciar el latinoamericano medio en las mujeres”. Hizo una pausa y añadió con exageración graciosa: “Pero qué mujer más terrible, señor. Es uno de los caracteres más difíciles, extenuantes y sulfúricos que ha producido la Bretaña a lo largo de su larga historia”.
Al fin le llegó a Vallejo el dinero del pasaje de vuelta que había solicitado por la beca fantasma. Para asombro de todos sus amigos el viaje no lo hizo a Perú… sino a Rusia. Nos sorprendió porque hasta entonces apenas lo habíamos oído hablar de política. Se fue a principios de octubre con un baúl abierto para meter ahí todas las ilusiones, pero a los pocos días decidió cerrar el baúl. Comprendió que en el precario Moscú de entonces, con escasez de recursos, con ausencia de vivienda, con el clima ferozmente frío, no había sitio para él.
Regresó a París y se hundió en un cuartucho de un hotelito de la rue Sainte-Anne. En noviembre pasó otra temporada con Henriette y sus amigos Córdoba y Bazán en Ris Orangis. El 12 de noviembre hubo una noticia grata para Vallejo: murió Marie Travers, la madre de Georgette, quien se aplicaba con diligencia a hacerle la vida imposible. “Qué diferencia con mi madre”, decía Vallejo.
Pero la transformación de Vallejo era sustancial. A partir de entonces fue común que en sus narraciones, en su teatro, en sus crónicas, artículos y conversaciones, hubiera un contenido o referencias marxistas. Lo social dio una apertura saludable a su vida pero nunca abandonó a Dios. “Un creador debe llevar de modo permanente su cruz al hombro”, solía decirnos en nuestras reuniones en torno al mostrador de La Rotonde, mientras empequeñecía un café y agotaba las medianoches.
Logró que en Moscú le aceptaran colaboraciones sobre América en periódicos con la promesa de un pago puntual. Lo que le parecía “formidable” de Rusia (lo decía con entusiasmo) era la organización de los soviets. “El milagroso país de Lenin”, adonde volvió, del cual escribió libros, en el que quiso creer y en el que creyó, pese a todo y contra todo, hasta el Viernes Santo de 1938.
6
El año 1929 fue menos terrible, pero siguió viviendo “al pie del muro”. Había aprendido si eso puede aprenderse, a cubrirse el cuerpo con la plata y el oro de no tener nada.
Estábamos en el café de La Régence. No sé por qué, al verlo fumar, asocié cuán importante había sido la avenida de la Ópera para Vallejo. Situada a media calle de rue Molière 20, donde residía en el hotel Richelieu, a lo largo de la vía estaban los edificios de dos de sus trabajos y dos de sus cafés habituales. ¡Cómo lo caminó! ¡Y cómo vivió las callejas oscuras y los hoteles pobres del primer distrito parisiense!
Veíamos caminar por la calle, a través de la vitrina, a jóvenes astrosos. Era una imagen que impresionaba a cualquiera.
—Son los parados de la crisis. Les han robado el estómago y los días de guardar— murmuró.
Salimos. Caminamos bajo la arcada de la rue de Rivoli. Veía al otro lado los árboles negros y sin hojas del jardín, de las Tullerías.
Nos despedimos.
A mediados del año cortó, ahora si en definitiva, con Henriette Maisse, y su relación con Georgette se estabilizó. Vallejo sólo debió mudarse enfrente y a la misma altura, al número 19 de la rue Molière, cuarto piso, derecha, y trasladar allí sus mínimas pertenencias. Pero a fines de junio de suscitó un conflicto y la relación estalló. Vallejo se sumergió en hondas y complejas aguas sentimentales. Por unas semanas se mudó a casa de su amigo Juan Domingo Córdoba, en el número 32 de la rue de Sainte-Anne. Pero no podía arrancársela: estaba en cada milímetro de su corazón y de su cuerpo. Estaba a la hora del pan y a la hora del sueño, a la hora de escribir y de recoger las cartas, a la hora de las reuniones en el café y como imagen en las aguas del río. Tenía que cambiar. Tenía que cambiar hasta los fundamentos. Tenía que salvarse con ella o salvarse sin ella.
En septiembre volvió con Georgette. Con dinero de la herencia de la madre de ésta, viajaron del 19 de septiembre a fines de octubre haciendo el siguiente itinerario: Berlín-Leningrado-Praga-Viena-Budapest-Trieste-Venecia-Florencia-Roma-Pisa-Génova-Niza: uno de esos viajes en que a veces se recuerda más las estaciones ferroviarias que las ciudades.
Desde entonces no hubo en la pareja una ruptura seria. Años después de muerto, conversando con Larrea, tocamos el tema de la poesía.
— ¿Se ha dado cuenta —me dijo— de que sólo hay un poema íntegro hecho para Georgette y en otros sólo menciona su nombre de paso?
7
Llegó al Perú su amigo Juan Larrea antes que el mismo Vallejo pensara en serio volver a su país natal. Larrea salió de Marsella el 15 de enero de 1930 para ir a Mollendo, en le sur del Perú. Vallejo, por carta, presentó a Larrea con los amigos como “el poeta más grande español joven”, pese a que el amigo no había publicado un solo libro y en ese momento ya brillaban con luz creciente Guillén, Salinas, Lorca, Cernuda, Aleixandre y Alberti. Pero como a América Latina todo llega tarde, los amigos peruanos tardarían en saber con exactitud las nuevas jerarquías españolas.
Larrea había recomendado Trilce a José Bergamín y a Gerardo Diego, quienes respaldaron en Madrid su publicación.
De repente, sin decir agua viene o agua va, Vallejo se presentó en Madrid en mayo de 1930 con Gerardo Diego, quien lo presentó a su vez con Bergamín, de quien se hizo pronto buen amigo. Con Georgette pasó un mes en Madrid y Salamanca.
En las Ediciones Plutarco se publicó Trilce con dos presentaciones: un texto de Bergamín y un poema de Diego. Fue uno de los contados momentos felices que Vallejo conoció en Europa. El libro llegó a Lima, donde pocos recordaban que era poeta.
En París, Vallejo se había abocado ese año de 1930 a la divulgación de la revista Bolívar, que su protector y amigo Pablo Abril de Vivero editaba en Madrid. Vallejo enviaba pequeñas crónicas sobre Rusia. Fueron 12 entregas: del 1º de febrero al 15 de junio. De la teoría Vallejo había pasado a la plena militancia marxista.
Desde mediados de 1929 hasta principios de 1930 Vallejo se sostuvo en la vaga idea y la vaga ilusión de irse unas semanas al Perú. Pero su situación seguía siendo menos que precaria. El tiempo había mitigado las tormentas de antaño y su recuerdo del país empezaba a tornarse dulce y melancólico. Era peruano —decía— y moriría peruano en París y en dondequiera.
¡Y cómo recordaba de la sierra los cerros retratados, los mineros trístidos y amarillos, los años estudiantiles en Trujillo, la bohemia limeña con su hueso duro! Pero ¿acaso no eran peruanos sus amigos en París: Juan Domingo Córdoba, Armando Bazán, Macedonio de la Torre y Ernesto y Carlos More? ¡Pero cómo se deprimía también al pensar que luego de siete años no había hecho nada en Europa! Ni siquiera un libro importante. Algo para la literatura, algo para el mundo, algo para la vida, algo para los otros. Llevarse diciembres, llevarse eneros.
Y otra vez los meses duros. En el verano y en el otoño estuvo enfermo. Lo vi a principios de octubre y en París hacía un frío espantoso. En el jardín de Luxemburgo, donde caminábamos por las veredas lodosas, los castaños parecían fantasmas negros. Oíamos zurear las palomas, que empezaban a escasear.
Por actividades políticas, públicas y secretas, Vallejo debió salir de Francia el 27 de diciembre de 1930. Por razones de idioma y de amistades eligió España, que vivía en el declive de la dictadura de Primo de Rivera. Era una posibilidad para viajar y una posibilidad para el cambio. Pronto se daría cuenta que en el exilio del exilio poco hay de verde y nada de luz en el jardín.
8
Se instalaron Georgette y él en las calles de Antonio Acuña, no lejos del jardín de El Retiro. Otra vez comenzaba a vivir “al pie del muro”. Vallejo se lamentaba (se amargaba en privado) de que en España sólo servían las recomendaciones y de que las aptitudes y la honestidad eran objetos de parvo valor. “Esto ocurre en todas partes pero aquí se encumbra”, comentaba en la cervecería alemana, a unos pasos de la estatua de la Cibeles. Pero acaso su mayor enojo fue ver que Trilce no se exhibía en ningún aparador de ninguna librería. Hasta ese gozo, hasta ése, le habían quitado.
En el año y meses que Vallejo vivió en tierra española no intimó con nadie. De vez en cuando se encontraba con Rafael Alberti y con José Bergamín, que, como él, eran comunistas, y muy de vez en vez con Federico García Lorca, quien trataba de ayudarlo para que representaran sus obras teatrales. Pero Gerardo Diego residía en Santander y Juan Larrea se había trasladado del Perú a Francia.
El 14 de abril de 1931 triunfó la República Española. Su escasa credulidad en la vía pacífica para el cambio quedó demostrada no escribiendo sobre los hechos. Sólo a través de la vía violenta, argüía, como en la Rusia de octubre de 1917, podían triunfar las revoluciones. En marzo se había afiliado al Partido Comunista Español. Empezó a laborar en células, que a partir del triunfo republicano fueron menos clandestinas. A veces se le encontraba por el café de La Granja del Henar.
En mayo, en casa de Alberti, oyeron de labios de Miguel de Unamuno El hermano Juan, una pieza teatral de éste. En ese mayo recibió también la noticia del Perú de que sus colaboraciones en El Comercio ya no eran bienvenidas. No quiso darse cuenta o se dio cuenta tarde, que el contenido marxista de los artículos en un país bajo una dictadura era el camino lineal al suicidio literario. Pero en Madrid pudo sobrellevarla gracias a sus colaboraciones en periódicos como La Voz, La Estampa y Ahora, y traduciendo libros de literatura francesa: Calle sin nombre y La yegua de Marcel Aymé, y Elevación de Henry Barbusse. Además la editorial Cenit publicó su novela social El tungsteno, y en agosto, en la Editorial Ulises, se reunió en libro un conjunto de sus crónicas Reflexiones al pie del Kremlin, que fue un éxito de venta pero del cual no pudo cobrar una peseta. Para no pagarle, los editores llegaron al límite de contratar los servicios del mejor abogado de Madrid. Otros libros suyos (crónicas, piezas teatrales) se le rechazaron en las editoriales por “violentos”.
En octubre viajó a Ucrania y por tercera vez a Rusia. En Moscú asistió al Congreso Internacional de Escritores. Todas las veces que pasó por Rusia nunca estuvo más allá de dos o tres semanas. Volvió a Madrid.
Pero Georgette apenas resistía la capital española y él no mucho. Georgette extrañaba París. Se moría por París. Vallejo comentaba que Madrid estaba bien para saludar a los amigos, divertirse, pasar un tiempo, “pero para hacer algo y vivir”, no, eso no era posible. Era una ciudad tediosa y vacía. Después de un año de vivir allí había descubierto que lo único que le gustaban eran el sol, el arroz a la valenciana, las angulas, los ascensores de las casas y la tranquilidad.
Para su fortuna se presentó en Francia una coyuntura política favorable que posibilitó el regreso. Primero viajó Georgette. Para esto se vio obligado a solicitar dos préstamos a Gerardo Diego. Georgette partió en enero de 1932.
Para pagar sus deudas en Francia tuvieron que vender el departamento de la rue Molière 19. Georgette se hallaba en París sumamente exasperada y Vallejo desde Madrid pedía a los amigos (a Larrea y a Córdoba) que la visitaran para que no cometiera una locura.
Creo que por ese entonces Armando Bazán, en una de nuestras reuniones en el café de La Rotonde me hizo notar una tarde lluviosa y helada de febrero que Vallejo tenía tres rasgos característicos: un sentido purísimo de la amistad, una incorruptible inocencia y una incapacidad absoluta para sortear las contingencias económicas. Como si tuviese necesidad del sufrimiento por considerarlo inherente a él y a su raza. La melancolía de Vallejo hacía mucho tiempo se había convertido en dolor trágico.
Vendrían años oscuros.
9
A fines de 1933 se mudó la pareja a un departamentucho del boulevard Garibaldi, donde Vallejo escribió una farsa, Colacho hermanos, y algunas agudas reflexiones: El arte y la revolución y Contra el secreto profesional. Vallejo creía que el teatro podría ayudarle a ganar un poco de dinero; pronto se dio cuenta de que no sólo no podía representar sus obras, sino ni siquiera publicarlas.
Se le veía cada vez menos. Escribía menos. Para qué, decía, si no hay editores. ¿Para quién escribe uno? Contra todo, y luego de 10 años, tenía ya armado un libro de poemas al que puso el título Nómina de huesos. Lo había ofrecido a España, pero por una equivocación del correo no se enteró de la respuesta positiva, lo que acabó de hundirlo anímicamente. Georgette y él querían tener un hijo, pero habiendo sufrido ella aborto tras aborto, terminarían sólo viendo con amarga tristumbre la fecundación de la primavera. El 11 de octubre de 1934 la difícil pareja se casó en la alcaldía del XV distrito. Fueron testigos el pintor español Ismael González de la Serna y Suzanne Putois su mujer.
Ya domiciliados en Maine Hôtel, en la avenida de Maine 64, a unos pasos de la estación Montparnasse estalló en julio de 1936 la Guerra Civil española. Todas las reprobaciones antiguas al país del que tenía la mitad del linaje estaban también teñidas de un amor sin fondo. No sólo eso: la derrota de la República, lo entendió, significaba también el aniquilamiento de las causas progresistas y el avance del fascismo alemán e italiano.
Pasó a ayudar a la conformación de los Comités de Defensa de la Revolución y empezó a redactar artículos en defensa de la República. Conmovió los cimientos de la casa de su alma la noticia del asesinato de Federico García Lorca. Pero la causa española lo hizo tomar un segundo, un tercer, un cuarto aire agresivo. Estaba hecho un fuego. Iba de un lado a otro y sólo tenía el mapa de España en la cabeza. Creía que ahí se estaba dando la última revolución pura. Ambos España y él, estaban siendo crucificados.
A fines de 1936 viajó a Barcelona y a Madrid. Quería luchar, ser uno más de los voluntarios internacionales, pero se daba cuenta que a sus 44 años, enfermo y frágil, las lides y batallas eran otras.
¡Porque en España matan, otros matan
al niño, a un juguete que se para,
a la madre Rosenda esplendorosa,
al viejo Adán que hablaba en voz alta con su caballo,
y al perro que dormía en la escalera.
Matan al libro, tiran a sus verbos auxiliares,
a su indefensa página primera!
Pocas cosas le conmovieron tanto como la llegada a la península de los voluntarios internacionales. Salvar a España era salvar al mundo. Salvar a España era salvar a una de las mitades de su yo que venía desde sus abuelos tristes. El hijo peruano tratando de salvar a la madre patria:
¡Voluntarios,
por la vida, por los buenos, matad
a la muerte, matad a los malos!
Hacedlo por la libertad de todos…
No descansaba un minuto. ¿Cuántas veces no lo vimos por horas en la estación Montparnasse esperando noticias del frente de guerra? España era acuchillada por sus hijos. “Varios días el mundo, camaradas, el mundo está español hasta la muerte”.
Igualmente que con España, Vallejo se había reconciliado en el alma y en el corazón con su patria. La imagen de deterioro y los recuerdos acerbos se habían serenado y dulcificado. Si étnicamente hubiera podido definirse Vallejo habría respondido que era un indoamericano. Yo diría mejor: un indoperuano. A América Latina sólo la conoció a través de los latinoamericanos en París. Abnegadamente, construyó un Perú diminuto en el perímetro del primer distrito y en el perímetro de Montparnasse, entre cafés antiguos, bares desleídos, cuartos de hotel como hoyos negros, boîtes de nuit para pasar las sombras…
A fines de 1936 se gestionaba su ida al Perú, pero topó con enormes murallas ideológicas. Los meses corrían y al fin, por junio de 1937, se le puso en un dilema extremo: se le daría todo lo que deseara siempre y cuando apoyara al gobierno o se quedaba con sus ideas. Fue doloroso para él. “No sirvo para andar como lobo entre los lobos”, dijo a Larrea. Jamás, ni siquiera como cadáver, volvería al Perú.
Poco después, en julio, en Valencia y Madrid, se realizó el Segundo Congreso Internacional de Escritores, pero el egoísmo y la irresponsabilidad de numerosos camaradas lo desencantaron y le bajaron los ánimos.
Volvió a encontrarse con Neruda y viajó con Huidobro. Según contarían su amigo Larrea, Vallejo debió encargarse de dirigir el boletín hispanoamericano Nuestra España por tres razones: vivía en París, pertenecía al Partido Comunista Español y, además, necesitaba el dinero, pero las intrigas de Neruda (opinión también de Georgette) lo impidieron.
Y Neruda lo dirigió. La relación entre Vallejo y Neruda se quebró desde entonces. Enfática, enconadamente Larrea subrayaba que Vallejo se congratulaba de no ver a Neruda ni a Delia, su mujer argentina. A su vez Neruda acusó siempre de divulgar falsedades sobre su relación con Vallejo a Georgette, quien le parecía una francesa tiránica y presumida, hija de concierge, al crítico Xabier Abril y, sobre todo, a Juan Larrea, a quien llamaba Tarrea, y a quien desdeñaba como un huidobrista español y un autor de “prologuillos”.
Y ocurrió un hecho inusitado: en ese momento, como una llamarada que incendiaba todo, Vallejo empezó a escribir poesía. Y los poemas salían a decenas. Pero la muerte, en otra guerra pero callada y sorda, le ponía un cerco. Las cosas marchaban peor para él y para la República. En marzo de 1938, luego de una rara comilona, cayó en estado comatoso.
10
Vallejo dobló bíblicamente las manos el Viernes Santo de 15 de abril de 1938 en la Clínica Arago, situada en el boulevard Arago número 95, en el XIV distrito, a unos 150 metros de la plaza Denfert Rocherau. Era primavera y los árboles empezaban a verdecer.
Vallejo fue trasladado a esta pequeña clínica de cuatro pisos desde su cuarto del Hôtel de Maine gracias al apoyo de la legación del Perú. Todo el tiempo Vallejo permaneció silencioso, a excepción, nos contó luego Larrea en nuestras reuniones del café de La Rotonde de unas palabras que dictó a su esposa el 29 de marzo: “Cualquiera que se la causa que tenga que defender ante Dios después de la muerte, tengo un defensor: Dios”.
Los médicos ignoraron siempre cuál fue la enfermedad. Uno de ellos el doctor Léjar, diagnosticó que, seguramente por los síntomas, se trataba de paludismo retardado. Gonzalo More, gran amigo de Vallejo, ironizaba diciendo que para “un europeo, decir Perú es decir trópico, selvas, mosquitos enfermedades desconocidas” sin imaginar que el poeta nació y creció “en plena sierra, donde la únicas enfermedades que existen son la pulmonía y el tifus”.
Pero en lo que los médicos franceses lograron un nivel de excelencia fue en acelerar la muerte de Vallejo. Después de las “limpias” que ordenó Georgette Phillipart para su marido y de sus extrañas consultas a astrólogos y brujos, los médicos, en un arranque de inspiración negativa, un día antes del deceso, hicieron a Vallejo una punción lumbar tratando de extraer líquido cefalorraquídeo. Los dolores hacían a Vallejo proferir alaridos desesperados. La punción resultó fallida.
Vallejo entró en agonía ese mismo jueves 14. En el delirio nombraba a España y recordaba su cuarto del hotel Richelieu de los años veinte. Hablaba de irse al Palais-Royal. Llamaba a su amigo Juan Larrea. El día 15 a las cinco de la mañana clamó por su madre. Y repetía cosas como: “Me voy a España” o “¡Allí… pronto… navajas…!”, o pronunciaba con dificultad otros sonidos y levantaba la mano izquierda.
Daban las 9:20 de una mañana luminosa. Los únicos testigos fueron Georgette Phillipart, Ángel Custodio Oyarzún y Juan Larrea. Gonzalo More llegó un poco más tarde.
Como era Viernes Santo debieron esperar hasta el martes 19 para enterrarlo. En ese lapso estuvo en otro cuarto de la clínica. Entre tanto, a iniciativa de More, le hicieron una máscara mortuoria y lo fotografiaron.
La legación de Perú corrió con todos los gastos del entierro y la Asociación de Escritores organizó la despedida en la Maison de la Culture. Sólo los diarios de izquierda anunciaron su muerte. Relacionándolo con el momento político español, Larrea nos contaba que su entierro en el cementerio de Montrouge se celebró con el aparato excepcional de un héroe de primer rango que hubiera perecido en el frente de batalla, es decir, en la muerte y por una mañana Vallejo vivió todo lo que le fue negado por 46 años. Yo pensé para mí que otros desdichados insignes no conocieron a menudo ni eso.
Al entierro asistieron, entre otros, poetas, escritores y artistas, como Tristán Tzara, Louis Aragon, Rosa Chacel, Nicolás Guillén, Bloch, Miró. En nombre de la Asociación de Escritores, Aragon pronunció el discurso fúnebre ante la tumba. Hablaron después el secretario de la embajada de España en Francia y Gonzalo More. En las reuniones Montparnassianas de La Rotonde, More nos explicó por qué tuvo que hablar: “Primero, por poner en su lugar la posición de César y hacer constar que había vivido y muerto como un revolucionario; segundo, porque el Partido Comunista Francés lo creyó necesario”.
La mañana de ese martes 19 de abril era terriblemente húmeda y fría y caía una llovizna pertinaz. “Cómo cala los huesos”, se oía decir al poeta cubano Nicolás Guillén. El colmo: a Vallejo se le enterró junto a su suegra, con quien se odiaba.
Vuelvo a pasar frente a la clínica e imagino, con el dolor y tristeza, lo que fue la punción, la agonía, la muerte, los días de espera y la apagada mañana del sepelio. Y mientras enfilo hacia la plaza Denfert Rocherau para tomar el metro oigo dentro de mí:
¡Jamás hombres humanos,
hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera,
en el vaso, en la carnicería, en la aritmética!
Jamás tanto cariño doloroso,
jamás tan cerca arremetió lo lejos,
jamás el fuego nunca
jugó mejor su rol de frío muerto.
11
Entro al cementerio de Montparnasse donde yace el poeta. Vuelvo como otras veces. Pese a la clara tarde el frío de noviembre casi paraliza. Los prados del panteón están cubiertos de rocío helado. Como otras veces, miro flores sobre la tumba. En la lápida hay una inscripción: CÉSAR VALLEJO, QUIEN QUISO REPOSAR EN ESTE CEMENTERIO. Y más abajo, un mensaje póstumo de la viuda: J’ AI TANT NEIGÉ POUR QUE TU DORMES, “He nevado tanto para que duermas”. Superpuesta en la lápida hay una placa con un verso que generaciones de hombres han repetido: YO NACÍ UN DÍA QUE DIOS ESTUVO ENFERMO. Vallejo yace ahora acompañado de su “muerte querida” y duerme “mano a mano con su sombra”.
Miro la tumba de Vallejo y me nace un grave sentimiento de tristeza al imaginar una vida de dolor y de orfandad. Vallejo era serio y puro, decía Neruda. Él representaba emblemáticamente el alma mestiza latinoamericana que prefiere la marginación dolorosa a la humillación de la servidumbre.
Un sol ominoso y pálido surge en el cielo. Largas hileras de apretadas nubes, que anuncian un invierno duro y agresivo se alinean en el escaso azul. Miro los ramajes deshojados de las abietáceas entre la muchedumbre de tumbas. La tarde se ha puesto su mejor traje de colores desvaídos.
En voz baja digo el poema “Ello es el lugar donde me pongo el pantalón”, que suele colocarse al final de Poemas humanos. Es una pieza singularmente dolorosa entre tantos poemas dolorosos:
… del mismo modo, sufro con gran cuidado,
a fin de no gritar o de llorar, ya que los ojos
poseen, independientemente de uno, sus pobrezas,
quiero decir, su oficio, algo
que resbala del alma y cae al alma.
Vuelvo a ver la lápida y a leer las inscripciones. Me parece que yo sólo dejaría una línea: “CÉSAR VALLEJO, POETA PERUANO, QUE SUFRIÓ AQUÍ”. O sea, que sufrió en París y en el mundo. O sea, un Cristo que sufrió en París y en el mundo. Y oírlo hablar mientras me alejo:
… que no hay nadie en mi tumba
y me han confundido con mi llanto.
¿Pero qué vino a hacer aquí?