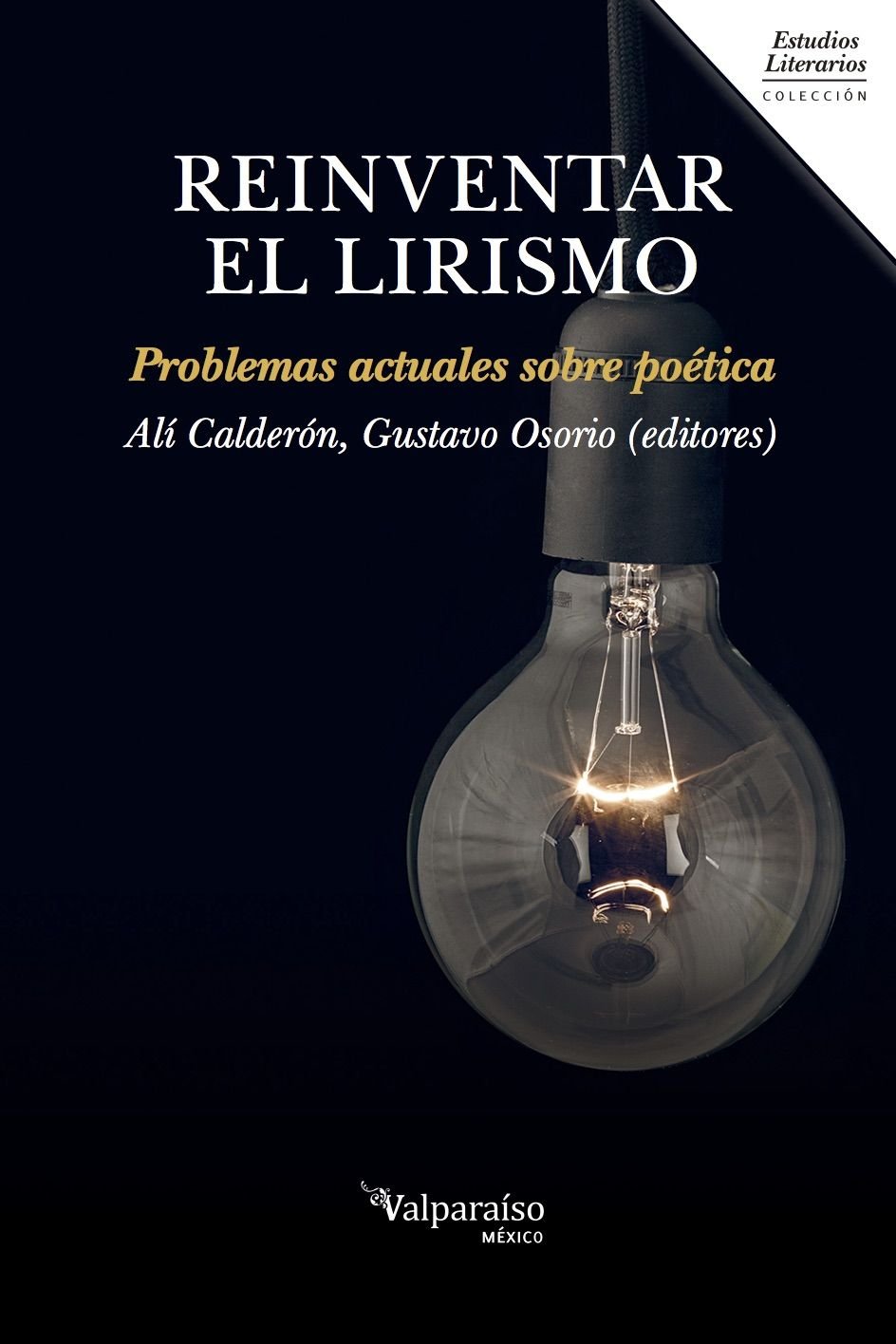Presentamos el relato de Isabelle Rimbaud sobre los últimos días de vida de su hermano, el poeta francés Arthur Rimbaud, figura fundamental para la tradición de la poesía moderna. El texto va acompañado por una espléndida nota del poeta mexicano Marco Antonio Campos, traductor de este texto.
Si conocemos los dramáticos meses finales de Rimbaud es ante todo por su hermana Isabelle, quien estuvo devotamente próxima a él día tras día: desde su llegada en agosto a la granja familiar de Roche, cerca de Charleville, hasta su muerte en el hospital de la Concepción , el 10 de noviembre de 1891. Isabelle, la llamada “hermana de devoción”, relató sus recuerdos en dos textos: éste, Mi hermano Arthur, de 1892, escrito en la granja familiar, y el otro, Reliquias, de 1897, donde quiso, hasta la invención y la fantasía, preservar una imagen intelectual, moral y física grandiosas del hermano. Desde el año de su muerte, y sobre todo a partir de 1895, con la publicación de las Poesías completas, preparadas y prologadas por Paul Verlaine, empezó a crecer el mito Rimbaud, e Isabelle buscó dar del hermano menos el retrato de una persona que el de un personaje: alguien entre el ángel y el superhombre. Mi hermano Arthur es un texto que uno lee divertido por las mentiras y fantasías, pero al mismo tiempo, comprendiendo la ingenuidad provinciana de la hermana, con una sonrisa de piedad. Para Isabelle, su hermano Arthur es el gran explorador, el sabio enciclopédico, la inteligencia más dotada, el políglota que habla todos los idiomas europeos y muchos del África, el conversador que hechiza dondequiera a los interlocutores, el franciscano que se despoja de sus ropas y de su dinero para dárselos a los pobres, el asceta que no se permite ningún lujo inútil, el hombre de una fuerza inusitada al que es imposible que ninguna gavilla le robe una sola mercancía, aquel ser fuera de lo humano a quien en el África los moradores llamaban El Justo y El Santo. En suma, alguien que fue para ella simple y sencillamente: “mi ángel, mi santo, mi amado, mi alma”.
Hasta 1981, cuando fui a Charleville, los restos de Isabelle yacían en la cripta familiar, pero su nombre no estaba escrito en la lápida, porque, según el parecer de los habitantes de la ciudad, contó “muchas mentiras sobre su hermano”. Es una estupidez y una mezquindad ilimitadas. Como decía Pierre Petitfils en su notable biografía sobre Rimbaud, reprobando a los censores de Isabelle: “Antes de burlarse se necesitan comprender”.
Marco Antonio Campos
MI HERMANO ARTHUR
por Isabelle Rimbaud
I
Lo vi aquí, cuando vino a nuestra casa por última vez. Inolvidables jornadas, vigilias y noches, ¡que no volverán jamás, jamás, jamás, jamás!
Yo sostuve su cuerpo vacilante. Llevé en mis brazos este cuerpo sufriente y desfalleciente. Guié sus salidas y vigilé cada uno de sus pasos: lo conduje y acompañé a donde quiera que quiso: lo ayudé siempre a entrar, a subir, a descender; alejé de su único pie la trampa y el obstáculo.
Preparé su asiento, su cama, su mesa. Bocado a bocado, le di algo de comer. Puse en sus labios el vaso para que bebiera, a fin de que su sed se saciara. Seguí con atención la marcha de horas y minutos. En el instante preciso, le daba cada una de las pociones ordenadas. ¡Y cuántas veces al día! Emplee las jornadas para tratar de distraerlo de sus pensamientos y de sus penas. Pasé las noches en su cabecera: hubiera querido dormirlo haciendo música, pero la música lloraba siempre. En plena noche me pedía que fuera a cortar la amapola adormecedora, y yo iba. En las tinieblas me daba prisa y preparaba luego brebajes calmantes, que él se bebía…
Las vigilias recomenzaban durando hasta la mañana. Y cuando lograba dormir, me quedaba cerca para mirarlo, para quererlo, para rogar, para llorar. Si partía al alba, aun sin hacer ruido, se despertaba de inmediato y su voz, su amada voz, me llamaba. Y yo acudía en seguida cerca de él, feliz de poderlo aún ayudar.
¡Cuántas veces, en el curso de las mañanas, cuando al fin saboreaba cierto reposo, me quedaba horas, la oreja pegada a su puerta, espiando su llamado, espiando su aliento!
Ningunas manos como las mías lo cuidaron, lo tocaron, lo vistieron, lo ayudaron en su sufrir. Nunca ninguna madre pudo sentir más viva solicitud por su hijo enfermo… Él me hablaba del país que acababa de dejar y me contaba sus trabajos. Tenía también mis recuerdos del pasado y de la dicha perdida. Y sus lágrimas caían amargas, abundantes. Trataba de calmar su pena sin lograrlo, sabiendo que ya la vida no le sonreiría más; e impotente para darle consuelo, mirando, muda, caer sus lágrimas, veía al mismo tiempo hundirse cada día más sus mejillas pálidas y alterarse su admirable rostro.
A menudo él me preguntaba quién en su lugar -él, tan bueno, tan caritativo, tan recto- habría podido soportar todos estos males atroces. Yo no sabía qué responderle. Tenía miedo y tengo miedo aún, de estar en su lugar.
¡Ay de mí!
Lo ayudé a morir, y él, antes de dejarme, me quiso enseñar la verdadera dicha de la vida. Muriendo, me ayudó a vivir.
II
Allá abajo, más allá de los mares, en las montañas etíopes, bajo el tórrido sol, entre el viento abrasante que seca los huesos y altera las médulas, ¡qué de fatigas no soportó! Ningún europeo antes de él intentó llevar a cabo los trabajos a los que se vio obligado. ¡Cuántos esfuerzos incesantes! ¡Cuántas andanzas!
¡Oh! Ese viaje fatal de Tadjourah a Choa y a Abisinia. ¿Qué mal soplo pudo respirar en esas funestas regiones? ¿Qué ángel maligno lo condujo? Por más de un año, sí, por más de un año, padeció allí, en su cuerpo como en su espíritu, todas las pruebas y los hastíos posibles. ¿Y cuál compensación como reciprocidad? Conoció todos los desencantos: un desastre completo.
La enfermedad había merodeado en torno de él. Como un reptil venenoso lo enlazó y, poco a poco, insensible pero firmemente, fue conduciéndolo sin que él se apercibiera, a la catástrofe final.
-¡Adelante, coraje! Tú no has sido feliz al lado del rey. ¡Y bien! Redobla tus esfuerzos, multiplica tus facultades, sal de las vías comunes. Nada del don de la inteligencia y la fuerza del común de los hombres. ¡Oh, no! Hay en ti un genio excepcional. La centella divina deparada a cada uno de nosotros es en tu alma un fogón incandescente, una luz deslumbrante que penetra íntegra en todas partes. Y lo que hace tu fuerza es la voluntad vehemente y osada a la cual sometes tus músculos y tu pensamiento, sin escuchar sus quejas ni su necesidad de reposo. Trabaja, tú que tanto has trabajado. ¡Instrúyete, tú que eres una enciclopedia viva! Después de las jornadas abrumadoras, dedica una parte de las noches a estudiar los múltiples idiomas africanos, ¡tú que hablas con soltura todas las lenguas de Europa! ¡No encuentra ningún gusto en comer ni beber, ni en los otros placeres de los que se sustentan los demás blancos! ¡Pon bien atención! ¡Lleva una vida ascética!… Unos minutos bastan para tus comidas, y durante once años, no calmas tu sed sino con agua. Cuando te reúnes con amigos es únicamente para hablar de negocios y de noticias que interesan a todos. A veces un poco de música, muchas luces, pero siempre gobernando todo con tu conversación incomparable, que sabe por sí sola amenizar y encantar a aquellos que tienen el honor de ser admitidos en tu casa. La pureza de tus costumbres es ya leyenda. Nunca un ser de lujuria ha franqueado tu umbral y tus pies nunca han entrado en una casa de placer… ¡Sé bueno, sé generoso!… Tu obra benefactora se conoció, aun lejos. Cien ojos acechan tus salidas cotidianas. En cada recodo del camino, detrás de cada matorral, en la ladera de cada colina te encuentras con pobres. ¡Oh Dios, qué legión de desdichados! Das a aquél tu gabán, a ese otro tu chaleco. Tus calcetines y zapatos son para aquel cojo con los pies sangrantes. ¡Y he aquí otros! Distribúyeles todas las monedas que tienes contigo: thalaríes, piastras, rupias. ¿Ya no hay nada para ese viejo aterido? Sí. Dale tu camisa. ¡Y si ya estás desnudo y te encuentras todavía a pobres, los llevarás a tu casa y les distribuirás los alimentos de tu comida! En suma, te desposeerás de todo lo superfluo y aun del bienestar para venir en ayuda de todos aquellos que, a tu paso, tienen hambre o frío… Para ti mismo, sé estrictamente ahorrativo. Nada de gastos inútiles ni menos de lujos inútiles. ¿Quién ha construido y fabricado los muebles de tu vivienda? Tú mismo. Posees, pues, el secreto de los artesanos. Conoces asimismo el arte del labrador: has sembrado en tierra semillas europeas, y en tus jardines de cafetos, entre tus plantas de bananos, se entremezclan, vigorosas y magníficas, las legumbres más exquisitas de los huertos de occidente. Tu industria y tu labor son fecundos en todos sentidos… ¿Quién es esta indígena que se entrega a los cuidados más diversos de la casa, del patio y de los almacenes? Es tu sirviente fiel, aquel que, después de ocho años, te venera y te quiere obedeciéndote. Es Djami.
Oh bienamado, ¿quién podría odiarte? Tú eres la bondad, la caridad mismas. La probidad y la justicia están en tu esencia. Y además hay en ti un encanto indefinible. En torno tuyo repartes no sé qué atmósfera de dicha. Donde quiera que pasas se respira un perfume delicioso, sutil, penetrante. ¿Qué talismanes llevas? ¿Eres mago? ¿Qué alas poderosas has creado para cernirte como lo haces por encima de todos?… ¿Pero qué locuras digo? Eres bueno , y he allí toda tu magia, ¡oh amado ser predestinado!… ¿Al menos eres feliz? No, el país de tus sueños no existe en esta tierra. Ha recorrido el mundo sin encontrar el sitio correspondiente a tu ideal. Hay en tu alma y en tu espíritu perspectivas y aspiraciones más maravillosas que las que pueden ofrecer las comarcas más seductoras allá abajo.
Pero uno se apega al país done más se ha penado, donde más se ha sufrido, siempre haciendo el bien. Por eso Adén y Harar están inscritos desde ahora en tu corazón. Habrán matado tu cuerpo, ¿qué importa? Tu recuerdo quedará más allá de la muerte. Adén, roca calcinada por un sol perpetuo: Adén, donde el rocío del cielo no desciende sino una vez cada cuatro años; Adén, donde no crece una brizna de hierba, donde no se encuentra una umbría; Adén, la estufa donde los cerebros hierven en los cráneos que estallan, donde los cuerpos se secan… ¡Oh! ¿Por qué amaste a este Adén al grado de desear que tu tumba estuviera allí?
Harar, prolongación de montañas abisinias: frescas colinas, valles fértiles, clima templado, primavera perpetua, pero también vientos secos y traidores que penetran hasta la médula de los huesos… ¿Exploraste lo suficiente tu Harar? ¿Hay en toda esa región un rincón que te haya sido desconocido? A pie, a caballo o en mula recorriste todos los sitios… ¡Oh, las cabalgatas insensatas a través de montañas y llanuras! ¡Qué fiesta sentirse arrebatado raudamente como el viento entre desiertos de verdor o rocas! Con más viveza que un fauno recorres los senderos de los bosques; rozas ligeramente, como un silfo, el suelo móvil de los pantanos… Y tus caminatas intrépidas, desafiando a los indígenas en audacia, en soltura, en agilidad… ¡Qué alegría arrojarse, con la frente descubierta, por valles de lujuriosa vegetación y trepar montañas inaccesibles! Qué orgullo poder decirse: “¡Sólo yo he podido subir hasta aquí y ningunos pies, sino los míos, han pisado hasta ahora este suelo inexplorado!” ¡Qué felicidad, qué delicia sentirse libre, de recorrer sin trabas, con el sol, con el viento, con la lluvia, montes y valles y bosques y riberas y desiertos y mares…!
Oh, pies viajeros, ¿encontraré de nuevo vuestras huellas en la piedra o en la arena…?
¿Encontraré de nuevo, sobre todo, las huellas de los trabajos ejecutados con un valor inaudito? Las innumerables cargas de café, los bultos preciosos de marfil y los perfumes tan penetrantes de incienso y de musgo. ¿Y las gomas y los oros? Todo comprado en inmensas extensiones del país, después de recorridos agotadores o de cabalgatas que destrozan los miembros. Y no había nada, salvo comprar. Y cuando los naturales entregaban sus productos, ¿no había que pesarlos, someterlos a variadas preparaciones y embalarlos para su expedición en caravanas hacia la costa, donde no llegan completos y en buen estado sino a costa de mil esmeros, de mil preocupaciones y de angustias mortales? ¿Quién podría enumerar lo que hicieron dos brazos enérgicos, como nunca hubo otros brazos, sin desanimarse ni descansar en el curso de once años? ¿Quién podría explicar las ingeniosas combinaciones de este cerebro más dotado que ningún otro? Y además, ¡cuántos fastidios y tormentos en medio de negros holgazanes y obtusos! ¿Cuántas inquietudes para las caravanas en las largas jornadas mientras atraviesan el desierto! Los camellos y las mulas de carga, que llevan una fortuna, son confiados a la vigilancia y a la dirección del árabe, empresario de transportes. Mil peligros acechan en la soledad de la ruta. Además de lluvias y vientos, están la caza mayor, los leones, las panteras; están, sobre todo, los beduinos, tribus errantes y malvadas de malhechores, los dankalíes, los somalíes… Mientras la caravana avanza lentamente hacia el mar, el patrón, el negociante, que se quedó en su factoría para llevar a cabo nuevas transacciones y reunir los elementos de un nuevo convoy, piensa sin cesar aterrorizado que el fruto de su tarea de gigante está expuesto a perderse sin remedio cada minuto de días y noches. Siente su cerebro contraerse de angustia y la fiebre recorre su cuerpo. Noche a noche su cabello encanece. Calcula el trayecto recorrido y el que falta por recorrer, mientras la inquietud lo devora. Y este suplicio durará un largo mes, el mínimo requerido para que la expedición vaya y regrese.
En estas transportaciones aventureras, la mayor parte de los negociantes han sufrido pérdidas, a menudo considerables. Dinero, mercancías, aun a veces servidores y bestias de carga, que se vuelven botín de los acechadores del desierto. Mi bien amado hermano nunca perdió nada; salió victorioso de toda dificultad. La más dichosa intrepidez presidía sus empresas, que tenían éxito más allá de sus esperanzas, gracias a su reputación de benefactor que se había extendido de montaña en montaña, a tal grado que, en vez de apropiarse de las riquezas de aquel a quien llamaban El Justo y El Santo, los nómadas beduinos se ponían de acuerdo para proteger cada caravana suya.
El oro se atesora; la fortuna viene, arriba. El porvenir es seguro. El enemigo, es decir, la pobreza, las labores desagradables, la soledad y el hastío, el enemigo ha sido derrotado. Basta extender la mano para coger la palma, la recompensa de tantos esfuerzos sobrehumanos…
III
Tendido para siempre, sufriendo sin tregua el más atroz martirio en su lecho de dolor, en el fondo de su pequeño cuarto ensombrecido por la proximidad de la galería de piedra y de plátanos frondosos, ¡cuánto aprendí de él! En cuatro meses me enseñó lo que otros en treinta años. Le debo saber qué son el mundo y la vida, la dicha y la infelicidad. Sé lo que es vivir, lo que es sufrir, lo que es morir. conozco también la delicia que se llama sacrificio, y por encima de todo, sentí la alegría inefable de amar de modo absoluto a un ser de mi sangre y sagrado -¡oh la ternura fraternal de esencia pura y divina!-, de amarlo en el goce, en la prueba, en la desdicha, precipitándome de espíritu y de corazón hacia él; de amarlo en el sufrimiento y en la enfermedad para ya no abandonarlo; de amarlo en la agonía y en la muerte, asistiéndole sin debilitarme, y ejecutando, más allá de la muerte, su voluntad, sus sencillas recomendaciones, y si Dios quisiera, muriendo poco después de él, de la misma muerte que la suya, para tranquilizar así a su inquieta alma que temía que yo lo olvidase sobre la tierra.
¡Olvidarlo, nunca! ¿Podría olvidar yo mi felicidad, olvidar a aquel que hizo nacer mi alma a una vida divina? ¿Pero acaso no está él íntegramente en todas partes, y en todos los horizontes maravillosos que me descubrió. Él, mi ángel, mi santo, mi amado, mi alma?… Sí, mientras más reflexiono, más creo que los dos teníamos la misma alma. Muerto él, no es seguro que yo pueda vivir.
Me vuelvo a ver muy niña, en la época de su primera partida, en septiembre de 1870. Era ya muy noche. Bajo las grandes avenidas de castaños, en Charleville, la muchedumbre en tumulto se apretaba para tener noticias de la guerra, y no se hablaba, ¡hay!, sino de derrotas. Repentinamente, por encima de todos los ruidos, se elevó un canto, viril, solemne, vibrante llamada a las armas por la patria. Aún ignoro cuáles artistas entonaron esa noche aquellos cuentos sublimes. Desde entonces no he oído nada tan bello ni tan conmovedor. Pero yo, pequeña, grano de polvo en la multitud, no asocié ese canto con la Francia en peligro. La mitad de mi alma me había sido arrebatada y había partido con él, lejos del hogar y de la seguridad. Y los llantos de desesperación atestiguaban ya la enorme parte de mí misma que había huido.
Desde entonces lo seguí por dondequiera a través del mundo, en pensamiento, en sufrimiento, en gozo, sin forzar mi voluntad, casi a pesar mío. En los días duros, cuando él soportaba el frío, el hambre, sufría con él. Mi espíritu ansioso no podía descansar en ningún sitio. Positivamente, sí, sentía una parte de mí misma en desamparo.
Viví asimismo noches de extravío y delirio. Mi alma lloraba maltratada. Oía extrañas armonías, zumbidos misteriosos. Vagas y dolorosas visiones danzaban delante de mí. Aquellas noches velos de nieve rodeaban mis sentidos y mi imaginación. No sabría definir mis impresiones. Temblaba y la fiebre me ardía.
Estaba con él entre la niebla gris o bajo el sol pálido de Londres, o bajo el cielo azul de Italia, o en las nieves del San Gotardo. Seguía con él las grandes rutas. Atravesábamos bosques y praderas. Un mes entero erramos en la atmósfera quemante de Java. Mis ojos aún están llenos de cosas y de paisajes maravillosos de aquel país. Veo aún a los isleños pequeñitos y amarillos en el resplandor de sus campos…
Estaba todavía a su lado en el Cabo de Buena Esperanza, cuando la horrible tempestad se aprestaba a engullirlo. Cerraba los ojos de espanto, mi cabeza se rompía: yo también estaba a punto de zozobrar.
¡Y los regresos! ¡Ah, qué alegrías delirantes! ¡La dicha de encontrarse entera y perfecta, después de haber sufrido largo tiempo la ausencia de la mejor parte de mí misma! Porque él era muy superior a mí; me dominaba, como el más bello y noble árbol de la Creación dominaría a la más diminuta brizna de hierba. Pero me quería tiernamente, y yo me había apegado a él igual que un pequeñísimo polvo de plata que un artista divino habría vaciado en el molde de una colosal estatua de oro.
Conocía sus obras sin haberlas leído nunca. Yo las había pensado. Pero yo, ínfima, no habría podido expresarlas con su verbo mágico. Admiraba y comprendía, eso era todo.
Salía de la infancia cuando él entraba en la edad viril. Poseíamos la plenitud de nuestra fuerza física y de nuestras facultades intelectuales. Entonces el destino nos separó. Miles de kilómetros se interpusieron entre nosotros.
Por separado cada uno se puso a perseguir lo bueno y lo bello, el honor del presente y la seguridad del porvenir. Ambos teníamos (él como hombre, yo como mujer) aspiraciones modestas y santas, una vez que las primeras y juveniles ambiciones se apagaron. Queríamos a la buena tener el derecho de vivir a pleno sol, en los campos sagrados de la familia, de la dignidad, del deber.
Once años consecutivos perseguimos nuestro objetivo sin desfallecer un instante, tan ocupados cada uno por su lado que, aun sin olvidarnos, apenas nos hablábamos a la distancia. Nadie en el mundo ha hecho el esfuerzo que nosotros hicimos; nadie tuvo nuestra perseverancia, nuestro valor. Las fatigas corporales, que soportamos uno y otra son inauditas, más allá de las comunes posibilidades humanas. Los trances morales bajo los cuales vivimos no han sido nunca padecidos con tal valor por los otros mortales. Siempre trabajamos sin debilidad, sin vacilaciones, sin permitirnos la menor distracción ni el menor relajamiento. No saboreamos ninguno de los placeres de los que los jóvenes no se privan. Ninguna existencia fue más austera que la nuestra. Los carmelitas y los trapenses han tenido más alegrías de las que a nosotros nos fueron otorgadas. Y no ha sido por salvajismo o avaricia que llevamos ese género de vida. Era porque estábamos absorbidos por la visión del objetivo santo y noble y concentrábamos todos los esfuerzos para alcanzar ese objetivo. Éramos buenos, caritativos, generosos. No podíamos ver la miseria y el infortunio sin apiadarnos y socorrer en la medida de nuestra fuerza. Éramos probos. ¡Que aquél a quien le hicimos mal voluntariamente se levante y nos arroje la primera piedra!
Creíamos en la virtud de los otros, porque la nuestra era inquebrantable, y no podíamos sospechar que aquellos que habrían debido ayudarnos, sostenernos y amarnos, nos pudieran traicionar, mentir, destrozar. Teníamos horror de la mentira, y amábamos, sí, amábamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¡Ah, qué ingenuos éramos para un siglo así…! Pero callemos. ¡No hay que reblandecerse! Lo que creíamos e hicimos estuvo bien. Y si fuera necesario recomenzar la vida, actuaríamos de la misma forma.
Como un palacio espléndido que un arquitecto de genio único edifica piedra sobre piedra con amor y perseverancia maravillosos, y que, al llegar al remate, mientras adhiere en la cúpula el último emblema dorado, se cree, por una edificación tan gloriosa, al abrigo de los sacudimientos del mundo, siente de pronto derrumbarse la obra y queda sepultado bajo el peso de preciosas materias, ¡de igual modo nuestras esperanzas y nuestro porvenir se quebraron repentinamente! El monumento elevado con tanto esfuerzo y esmero se abatió sobre nuestras cabezas, y nosotros, heridos de muerte, quedamos entre los escombros… ¡Implacable irrisión!… Fue el náufrago en el puerto, el rayo que en un parpadeo destruyó la catedral que generaciones modelaron laboriosamente, la granizada que asoló en un instante el primer día de la cosecha los tesoros acumulados por el sol y el rocío de todo un año. Juventud, trabajo, prosperidad, salud, vida, todo se perdió, todo se ha acabado…
Y es así, que a mil leguas de distancia el uno del otro -él, en un país de negros bajo un sol de oro y de umbrías encantadas, yo en un frío y oscuro campo francés-, probamos, casi en el mismo momento, en el instante preciso en que el objetivo de la santidad iba a alcanzarse, en un orden diferente y por razones diferentes, el aniquilamiento irremediable de nuestras radiosas esperanzas (y pese a todo tan legítimas). Para ambos, simultáneamente, sonó la hora de la Desdicha , irrevocable.
Roche, 1892.