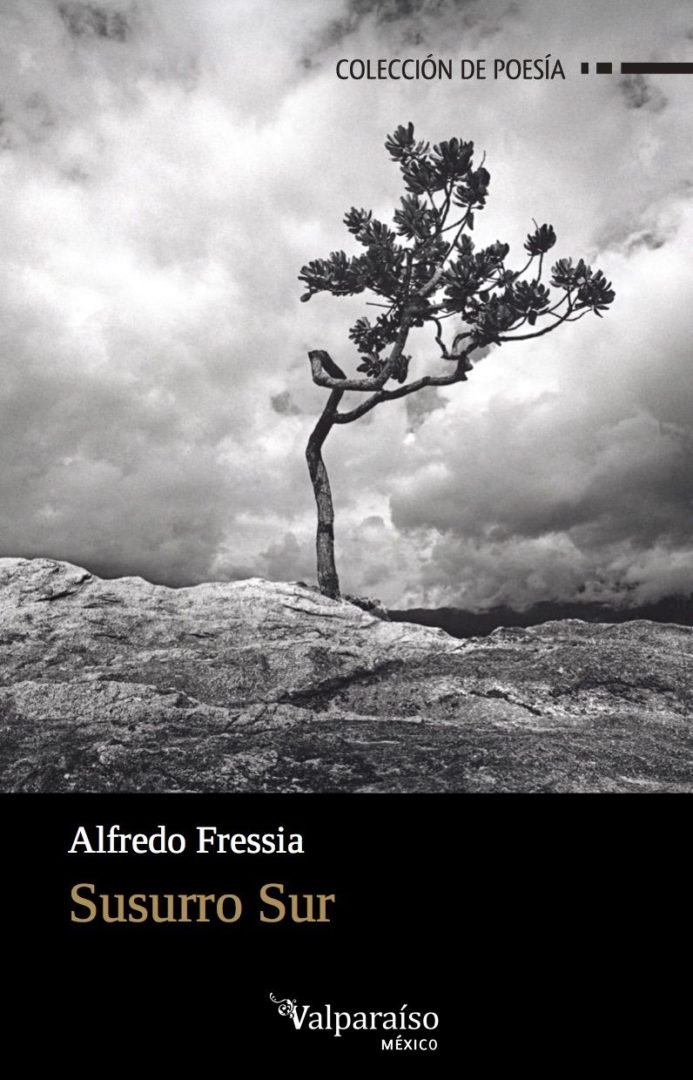En el marco de nuestro dossier de poesía británica contemporánea, preparado y traducido por Luis David Palacios, presentamos la poesía de John Burnside (Dunfermline, Escocia, 1955) quien es uno de los poetas de mayor impacto en la poesía británica; ganó el premio T. S. Eliot en 2011 con Black Cat Bone y el Forward Poetry Prize con el mismo libro. Es autor de poemarios como The Hoop (Carcanet, 1988), The Asylum Dance (Jonathan Cape, London, 2000), con el que mereció el Whitbread Poetry Award. Recibió, entre muchos otros premios, el Scotish Arts Council Book Award en dos ocasiones, el Geoffrey Faber Memorial Prize, el Encore Award, el Saltire Society Scottish Book of the Year Award o el Corine Literature Prize. Es profesor en la universidad St. Andrews de Creative Wrinting y Literature and Ecologist. La intensidad lírica de sus poemas suele estar en la línea fronteriza de dos mundos. Por ejemplo, los poemas que presentamos ahora abordan la metamorfosis cristiana, la frontera entre la vida y la muerte, entre Dios y el ser humano, entre el tiempo y la eternidad, entre lo mundano y lo sacro.
Parusía
Podía imaginar una presencia bíblica:
un oscurecimiento de la materia como
este cielo cargado antes del advenimiento de la tormenta,
los árboles de lima cerca de la estación
empapados de lluvia,
un entumecimiento, una costra de pus y de sangre,
una herida en el viento, una voz en los tejados,
–aunque creo que si viniera
sería algo más sutil:
un desvanecimiento en la vista periférica, un truco de la luz
o la noción de que las cosas se han vuelto
más cercanas: farolas y muros,
setos de alheña, árboles, la puerta del vecino,
íntimos de pronto y allá en la oscuridad
los animales definidos y descifrados,
–zorra y comadreja, lechuza y pipistrelo–
concedidos sus momentos de privilegio para dormir y matar.
II
Ser de compañía: no yo, sino ecos
reproduciéndose en la piel;
media vida de contactos y golpes, el patrón
submicroscópico de la resurrección.
Sabía que podía acuclillarme
en el olor del pantano bajo el seto
o caminar a través de campos y almacenes de madera
hacia los nidos de agua y los barriles de aceite llenos de lluvia,
pero en alguna parte del camino
encontraría el Cristo:
una trampa; un tapete de pelo; una herida abierta;
la plata de la sangre de pescado y hueso
en lo blanco de sus ojos.
III
Hubo fronteras que nunca crucé:
charcos de vara de oro detrás del granero,
rastras y marañas de enredaderas
inmersas en la hierba,
el prado más allá de nuestro camino, los bosques violeta,
la cueva, la subinfinidad
de los campos de avena al amanecer
–pero sabía que él estaba siempre presente, alejándose
en el calor de la maduración del grano,
peligroso, grácil, brillante como un gato de circo
o el hombre en el cable alto, descendiendo para tocar la tierra,
saborear el viento, cómo se endulza y se convierte en sangre
en la garganta, en la carne renovada, en el cuerpo repentino.
IV
Era menos un arroyo que una frontera:
un riachuelo sobre piedras color trigo, después un súbito
oscurecimiento.
Y ese era el lugar para cruzar,
pisando el frío, mis pies descalzos enganchando una profunda
piel de pescado y maleza;
ese era el reino del lucio donde el cuerpo se colocó
a un dedo de profundidad bajo la arena.
El otro lado era el país del forastero, a media milla:
un camino lejano en el calor, una ráfaga de viento,
perifollo de asno[1], cola de yegua[2], una tenue luz de pizarra en la distancia,
y afuera en el campo abierto, un perro lobo
pausando su zancada para perfumar el aire,
el único espíritu que podía entender
la negra conciencia arraigada en sus ojos.
Una herejía, pero las almas se vuelven
concebibles sumergidas en vísceras
y la mente perdura en briznas de carne y hueso;
al atardecer, cruzando el río, siempre supe
que algo estaba cerca, pero todo lo que vi
fue sangre caliente, vívida, totalmente física:
los gavilanes surcando el aire, la búsqueda del búho,
el armiño en la pared que sabe hacia dónde va su hambre.
V
Todas las resurrecciones son locales:
huellas que sangran
a través de la hierba del pantano y del agua,
un sonido que casi puedes oír
de la carne renovada
en el azote de la lluvia
o una rápida trucha
partiendo el arroyo.
La señal que había esperado ver
está sucediendo ahora
y siempre en este blanco continuo
de escharcha y hueva:
la sangre en un enredo de espinas
donde se pone rígida y palidece,
el duro brote dividiendo el hielo
y la mano clavada que sana.
Los antiguos dioses
Hoy están condenados
a vivir en las grietas,
en burbujas de yeso y óxido,
en telarañas
detrás de los muebles:
hablando un lenguaje en ruinas
para vaciar el espacio,
sellados con el vapor
de las botellas, recluidos en los estallados
huevos de petirrojo
en algún desván desierto.
Cada uno tiene su poder.
Cada uno tiene su fogón, su secreto,
su nombre local,
y cada uno tiene su manera de aprender
la habilidad del regreso
la ciencia del sangrar a través, cuando la cólera o el miedo
empañan la superficie
mareándonos y haciéndonos uno.
Parousia
I
I could imagine a biblical presence:
a darkening of matter like this charged
sky, before the coming of the storm,
the lime trees around the station
streaming with rain,
a stiffening, a scab of pus and blood,
a wound on the air, a voice above the rooves,
–but I think, if it came, there would be
something more subtle:
a blur at the corner vision, a trick of the light,
or the notion that things have shifted
closer: streetlamps and walls,
privet hedges, trees, the neighbour’s door,
intimate, all of a sudden, and out in the dark
the animals defined and understood
–vixen and weasel, barn owl and pipistrelle–
granted their privileged moments to sleep and kill.
II
Companion self: not me, but echoes
breeding on the skin;
a half-life of touches and blows, the sub-microscopic
patter of resurrection.
I knew I could squat
in the fen-smell under the hedge
or walk away through fields and timber yards
to moorhens’ nests and oildrums full of rain,
but somewhere along the way
I would meet the Christ:
a tripwire; a mat of hair; and open wound;
the silver of fish blood and bone
in the whites of his eyes.
III
There were borders I never crossed:
pools of goldenrod behind the barn,
harrows and tangles of wire
immersed in weed,
the meadow beyond our road, the purple woods,
the watergall, the sub-infinity
of oatfields at dawn
–but I knew he was always present walking away
in the warmth of the ripening grain,
dangerous, graceful, bright as a circus cat,
or the man from the high wire, come down to touch the earth,
tasting the air, how it sweetens and turns to blood
in the throat, in the new-won flesh, in the sudden body.
IV
It was less of a stream than a border:
a rill over wheat-coloured stones, then sudden
dimming.
And that was the place to cross,
treading the cold, my bare feet snagging a depth
of fish-skin and weed,
that was the kingdom of pike, where the body was laid
a finger’s depth under the sand.
The far side was stranger’s country, a half-mile away:
a back road far in the heat, a gust of wind,
cow parsley, mare’s tail, a glimmer of slate in the distance,
and out in the open field, a dog-fox
pausing in its stride, to scent the air,
the only spirit I could understand
the black awareness rooted in its eyes.
A heresy, but soul becomes
conceivable, immersed in viscera,
and mind endures, in wisp of meat and bone;
at twilight, crossing the river, I always knew
something was close, but all I ever saw
was blood-warm, vivid, wholly physical:
the sparrow-hawks sweeping the air, the questing owl,
the stoat in the wall, the knows where its hunger is going.
V
All resurrections are local:
footprints bleeding away
through marsh-grass and water,
a sound you can almost hear
of the flesh renewed
in the plashing of rain
or a quick trout
breaking the stream.
For the sign I have waited to see
is happening now
and always, in this white continuum
of frost and spawn:
the blood in a tangle of thorns
where it stiffens and pales,
the hard bud splitting through ice
and the nailed palm healing.
The Old Gods
Now they are condemned
to live in cracks,
in bubbles of plaster and rust,
and spiders’ webs
behind the furniture:
speaking a derelict language
to empty space,
sealed with the vapour
in bottles, closed in the blown
robins’ eggs
in some abandoned loft.
Each has its given power.
Each has its hearth, its secret,
its local name,
and each has its way of learning
the skill of return,
the science of bleeding through, when anger or fear
is fuzzing the surface,
making us dizzy and whole.
Notas
[1] Es una de las plantas silvestres más comunes de la campiña británica (Nota del traductor, en adelante N. T.)
[2] Planta también conocida como erigerum canadensis o hierba carnicera.