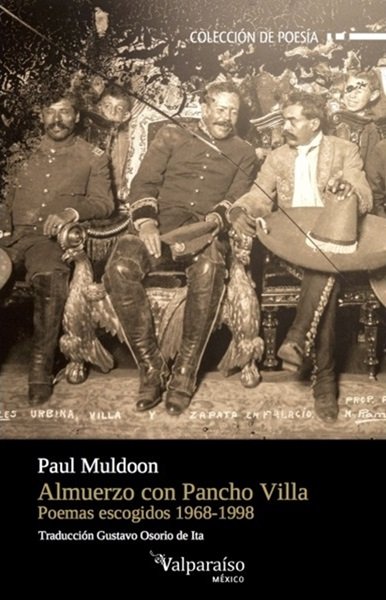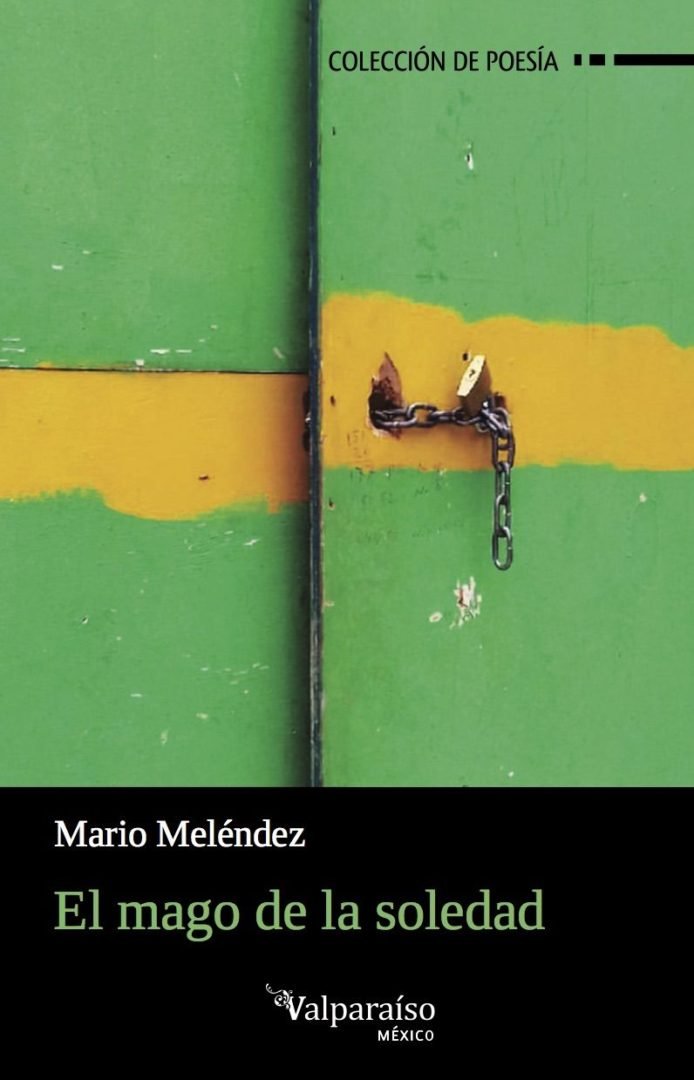Presentamos diez poemas de Francisco Javier Irazoki (Lesaka, 1954). Poeta, ensayista, crítico musical y traductor. Es autor de libros de poemas: Árgoma (1980), Notas del camino (2002), Los hombres intermitentes (Hiperión, 2006), y Orquesta de desaparecidos (Hiperión, 2015), entre otros. Desde 1993 reside en París, donde ha cursado estudios musicales: Armonía y Composición e Historia de la Música.
Testamento
Me gustaría que sobre mi muerte se plantase el árbol de la discreción.
(Del libro Orquesta de desaparecidos. Hiperión, 2015)
Palabra de árbol
No conocí al que murió en el vientre de mi madre. La abuela lo recogió, dijo que era grande como un guía y lo puso en el hoyo que el padre había cavado entre las raíces de mi higuera preferida.
Yo pasaba tardes enteras bajo el gris áspero de las hojas del árbol, esperando que naciesen los higos. Cogía al fin el fruto blando y tocaba su piel negra que después deshacía en tiras. Cada hilo era una puerta para adentrarme en mi hermano muerto y lo paladeaba al ritmo lento de un viajero antiguo. Luego rompía con los dientes las semillas menudas del interior. Ellas contenían palabras, voces que subieron por la savia de la higuera.
Los otros niños crecieron descubriendo aventuras. Para mí, crecer fue sentir el paso del tiempo al escuchar los mensajes que un muerto me enviaba desde sus frutos.
Alguien quiso una ceremonia devota en aquel lugar. De la cartera de mi ojo derecho saqué una lágrima inmóvil. Una lágrima petrificada que se transformó en blasfemia de fuego cuando la deposité en la escudilla situada a los pies de los ídolos.
(Del libro Los hombres intermitentes. Hiperión, 2006)
Los hombres intermitentes
Amé, fui rechazado y desaparecí.
Me abandonó una mujer que, conforme se despedía, borraba mi cuerpo. Su ausencia me volvió invisible. Acudí al trabajo, donde hice las tareas de costumbre, pero nadie pudo notar mi presencia; entré sin ser visto en los lugares concurridos de siempre. Ningún familiar o conocido sufriría por perderme, porque también mi pasado se evaporó en sus recuerdos. Encontraron mi imagen en los álbumes y sólo distinguieron un fondo de vegetación indefinida. Los amigos se acercaron a mí como si atendieran a un bloque de aire.
Mi sufrimiento se apretó en una ráfaga con que tocaba a quienes me habían acompañado antes del eclipse. La soledad era pasar por debajo de aquellas ropas.
Años más tarde, quise a otra mujer. Ella retuvo el soplo del que surgieron dos brazos y piernas, unos labios pegados a los suyos. Saqué mis zapatos escondidos detrás de los arbustos, y regresé despacio a las fotografías. Y, cordiales, todos nos miramos envejecidos con naturalidad.
(Del libro Los hombres intermitentes. Hiperión, 2006)
Paisaje visto desde el saxo de John Coltrane
Los monjes del alcohol pasan el día en las calles y al anochecer regresan a sus monasterios de cartones rasgados.
Ya no buscan el retiro para ser anacoretas; toda la urbe es lugar solitario, porque los paseantes y conductores de automóviles circulan a una velocidad de viento repentino.
Los monjes se saludan levantando su muerte embotellada.
Se acercan algunos fieles que les sirven cucharadas del cuerpo de un dios diluido en humeante sopa industrial.
(Del libro Los hombres intermitentes. Hiperión, 2006)
Muerte transitable
Todas las mañanas, antes de empezar los trabajos del día, miro durante varios minutos las flores plantadas delante de mi puerta. A los pies de las dalias, unas hormigas recorren el tapiz de pétalos caídos. Con las derrotas que impone el tiempo ellas han construido su camino.
(Del libro Los hombres intermitentes. Hiperión, 2006)
Carta a Leonard Cohen
Ahí están las calles de compás negro, donde los cortejadores de la aguja calientan su porción de olvido. Suena un concierto de ambulancias sinfónicas.
Es invierno en París y, bajo los soportales, canta una mujer muy bella. Las miradas de los viandantes acarician su vestido de aguaturma. Ella sonríe desde la pobreza elegante, apoyada en una pared que parece un signo de interrogación, y a veces me habla con esa leve dejadez de quien habita en casas en las que nadie barre la tristeza. Al final canta tus canciones. Entorna los ojos y los versos se posan sobre un diminuto cadáver embozado en escarcha.
Sé que envejeces, Leonard, que oyes cómo en la habitación contigua gozan contra ti las mujeres amadas y que te alivias describiendo el peso de la melancolía cifrada en lluvia. Te convendría ver tu emoción hecha vaho que despiden los labios más peligrosos de mi urbe. Aunque nunca conquistarás a esta mujer que ya se ha comprometido en amor con tu palabra.
(Del libro Los hombres intermitentes. Hiperión, 2006)
Visitantes
Los días que viví se han unido y hablan en voz baja. Antes que yo empiece a escribir, ellos susurran: la poesía no es una delicadeza decorativa, sino una intensidad de la mirada que despierta a la conciencia.
(Del libro Orquesta de desaparecidos. Hiperión, 2015)
La casa de mi padre
Desde la vivienda primero se veía el miedo y después el color verde del paisaje.
Ahora digo:
Defenderé la casa de mi padre contra la pureza y sus banderas ensangrentadas.
Para defenderla, regalaré cada una de sus piedras, ventanas y puertas. Las recibirán quienes no piensan como yo.
Los nuevos habitantes airearán los solivos y escaleras; alzarán el vuelo bajo de nuestros espíritus.
Defenderé la casa de mi padre abriendo una brecha en el tejado; por allí gotearán los idiomas y músicas venidos de tierras desconocidas o remotas.
En la defensa de la casa vaciaré el orgullo con que dibujamos una frontera de árgomas mojadas.
Descompuestas las paredes, ningún adversario vivirá ovillado en el nombre de un animal.
Sólo veremos un clavo enfermo en el sitio donde estuvieron las frases de quien justificó el crimen político. El silencio ha desnudado a los que callaron ochocientas veintinueve veces.
Sin enemigos, el poeta Gabriel Aresti se recostará aliviado en la nobleza de los lobos.
Ofrecida la casa, impediremos que en el espacio de su ausencia y memoria los hombres sean extranjeros.
(Del libro Orquesta de desaparecidos. Hiperión, 2015)
Orquesta de desaparecidos
Diariamente, al atardecer, escucho a los músicos. Si me traslado a algún país extranjero, ellos hacen el mismo viaje que yo y coincidimos en una explanada, en los mercados, en un refugio.
Los miembros de la orquesta recorren las rutas escarpadas y los desfiladeros de mi memoria. Los he visto de noche, extenuados, mientras suben a pie o en bicicleta una colina de mis pensamientos. Llegan empapados de recuerdos a las nuevas ciudades, pero los primeros compases que interpretan limpian sus ropas.
Las personas que se alejaron de mi vida forman la orquesta. Sus muertes o su desamor se han convertido en música.
Una mujer que me amó empuña el micrófono y canta con la cabeza llena de peces. Se palpa los animales marinos hasta que el pez del dolor despuebla su mente. Entonces, con las notas finales del blues, entrega a los oyentes un pequeño esturión que lleva en la boca los filamentos luminosos de los días que vivimos juntos.
El contrabajo lo pulsa otra antigua amante. No es bella sino algo más peligroso, porque ha nacido en un país de gatos libres. Mi padre y mi hermana abren sus ausencias con el arco del violonchelo. La madre golpea en el timbal nuestras pieles de ancianos bebés.
Encogido detrás de los instrumentos, el amigo que me traicionó pone cerca de sus pies de percusionista el sombrero adonde caen las monedas caducadas.
Soy todos los espectadores. En las filas delanteras se sitúan el niño sucesivo, el adolescente que caminó entre vidrios de diccionario, los jóvenes que fui.
Acabado el concierto, cada componente del público vuelve a adentrarse en mí y la orquesta de desaparecidos ve mi disolución en el paisaje.
(Del libro Orquesta de desaparecidos. Hiperión, 2015)
Autorretrato
Lo mejor de mi cara es la lechuza. Vive impasible, subida a unas zarzas blancas. A veces noto el roce de su plumaje amarillo en la frente, o de sus uñas negras que dan cuerda al tiempo en mis arrugas. Me desvela las noches en que caza demasiado, y las mujeres me consolaron al oír su graznido lúgubre cuando volaba. Si me pongo delante de un espejo, no puedo sostenerle la mirada.
(Del libro Los hombres intermitentes. Hiperión, 2006)