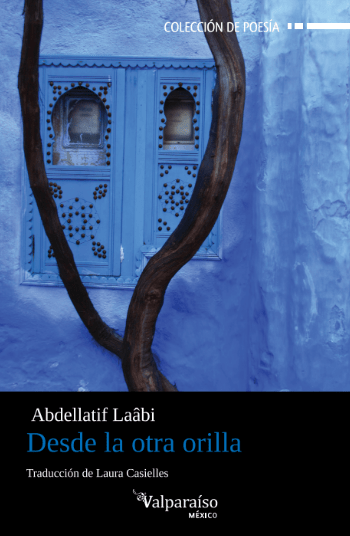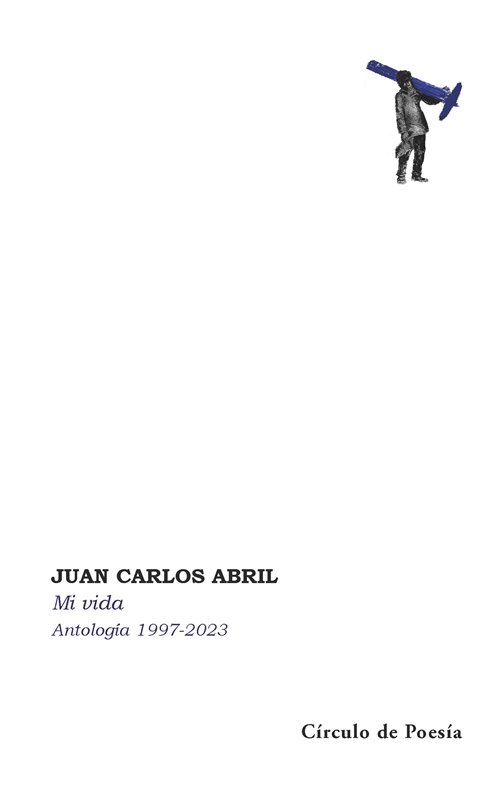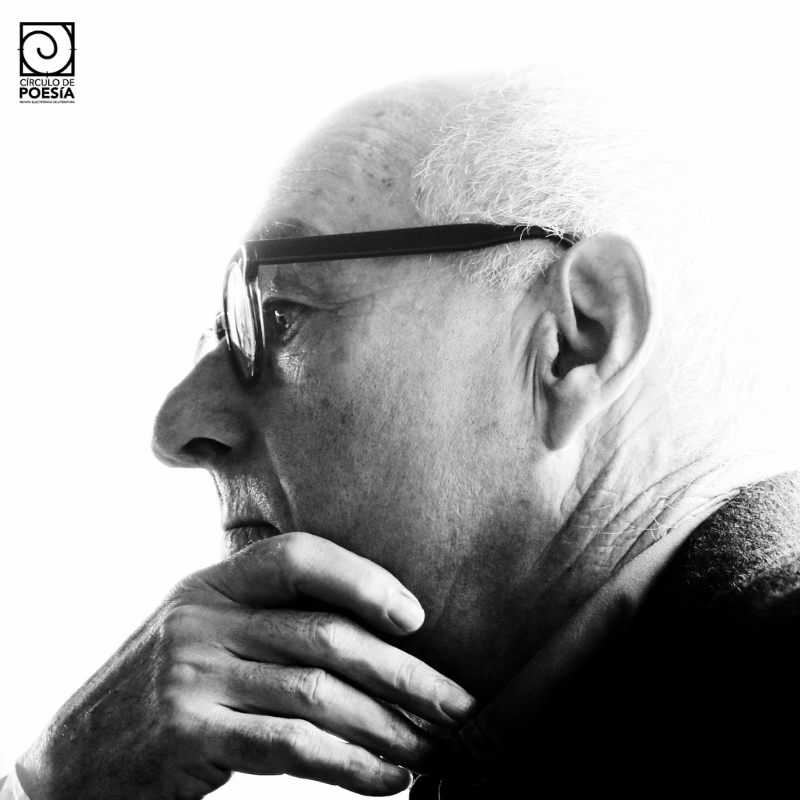Presentamos una selección poética del poeta irlandés Seamus Heaney, premio nobel de Literatura. Heaney fue catedrático en la universidad estadounidense de Harvard y en la inglesa de Oxford. Su obra está marcada por la violencia de protestantes y católicos del Ulster e influida por la búsqueda de la propia historia de su país. Su primer poemario lo publicó en 1966, Muerte de un naturalista, y firmó diversas obras teatrales, como The Cure at Troy (1990) y The Burial at Thebes (2004). Las versiones de los siguientes poemas corren a cargo de Andrea Rivas y Sergio Eduardo Cruz.
Un perro lloraba esta noche en Wicklow también
Cuando los seres humanos supieron de la muerte
Enviaron al perro a Chukwu con un mensaje:
Querían que los dejasen entrar de vuelta a la casa de la vida.
No querían terminar perdidos por siempre
Como madera quemada despareciendo en el humo
O las cenizas que son sopladas hacia la nada.
En lugar, ellos vieron a sus almas en bandada hacia el crepúsculo
Graznando y dirigidos de nuevo por los mismos gallos viejos
Y los mismos brillantes aires y las mismas alas estiradas cada mañana.
La muerte sería como una noche en el bosque:
Con la primera luz volverían a la casa de la vida.
(El perro tenía que decir todo esto a Chukwu.)
Pero la muerte y los seres humanos tomaron el segundo lugar
Cuando él trotó fuera del camino y comenzó a ladrar
A otro perro en pleno día sólo ladrando
De vuelta a él desde la lejana orilla del río.
Y así es como el sapo alcanzó a Chukwu primero,
El sapo quien había escuchado desde el inicio
Lo que el perro tenía que decir. “Seres humanos,” dijo
(Y aquí el sapo fue de absoluta confianza),
“Los seres humanos quieren que la muerte dure por siempre”.
Versión de Andrea Rivas
Recogiendo moras
A finales de agosto, con lluvia tupida y sol
Por una semana entera, las moras podrían madurar.
Al inicio, solo una, un morado grumo brillante
Entre otras, rojas, verdes, duras como un nudo.
Comiste la primera y su piel fue suave
Como vino engrosado: había en ella sangre de verano
Dejando manchas sobre la lengua y lujuria por
Recogerlas. Luego las rojas se entintaron y esa hambre
Nos envió afuera con botes de leche, latas de guisantes, frascos de mermelada
Hacia donde las zarzas rasgaban y el pasto mojado blanqueaba nuestras botas.
Redondos campos de heno, de maíz y sembradíos de papa
Caminamos y recogimos hasta que las latas estaban repletas,
Hasta que el tintineo del fondo fue cubierto
Con las verdes, y hasta el tope grandes oscuras gotas quemaron
Como una bandeja de ojos. Nuestras manos fueron salpicadas
Con pinchazos de espinas, nuestras palmas pegajosas cual Barba Azul.
Acumulamos las bayas frescas en el establo.
Pero cuando la bañera se llenó encontramos una piel,
Un hongo, una rata gris, saciándose en nuestro escondrijo.
El jugo apestaba también. Una vez fuera del arbusto
La fruta fermentada, la dulce piel se volvía amarga.
Siempre quise llorar. No era justo
Que todos los preciosos botes olieran a putrefacción.
Cada año esperaba que se mantuvieran, sabiendo que no lo harían.
Versión de Andrea Rivas
La forja
Todo lo que sé es una puerta hacia la oscuridad.
Afuera, se oxidan viejas hachas, aros de hierro,
mientras escurre gritos el yunque, adentro,
y sisean, impredecibles, las chispas al estallar
o murmura, al endurecer en agua, el acero.
En el centro de todo, el sordo yunque encalla
de un lado unicornio y, del otro, vasto altar
en que el hombre ensaya su música, su forma.
A veces, de cuero, de su nariz brotando pelos,
él se asoma al portal: recuerda una tromba
de pezuñas donde el tráfico está ahora quieto
y se queja levemente para regresar a la sombra
para calentar las hornillas, para forjar el acero
como siempre debió haber hecho, como ahora.
Sergio Eduardo Cruz
Cavando
Entre mi dedo medio y el pulgar
la pluma descansa, como un arma.
Debajo de mi ventana, un ruido carraspea
cuando la espátula se hunde en tierra arada:
Mi padre, que cava. Miro hacia allá
Hasta donde su forma cansada agachándose
entre las flores regresa de hace veinte años
balanceándose rítmica entre huecos de papa,
los que él cavaba.
La bota endurecida enterrando la pala, la vara
firmemente sostenida hacia dentro de la rodilla
desenraízaba hierbajos: el brillante metal
se enterraba para dejar yacer ahí las papas
recién plantadas,
mientras admirábamos dureza fresca entre las manos.
Por Dios, que el viejo podía manejar una pala
justo como hacía su viejo.
Mi abuelo cortaba más hierba seca en un día
que cualquier hombre en el pantano de Toner.
Una vez le llevé leche en una botella
lerdamente cubierta de un papel. Se levantó
para beberla, luego volvió a su trabajo
de inmediato, dejando bloques
frente a él, yendo más y más abajo
para encontrar buenos hierbajos. Cavando.
El aroma frío a papas aplastadas, las manchas y trozos
de madera mojada, los bloques cortados de hierba
con raíces desprendidas, despiertan en mi cabeza.
Pero yo no tengo pala para seguir a esos hombres.
Entre mi dedo medio y mi pulgar
la pluma descansa.
Cavaré con ella.
Sergio Eduardo Cruz