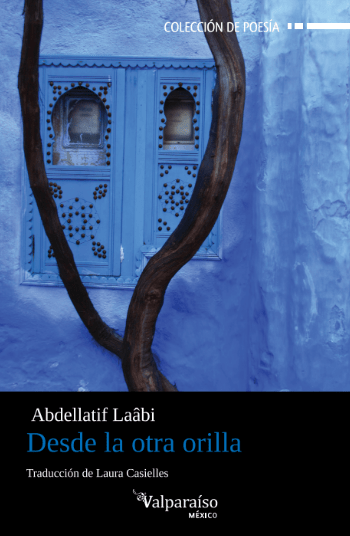Presentamos tres minificciones de Marco Antonio Campos (Ciudad de México, 1949). Reconocido poeta, narrador, ensayista y traductor mexicano, publicó recientemente Dime dónde, en qué país (Círculo de Poesía-Visor Libros México, 2017) disponible en todas las librerías gandhi del país, en el FCE y el Péndulo además de en nuestra tienda en línea. A continuación tres textos breves.
TEXTOS BREVES
Marco Antonio Campos
ABUELO PINTABA PAISAJES
Al promediar los años sesenta llegaba los domingos en la mañana a casa de los abuelos paternos en Félix Parra 60 esquina con Capuchinas. Era una verde casa en el verde barrio de San José Insurgentes. Subía a la terraza, de grandes ventanales, donde saludaba al abuelo Ricardo. Pintaba por pasatiempo pero lo hacía magníficamente. Nunca quiso vender un cuadro y todos terminaron, dispersos en su mayoría, en casa de los familiares Campos. Abuelo pintaba detalles de bosques, rincones íntimos de pueblos, paisajes con el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl de fondo, y al último, de preferencia, marinas. Nuestras conversaciones eran curiosas: cuando él me hablaba yo fingía que me interesaba en lo que me contaba y cuando yo hablaba él aparentaba lo mismo. Siempre tuve la impresión de que lo único que nos unía eran sus cuadros de volcanes.
En la terraza de la casa, cuya vista daba a la calle de Capuchinas, yo le preguntaba cortésmente por los cuadros, y entonces él comenzaba a caminar y, yo siguiéndolo, le cargaba el caballete, el lienzo y las pinturas, y nos íbamos flanco a flanco por las cercanías de los volcanes. De pronto, me hacía detenerme, y decía: “Pongamos aquí el caballete”. Entre los dos lo dejábamos como él quería. Por largo rato, al pintar, yo no sabía si él imitaba a la naturaleza o la naturaleza imitaba sus imágenes. Al terminar, me pedía que lo ayudara de nuevo.
Yo volvía a cargar el caballete, el lienzo y las pinturas y nos dirigíamos a una cabaña pobre, donde mi abuelo tenía unos conocidos, y nos preparaban de comer a eso de las cuatro o cinco de la tarde. Cada vez que pintaba y llegábamos a la cabaña, yo veía el calendario sobre la pared y las fechas variaban: noviembre de 1912, febrero de 1915, marzo de 1917, enero de 1921, mayo de 1923, y yo escribía las experiencias de las andanzas en un cuaderno de apuntes, quizá pensando que alguna vez en los años por venir tendrían utilidad como recuerdo. ¿Por qué las fechas entre noviembre y mayo? Seguramente para evitar la temporada de lluvias.
En el recorrido previo de Ciudad de México a Amecameca, hubo veces, al acompañarlo, que en sus ojos me parecía mirar imágenes de su pueblo de Real de Catorce, como por ejemplo, montañas pétreas superpuestas, una calle inclinada que terminaba en un breve puente con arco o una serie de casas blancas con un fondo de cielo azul con nubes. Después de agosto de 1925, dejé de acompañarlo porque entró a un trabajo absorbente en el Banco de México. Conservo billetes de cinco pesos firmados por él.
Pasó el tiempo, y cuando yo volvía a ver los lienzos de paisaje con volcanes, sabía con exactitud el lugar donde lo pintó porque yo lo había acompañado: junto a un árbol en una hondonada, al borde de un lejano arroyo, frente a un bosque de pinos, o desde lo alto de un pequeño cerro, donde se veían panorámicamente el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.
Cuando llegaba a oír que alguien preguntara al abuelo sobre sus espléndidas pinturas de volcanes, él respondía que las hacía de memoria o adaptando reproducciones, y ambos sonreíamos cómplice y maliciosamente, porque el abuelo sabía que yo sabía que no era verdad.
Si llegaba a haber alguna duda sobre cómo y dónde los hizo, él no ignoraba que yo tenía el cuaderno de apuntes.
ROSAS PARA GIANNA
“Si nada me consuela, a solas oigo
la premura de ser flor la mirada
y el corazón desdicha”.
Alí Chumacero
En una universidad privada, en la cual yo era profesor, conocí a Gianna Gallerini en el primer semestre de 1977. Nos presentó Rocío, una alumna de mi curso, que estudiaba Psicología. Solíamos conversar fuera de clases, en la cafetería o en los pasillos, salvo un par de veces, que nos invitó a un grupo de alumnos y a mí a su casa de la calle de Fuego en el Pedregal de San Ángel. Yo tendría 28 años y ella 22.
Estudiaba tal vez Relaciones Exteriores o Comunicación. Gianna, hija de padre italiano y madre canadiense avecindados en México, era una joven judía muy bella que vestía con sencilla elegancia. Su talle era melodiosamente delgado. Nunca he olvidado su rostro pecoso, sus ojos azules, sus labios delineados, su cabello castaño oscuro cayéndosele sobre hombros y espalda. Décadas después la mirada de sus ojos azules aún sigue atravesándome la mirada hasta iluminarme la noche del corazón y dibujárseme en el pensamiento. Cuando sonreía se le hacían hoyuelos en las mejillas.
Gianna era inteligente, suave, de manera de hablar tranquila y con una mirada ligeramente triste, esas miradas que van cayendo lentamente en el alma y terminan doliendo cuando se recuerdan. Sonreía cuando le repetía aquel verso de Huidobro: “Eras tan hermosa que no pudiste hablar”. Gianna me encantó desde el primer momento, y si no me equivoco, no le era indiferente, pero en cuestiones con las alumnas, para evitar conflictos internos universitarios, solía seguir la regla de esperar una seña y salir con ellas sólo al término del curso.
Alguna vez Gianna me contó de manera confidencial que un compañero de preparatoria, vecino suyo, tímido y triste, solía visitarla, y ella, quizá por una misericordia de raíz bíblica, era incapaz de no dejarlo entrar a su casa y estar sin estar con él en la sala durante dos horas. Se resignó a sus visitas como se resigna uno a encontrarse con su sombra.
Llegó la penúltima semana del semestre. Pensé que era el momento de que se organizara una reunión de alumnos y buscar un momento para invitarla a salir. Ya habíamos hablado sobre la reunión entre los más allegados y se había escogido la casa de una alumna en San Jerónimo.
Pero Gianna no volvió aquel fin de semestre a la universidad. Supe por Rocío que días antes el muchacho le llevó rosas. Gianna las recibió con angustia por lo que sabía que significaban y con tristeza por lo que no podía ser. Al otro día Gianna se enteró que el muchacho se había suicidado con una sobredosis de barbitúricos. Fue un golpe psíquico tan fuerte que terminó en un hospital y luego entró a psicoanálisis. Por más que se le explicó que el muchacho sabía que la relación era imposible y sólo quería un pretexto romántico para darle un sentido o una justificación a su vida y a su muerte, Gianna se sentía desgarradamente culpable. Le dije a Rocío que le telefonearía. “No es oportuno”, me advirtió conteniendo mi espíritu cominero.
Luego del verano, con el regreso a clases, la buscaba con discreto afán, y al fin una tarde de septiembre la encontré en un pasillo. Le dio gusto verme. Le dije que sabía lo sucedido, que la había extrañado mucho, y la invité a tomar una copa a La Cochera del Bentley, en el barrio de La Florida, después de mi clase. No podía ─repuso─, tenía novio, sí, en efecto, era también judío, ya sería otra vez… Me quedé demudado. Me tomó con su mano derecha el antebrazo y mirándome a los ojos, agregó con tierna delicadeza:
–No sabes cómo esperé tu invitación.
Sólo vi sus ojos lejanamente azules, y me fui, con la garganta cerrada, hacia el salón de clases.
Como llegó a mi vida, Gianna desapareció. Donde creí que crecería la hierba no había jardín que desbrozar. No recuerdo si volví a verla, pero no puedo quitarme su mirada lejanamente azul de aquel 1977 y la frase que aún me resuena por la delicadeza como fue dicha: “No sabes cómo esperé tu invitación”.
Pero en verdad ¿la esperaba? Y si la esperaba ¿qué habría dicho? ¿Por qué Rocío me dijo que no era oportuno que le hablara? ¿Gianna ya tenía novio y todo fue sólo un juego sesgado de falacias que suele ser connatural en las almas puras?
Aún ahora me da horror imaginar aquel momento cuando el muchacho le entregó el ramo de rosas. Tal vez me ocurre eso porque simbólicamente, al haberla también perdido, me sentí por algún tiempo como aquel muchacho.
PARA UNA PELÍCULA EN BLANCO Y NEGRO
A Manu le parecía todavía verlo en el vestíbulo de Bellas Artes en el homenaje a Pablo Neruda una tarde de octubre de 1973. Participaban, entre otros, José Revueltas, Juan Bañuelos, Jaime Labastida, él mismo, tal vez alguien más. Con sus tablas habituales, moderaba la mesa el torbellino llamado Raquel Tibol. Leía poemas de Neruda la actriz Delia Casanova, que le tocó a su lado, y quien era bellísima. Revueltas acababa de leer un breve texto que impresionó a todos.
Irrumpió entonces un joven treintañero, bajo de estatura, delgado, cabeza triangular, quien dijo llamarse Agustín Ibáñez. Con angustia, con desesperación desgarrada, señaló que acababa de llegar de Chile, detalló el calvario en su país bajo las atrocidades pinochetistas y pidió leer unos poemas. Manu no supo, ni sabría hoy decirlo, si los poemas eran buenos, pero todos quienes se hallaban en el recinto quedaron enmudecidos. Como llegó se fue.
En el curso de los años le quedó de manera indeleble la escena de aquella tarde de octubre. El joven chileno le pareció desde entonces la imagen del exiliado que, sin imaginarlo ni preverlo, ha perdido su patria. Cuando de pronto lo recordaba o preguntaba a chilenos nadie sabía de él o no sabían dónde estaba o le daban noticias vagas. Manu hojeaba antologías chilenas; no aparecía. ¿Habría muerto? ¿Habría regresado a Chile antes o después de la dictadura? ¿Se habría quedado en uno de los países europeos o americanos que recibieron al exilio chileno?
Al promediar la primera década del siglo, le presentaron en un acto cultural de Casa de América, en Madrid, a un hombre más bien bajo, cabello ralo, barba, cabeza triangular. Vestía de traje. Frisaría los 60 años. Aparentaba en el trato con los demás una afable sencillez. Por lo que oyó trabajaba en la embajada de su país en Lisboa y había vivido largos años en Malmoe.
─Agustín Ibáñez─ se presentó.
Manu sintió como si le dieran un golpe en el pecho.
─Pero… si nos conocimos en México en Bellas Artes en un homenaje a Pablo Neruda luego del golpe. Llegaste a hablar y a leer poemas. Estabas hecho pedazos. Yo, como tú, tenía el sueño allendista.
─Ay ─repuso─, eso pasó hace mucho, hay que cerrar las heridas.
Ibáñez sacó su tarjeta de funcionario de la embajada y le regaló un libro de poemas publicado en una pequeña editorial española. Le pidió su nombre para dedicárselo.
Es el último. Me interesa especialmente tu opinión. Este es mi e-mail. Háblame cuando vayas a Lisboa.
Al salir del recinto a Paseo de Recoletos, Manu caminó y en el primer bote de la basura tiró la tarjeta y el libro.