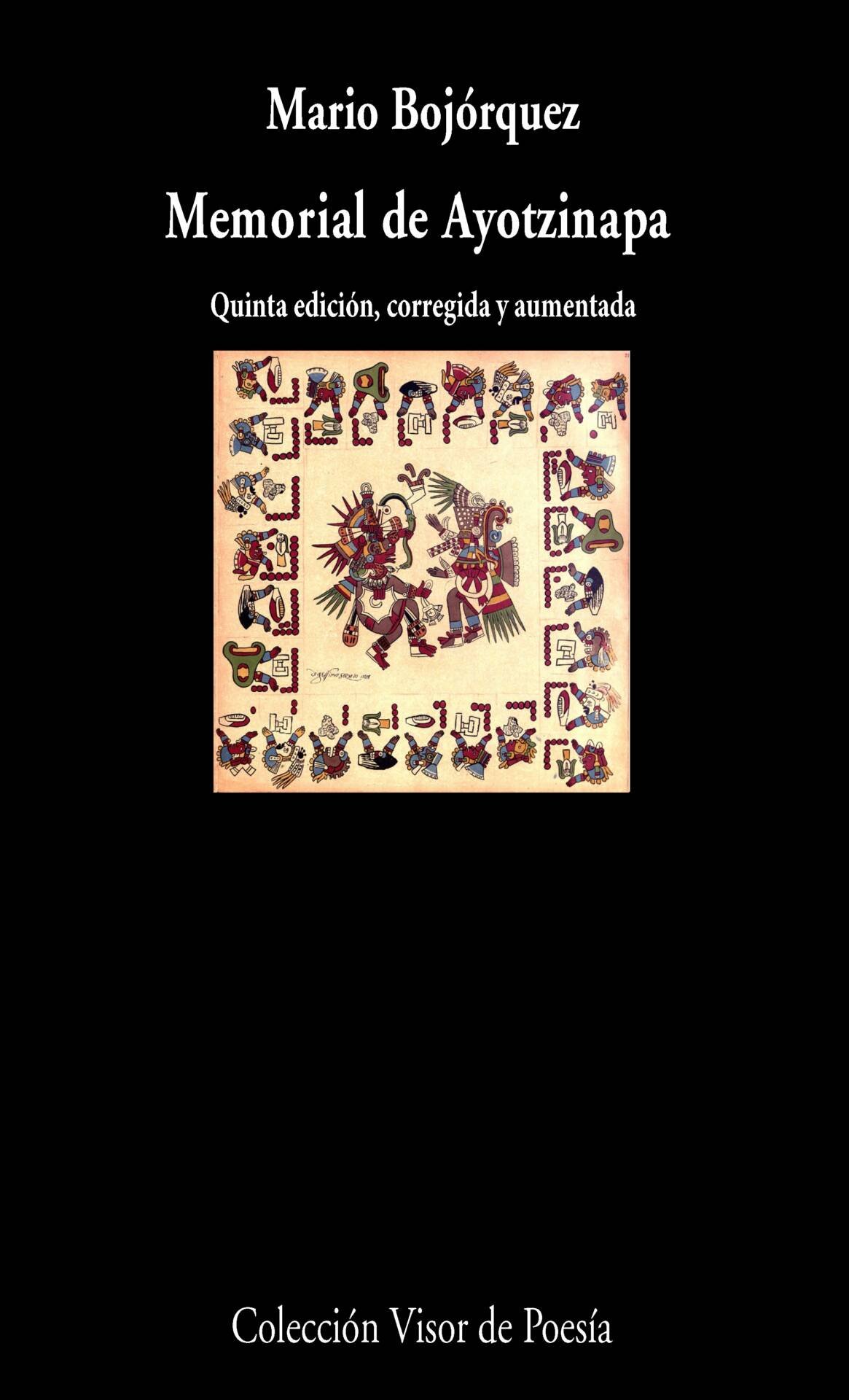En el marco del dossier “Cartografiar en femenino el presente de la lírica española”, preparado por Carmen Medina Puerta, presentamos un texto de Javier Mohedano Ruano sobre la poesía de Erika Martínez (1979). Además de poeta, es Doctora en Filología Hispánica y Licenciada en Teoría de la Literatura por la Universidad de Granada. Ha publicado cuatro libros en la editorial Pre-Textos. Con su primer poemario, Color carne (2009), obtuvo el I Premio de Poesía Joven Radio Nacional de España. Su segundo poemario, El falso techo (2013), fue nominado al Premio de la Crítica. Su último libro de poemas se titula Chocar con algo (2018). Ha sido incluida en diversas antologías, entre las que destacan Centros de gravedad. Poesía española en el siglo XXI (Pre-Textos 2018) o El canon abierto. Última poesía en español (Visor, 2015). Como aforista, ha publicado Lenguaraz (2011) y ha sido incluida en las antologías Pensar por lo breve (Trea, 2013), Bajo el signo de Atenea (Renacimiento, 2017) o Fuegos de palabras (Vandalia, 2018). Actualmente es profesora de literatura latinoamericana en la Universidad de Granada. El texto se publicó originalmente en Kamchatka. Revista de análisis cultural 11 (Julio 2018): 311-330 dentro del número monográfico “Lecturas del desierto: Nuevas propuestas poéticas en España”.
DEIXIS, CUERPO E INTEMPERIE: LA GRAMÁTICA DEL NUEVO COMPROMISO POÉTICO EN ERIKA MARTÍNEZ.
VOLVERSE PAISAJE: PRESENCIAS Y LATENCIAS EN CHOCAR CON ALGO
El último poemario de Erika Martínez, Chocar con algo, publicado en 2017, ilustra sobradamente aquel compromiso-investigación que ha tomado cuerpo desde Color carne y que vendría a sustituir el compromiso trascendente o humanista, desde “la aceptación del mundo tal y como es”, con todo su abigarramiento, feliz desorden y resistencia feroz a cualquier empeño clasificador, en la certeza de que lo real “no existe concretamente más que bajo una multiplicidad de formas diversas, variadas y contradictorias, es decir, en cada «singularidad»”, y de que, por consiguiente, no puede concebirse “de una manera separada, al margen del conocimiento y de la acción” (Benasayag y del Rey, 2014: 47, 53).
Desde las primeras páginas de Chocar con algo se pone de manifiesto la naturaleza deíctica de la escritura (“se escribe siempre desde algún lugar”, se dice en MUJER ADENTRO, 11), el desbordarse de un poema que se resitúa entre las cosas del mundo y adquiere valor en tanto que ocupa un espacio y un momento singulares. El texto, desde el prestigio de una vocación referencial no estigmatizadora, convoca a las cosas, que comparecen en toda su plenitud e irreductibilidad matérica, y no como símbolos o pretextos para ejercicios de mística verbal, restituyéndose así el equilibrio entre palabra y objeto. El poema ni preconfigura lo real (idealismo), ni lo rehúye desde la prestidigitación metalingüística o intimista: es un estar-y-hacer-en- el-mundo. Este desplazamiento desde la autonomía (palabra sin mundo) a la heteronomía (palabra en el mundo) del discurso queda patente en los versos de ESTACIÓN (59):
Antes pensaba que escribir
era sinónimo de acción
y ahora sospecho que se escribe
después de un tiempo inmóvil,
quizás desde el vacío que sucede
a un excesivo estar haciendo.
[…] Ni una cosa ni la otra:
escribir concierne al tránsito,
enfermedad, paseo, duermevela.
Y en VISITANTE (67) se insiste en el rechazo de un poema desarraigado, autotélico y complaciente:
Le pregunto al hombre que barre si me deja barrer. Hay cosas que se aprenden ensuciándose. ¿O será que exageramos lo inapelable de la experiencia? Creí que todo intento de comprobación debía suceder dentro del poema; que la poesía era su propio acontecimiento. Nunca sé cuándo me engaño.
En la visión prehistórica del mundo, reinaba lo poroso. Las categorías hombre, mujer, animal o piedra eran intercambiables, y no había barreras entre necios y santos. La poesía es protohistórica y es siempre la circunstancia.
Atiéndase a varios aspectos: el deseo de enfangarse y perder el estatuto inmaculado del sujeto suficiente (acertada la metáfora del barrendero: la atalaya ascética del poeta social deja paso a un punto de vista no cenital, precario, mundano); la añoranza por una continuidad cosmogónica casi totémica, una suerte de solidaridad paradigmática en el que todo ser podía ocupar el lugar de otro, en un tiempo casi mítico en el que aún no había irrumpido el logos categorizador y sistemático de los helenos; y, sobre todo, la más que significativa oposición que se establece entre historia y circunstancia. Si la primera ha tendido a concebirse, desde la linealidad del relato del Progreso y de la emancipación del Espíritu, como el cumplimiento de una promesa mesiánica, la consecución de la misión autoimpuesta en la Ilustración, la segunda, a menudo vilipendiada, constituye una vindicación de otras modulaciones y vivencias de lo temporal. Así, la rehabilitación de la circunstancia, que remite a lo que de accidental (de deíctico, de coyuntural, de relacional, de singular) hay en cada ser, pero también al “conjunto de lo que está en torno a alguien” (de nuevo acudimos a las palabras del DLE de la Real Academia Española), es decir, a la toma de conciencia del paisaje del que formamos parte y que nos limita y des-limita al tiempo, abre la puerta a un giro epistemológico en el que la óntica, el estar en el mundo, reemplaza a la fijación ontológica, esencialista, hegemónica en nuestra tradición filosófica occidental.
El poema se convierte de este modo en escuela de una sensibilidad incardinada e incardinadora, abierta a la percepción desprejuiciada de una realidad proteica y transustancial, en la que una mirada no lastrada por lo conceptual apriorístico o por el fervor taxonómico deconstruye la perspectiva lineal sobre la que nos alertó Panofsky (“No se puede mantener la perspectiva. / Si pones el ojo en la cerradura, / te devuelve la mirada” en MIRAR A TRAVÉS, 62). También es capaz de reintegrarnos una experiencia de lo temporal en la que el pasado, rescatado de la labor reificadora y musealizadora de la teleología histórica, aguarda larvado, preñado de futuro, en el presente (“Lo que suena abre un agujero donde asoma / el bosquecillo impúdico de lo posible”, de EL ÚLTIMO DEMAGOGO, 58; o “Aunque apenas ocurrió, todo insiste / simultáneo con leve impertinencia” , de SINCRONÍAS, 49), y recuerda a la imagen dialéctica de Walter Benjamin, aquella “en donde lo que ha sido se une como un relámpago al ahora en una constelación” (Benjamin, 2011: 464).
La irrupción de la presencia en el poema (esa presencia crítica que ha de suceder a la conciencia para que comparezca la política, la palabra acción) alumbra una latencia, un tiempo en espera de ser despertado, activado, por un yo poético que ha subvertido las relaciones convencionales con los objetos, con el paisaje: “De lo que hicimos / queda el lugar / […]. La historia cruje” (47). En línea con las tesis defendidas por el filósofo e historiador del arte Georges Didi-Huberman, uno de los continuadores de la imagen cargada de tiempo de Benjamin, ya no es sostenible la mirada del sujeto de la Modernidad, que toma del mundo sólo aquello que desea ver y que encuentra cabida en esquemas previos, aquello que le reafirma en su posición de superioridad epistemológica y ontológica: “Acabo de romper con una piedra / la pantalla narcótica del agua” (34). La percepción se problematiza, se vuelve dialéctica, porque las cosas nos devuelven una mirada desasosegante y estimulante a la vez: “el acto de ver nos abre a un vacío que nos mira, nos concierne y, en cierto sentido, nos constituye” (Didi-Huberman, 1997: 15).
Ese vacío que nos concierne adopta la forma de intemperie en Erika Martínez. Intemperie significa aquí paisaje sin domesticar, en la doble acepción del término: espacio que se resiste a ser reabsorbido por lo doméstico, a ser antropomorfizado, como si de un decorado se tratara, de una parte; y espacio que conserva sus aristas, su aspereza, esto es, su condición de radical otro, de otra: “Los museos exponen la intemperie bajo techo. / Al final prefieres mirar: detrás de las cristaleras, los pájaros se / caen del cielo y el hombre que barre se los lleva del patio” (72). Sin embargo, esta experiencia desconcertante (la de una conciencia que, acostumbrada a mirar para instituirse en el espejo-mundo, se da de bruces con la fisicidad indomeñable de las cosas) no desemboca en nihilismo, en un canto fúnebre por la expropiación de los antes vastos dominios de la subjetividad: el paisaje ha dejado de ser prolongación simbolista de un yo enfermo de hybris (“Los deseantes desvanecemos el mundo / para permanecer, es detestable”, 53) para revelarse como bullente biotopo en el que las cosas interaccionan entre sí y con la voz enunciadora en una relación paratáctica, alejada de cualquier anhelo subordinante o colonizador. No se renuncia a la formalización textual de la persona, a su emersión como sujeto de enunciación, pero se ensayan fórmulas de distanciamiento y cuestionamiento que, sin caer en el simulacro de la impersonalidad (la objetividad, el sueño empírico de comunicar el mundo como si no se estuviese, es tan impostada como el egotismo), permitan dibujar una singularidad dicente dialógica. Salvo, eso sí, que identifiquemos impersonalidad y corporeidad: “lo que es sagrado en el cuerpo humano no es núcleo personal sino, al contrario, el impersonal, […] lo que está más allá, pero también más acá de la persona” (Simone Weil, citada por Esposito, 2016: 104-105).
En esa nueva cartografía de lo subjetivo, en la que se reivindica la ligazón cortocircuitada por el Humanismo entre ente que mira y ente mirado (“Los españoles somos criaturas / precartesianas”, Martínez 2017: 13), el cuerpo se hace paisaje, desde una concepción cuasi geológica de lo humano que persigue una desarticulación de la perspectiva artificialis antes señalada. Esa paisajización o voluntad de constituirse y pensarse como lugar (“Un paisaje cubierto de huellas dactilares”, ibidem: 43) permite una redefinición permeable y migrante del yo (territorialización lo denominaban Benasayag y del Rey, recordemos), una reinserción de hombres y mujeres en sus contextos (en sus circunstancias) desde un ejercicio de des-antropomorfización del mundo objetual que ilumina posibilidades vitales inéditas. La elusión de lo humano como medida y estética de todas las cosas y la irrupción de lo matérico no accesorio y sometido desalambran la percepción y nos devuelven una imagen poliédrica del yo en el mundo. Si hasta el momento “las personas han sido definidas, sobre todo, por el hecho de no ser cosas” y “la relación entre ellas es de dominación instrumental, en el sentido de que el rol de las cosas es servir o al menos pertenecer a las personas” (Esposito, 2016: 21-22), Erika Martínez deshace este reparto de papeles e invalida estos principios limitadores (somos y estamos en-y-entre cosas), llegando incluso en algunos poemas a invertir los términos: son las personas las que pertenecen a los objetos, las que necesitan de ellos para ser y estar. Los objetos, al igual que el cuerpo, nos reingresan en el mundo, constituyen una invitación a desestimar los cantos de sirena de una vida diferida y subrogada, aplazada por lo evanescente virtual de una poshumanidad ubérrima y eterna, sin anclajes ni paisajes.
Ha de advertirse, no obstante, que la territorialización o paisajización de Martínez no puede entenderse como una cosificación de lo humano. En compañía aún del filósofo Roberto Esposito, Martínez lucha al tiempo contra “la despersonalización de las personas” (vía tentaciones ultramundanas, espirituales o virtuales) y “la desrealización de las cosas” (“reducida a la idea o la palabra”, o a la mercancía en el ámbito económico). ¿Desde dónde? Desde el cuerpo, “lugar sensible donde las cosas parecen interactuar con las personas” (Esposito, 2016: 8), “el canal de tránsito y el operador […] de una relación cada vez menos reducible a una lógica binaria” (ibidem: 9), como lugar mixto que “no coincide ni con la persona ni con la cosa, […] ajena a la escisión que cada una de ellas proyecta sobre la otra” (ibidem: 15).
La centralidad del cuerpo conjura entonces cualquier veleidad metafísica y asume la doble función que le encomendara la tradición fenomenológica: “llenar el hueco en los seres humanos entre logos y bios”, de un lado, y “restituir al objeto intercambiable su carácter de cosa singular”, de otro (ibidem: 16). De esta manera, “es como si las cosas, cuando están en contacto con el cuerpo, adquirieran ellas mismas un corazón que las reconduce al centro de nuestra vida. Cuando las salvamos de su destino serial y las reintroducimos en su escenario simbólico, nos damos cuenta de que son parte de nosotros no menos de lo que nosotros somos parte de ellas” (ibidem: 16). Recuerda poderosamente esta celebración de una materialidad no subsidiaria a las palabras que Pere Salabert dedica al pintor Zhu Jinshi y su técnica Thick Paint (pintura gruesa):
Su obra constituye una suerte de devolución. […] [A]l privilegiar una mirada háptica, una percepción excitada por un color-masa, reintegra la materia a una realidad sumaria dejando al margen toda sospecha de referencialidad analógica. «¿Qué representa eso?», habrá quien diga. «Nada, lo que hay aquí sólo se presenta», será la respuesta. […] Más allá del realismo, cuya representación resulta inevitable, lo que allí hay es una realidad presente (Salabert, 2017: 23).
Para Erika Martínez el compromiso consiste en la habilitación de un espacio entre, mestizo, un punto de encuentro de la intimidad con la extimidad -la presencia de la Cosa y del Otro en lo íntimo- del psicoanálisis (recuérdese: escribir concierne al tránsito). En este espacio un sujeto reconciliado con su singularidad y el palimpsesto espacio-temporal en el que está entreverado por obra de la restitución de las epistemes del cuerpo convive con una alteridad indómita y versátil, lo real, que precisamente consiente lo humano porque lo acota y desacota simultáneamente. Es el trasunto poético de lo que el filósofo británico Julian Baggini llama cuerpos de pensamiento: “Es el pensamiento —que incluye emociones y percepciones, no sólo procesos racionales— lo que nos hace quienes somos, pero estos pensamientos están siempre corporificados” porque “los cuerpos son esenciales, pero no son nuestra esencia” (Baggini, 2012: posición en Kindle 316-317). Y esos cuerpos de pensamiento son radicalmente políticos: otra pensadora, Judith Butler, afirma a través de la relectura de Hannah Arendt que “la acción política tiene lugar porque el cuerpo está presente”, dándose “entre cuerpos, en un espacio que constituye la brecha entre mi cuerpo y el cuerpo de otros. Mi cuerpo, por tanto, no actúa en solitario cuando interviene en la política. De hecho, la acción emerge del entre” (Butler, 2017: 81).
En suma, la gramática del compromiso-investigación desplegada por Erika Martínez en Chocar con algo bien podría sintetizarse con estas palabras de Chantal Maillard en su reciente La razón estética:
La palabra perdió desde hace tiempo su inmediatez. El discurso se genera corrientemente a partir de significados endurecidos bajo los cuales la realidad apenas late. La categoría de lo real ha sido transferida al concepto y muy rara vez somos capaces de recuperar en su singularidad la presencia viva de las cosas. Hay, sin embargo, una modalidad del lenguaje en la que la palabra recupera la inmediatez y acierta a aprehender la traza de lo real haciéndose. Llamo «poesía fenomenológica» a aquel gesto del lenguaje que con la mínima expresión es capaz de manifestar el instante y hago extensiva la fórmula a la obra poética a la que tal gesto diese lugar. Expresión inmediata, sencilla, que capta las cosas entre su tiempo y su no-tiempo, entre su ser-objeto y su no-ser, en ese estarse-siendo del suceso en el que la mirada que capta y condensa la traza está implicada (Maillard, 2017: posición 3069-3076 en edición digital de Kindle).
Sin embargo, antes que Maillard otra pensadora, María Zambrano, había propuesto una tercera vía entre la hermenéutica -“El universo como tal no tiene Sentido. Es silencio. Nadie ha introducido el Sentido en el mundo. Sólo nosotros. El Sentido depende del ser humano, y el ser humano depende del Sentido” (Huston, 2017: posición 66-68 en edición digital de Kindle)- y la fenomenología -el ser en el mundo-. Convencida de la necesidad de superar la “obsesión de la legitimidad” de una razón instrumental caracterizada por una “sobreabundancia de ideas” que enmascara una desconexión con la realidad, que “se desliza, se hace fantasma de sí misma” (Zambrano, 2004: 22), Zambrano da forma a su razón poética:
Necesidad de la respiración acompasada, necesidad de la convivencia, de no estar sola en un mundo sin vida; y de sentirla, no sólo con el pensamiento, sino con la respiración, con el cuerpo, aunque sea el minúsculo cuerpo de un pequeño animal, que respira: el sentir la vida, donde está y donde no está, o donde no está todavía. En ese “logos sumergido”, en eso que clama por ser dentro de la razón (ibidem, 2004: 26).
Junto a la noción de entendimiento pasivo, la entrega “a la pasividad, a la sensibilidad, a la recepción” (ibidem, 2004: 27), la razón poética constituye una vía de acceso al conocimiento del mundo alternativa y complementaria al quehacer filosófico. Si este persigue lo universal, “en la poesía encontramos directamente al hombre concreto, individual”, dado que la filosofía ha devenido “un género de mirada que ha dejado de ver las cosas”, en tanto que la lírica “se quedó a vivir en los arrabales, arisca y desgarrada” y no olvida ese “pasmo ante lo inmediato”, no desconfía de lo que no nos hurta su presencia y es capaz de entregarse a “un mundo abierto donde todo era posible. Los límites se alteraban de tal modo que acababa por no haberlos” (ibidem, 2004: 28-29). La poesía, por consiguiente, persigue “la multiplicidad despeñada, la menospreciada heterogeneidad. El poeta enamorado de las cosas se apega a ellas, a cada una de ellas y las sigue a través del laberinto del tiempo, del cambio, sin poder renunciar a nada. […] La cosa del poeta no es jamás la cosa conceptual del pensamiento, sino la cosa complejísima y real” (ibidem, 2004: 29-30). En suma, Zambrano confía en el poema para combatir lo que denomina razón desencarnada, al igual que Erika Martínez.
Porque también en Martínez hay una alianza entre hermenéutica (no podemos volver a un mundo sin interpretación, no podemos no otorgar sentido, no podemos desandar el camino de la especulación -en el sentido literal: el mundo en su doble dimensión de ventana y espejo-, pero sí podemos explorar otras formas de sentido, de creación de conocimiento y significado que no pase por una realidad anoréxica) y fenomenología (ese sentido, empero, debe construirse desde la reconciliación con el afuera; de ahí el prestigio del cuerpo y el hermanamiento con lo espacial y objetual). Interpretación y asombro se vinculan entonces a través de una estética organoléptica en la que palabra e idea permanecen ancladas a sus contextos y circunstancias: “No estoy hablando de fantasmas: / el cuerpo acumula sus vivencias / a pesar de mi furor higiénico, se remonta años arriba o se demora. / No acepta despedidas. Me sucede” (Martínez, 2017: 49).
CONCLUSIONES: EL COMPROMISO OBLICUO Y LAS NUEVAS EPISTEMES ARTÍSTICAS
Entre la lírica que se resiste a abandonar la seguridad de las convenciones de la Modernidad (imperturbabilidad de sujeto, objeto y palabra como si nada hubiese pasado, a pesar de llegar a menudo de la mano de youtubers) y aquella que la niega desde la ruptura o el desbordamiento textual y desde el ensayo, más o menos afortunado o impostado, de fórmulas variopintas de impersonalidad y de colonización de la periferia del logos, Martínez se sitúa en territorio mestizo, presidido por la contingencia, la provisionalidad y una voluntad de indagación (interior y exterior) en la que el asombro (presocrático, casi de entomólogo) tiene más valor que la confirmación de hipótesis.
El esfuerzo de Erika Martínez por llevar a la poesía más allá del arresto domiciliario al que la tiene sometida el capitalismo estético no puede entenderse sin considerar los giros epistemológicos acontecidos en las artes en las últimas décadas. En los textos de Martínez es manifiesta la huella de la reorientación pragmática de un lenguaje que no renuncia a la enunciación de una verdad dialógica y dialéctica; el llamado giro espacial y su deseo de mantener la “atadura entre lenguaje, lugar y tiempo”, de potenciar lo que el geógrafo norteamericano Edward Soja llama la imaginación crítica espacial, “en lo que tiene de capacidad reconfiguradora desde el señalamiento” y de “voluntad constructiva”, o la dignificación del cuerpo “como lugar de cruce” de los tres espacios señalados por Lefebvre -el concebido, el percibido y el vivido- (Quesada, 2016: 165, 167, 170); o los feminismos que contribuyen a la problematización del binarismo “sistema sexo/género, yo/otro” y “al desvanecimiento y transgresión de las fronteras en tránsito hacia los espacios liminares” (Sainza, 2016: 264, 267). Y estos giros epistemológicos sugieren rupturas más ambiciosas, como las apuntadas por François Jullien: nuevas formas de inteligibilidad desde estructuras no narrativas (míticas o épicas); la concepción del mundo sin esencialismos, como dispositivo, “en términos de «capacidad» práctica”; heterodoxas fórmulas de conocimiento que no tratan de acotar y cercar el objeto, desde un desbroce que es a menudo acorralamiento y descontextualización, sino “de forma sesgada”, desde acercamientos oblicuos (la “distancia alusiva”); un prestigio de la inmanencia, del “así de las cosas”; y una concepción relacional de lo real frente a nuestra noción “individualizante, aislante, atomizante” (Jullien, 2005: 4, 7, 9, 33). Martínez es capaz de construir un poema que guarda similitud con el tercer paisaje de Gilles Clément: espacio residual, de transición, en el que lo natural y lo antrópico se confunden (Clément, 2014). Porque ese tercer paisaje textual es el único que permite la suspicacia, la crítica como responsabilidad, la ambivalencia, la orfandad, la distancia irónica y la desubicación, rasgos todos que Martínez asocia a lo que llama poesía portátil -por lo que tiene de nómada- y viscosa – porque “ensucia, deja huella”- (Martínez, 2013b: 52-53).