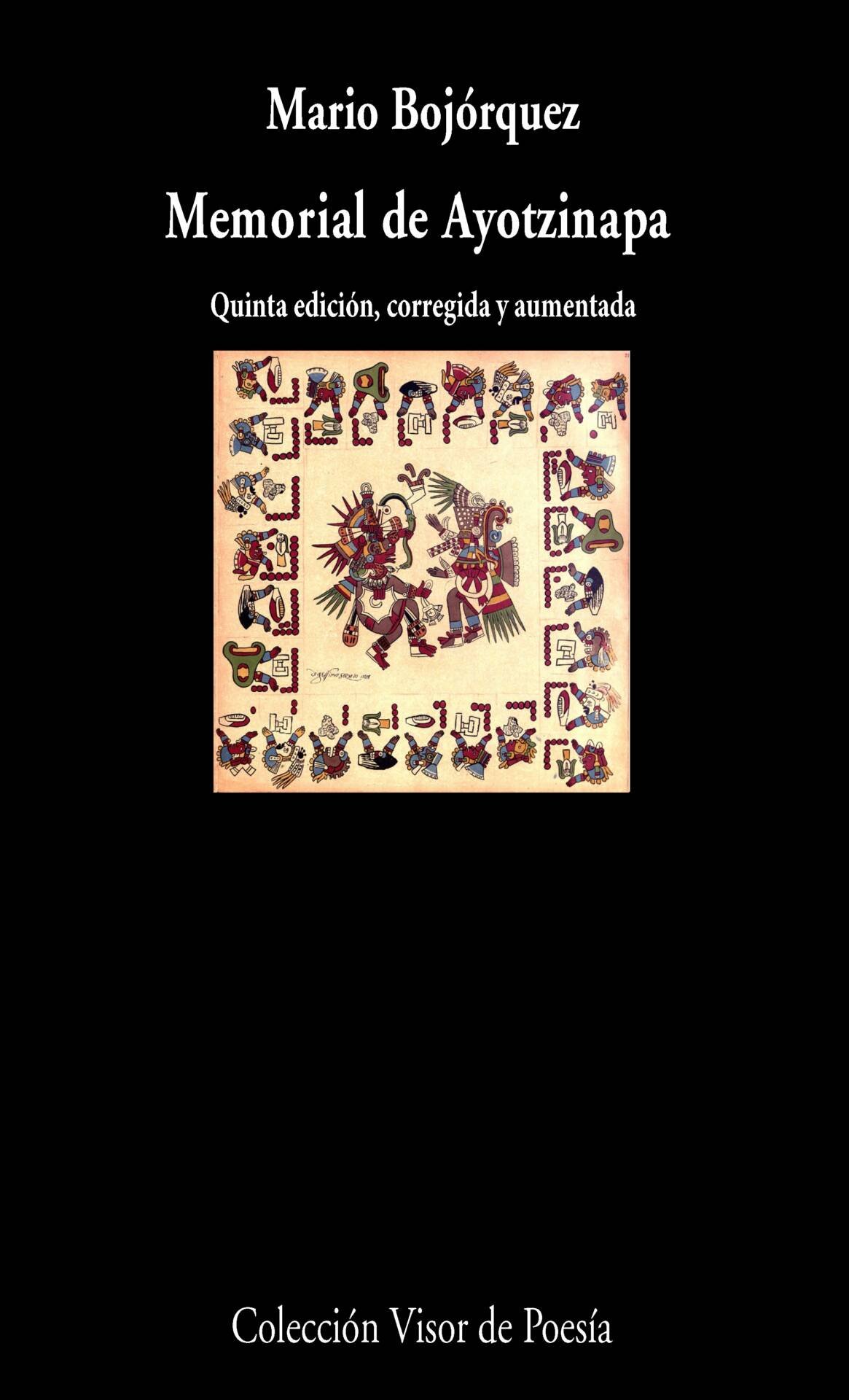El poeta español Andrés García Cerdán mereció el Premio Hermanos Argensola con el poemario Defensa de las excepciones que se publica bajo el sello de Visor Libros. Presentamos aquí algunos textos del volumen. Andrés García Cerdán (Fuenteálamo –Albacete–, 1972) es profesor de la UCLM y doctor en Literatura por la Universidad de Murcia. Es autor de poemarios como Edad de hierba (1992), Los nombres del enemigo (1997), La cuarta persona del singular (2002), Curvas (2009), Carmina (2012), La sangre (2014), Barbarie (Premio Alegría, 2015) o Puntos de no retorno (Premio San Juan de la Cruz, 2017). Satisfaction (I can´t get no) (2016) es una selección de sus poemas. Como crítico literario es responsable del estudio La realidad total. Sobre la poesía de Julio Cortázar (2010), del (anti)ensayo La muerte del lenguaje y de las antologías de poesía contemporáneaEl llano en llamas (2013) y El Peligro y el Sueño (2016). En el blog Boogie-Woogie reflexiona sobre filosofía y literatura actuales. The Rimbaud Company es su inmersión en la poesía eléctrica.
Defensa de las excepciones es una llamada a la disidencia y la rebelión espiritual. Desde el vitalismo, estos poemas deslizan sugran rechazo de los límites, las certezas y las imposiciones del mundo contemporáneo.
Sobre el error
Me equivoco. Cometo errores.
Digo cosas inoportunas.
Con frecuencia excesiva deseo lo imposible.
No sé
cómo evitarlo.
A veces creo ciegamente en lo que no es.
A veces me deslizo
por la pista de patinaje
sin control. Soy
la posibilidad en su estado más puro.
Abundan en mí las carencias.
Si afirmo aquello
de lo que más seguro estoy, lo que hago
tal vez es dudar. Mi virtud
es un defecto.
Y me equivoco.
Sí, una y otra vez,
cometo
faltas y errores.
Son cosas que se pueden corregir
o hechos que no admiten reparación.
Cuando acaba el día, son míos:
en ellos
construyo mi refugio.
Como quiso Paul Valéry, errores
que sólo yo podría cometer.
Y, por supuesto, parte esencial
de mi inocencia,
lo que a mí me queda
cuando todos os habéis ido,
lo más propio y lo más sagrado
que soy.
Esto nos convierte -a mí y a ellos-
en trascendentes, íntimos engranajes
de lo fallido.
Los otros
Contra la horrible semejanza
de todo
oponemos el cuerpo,
donde aún pasan cosas increíbles.
Contra el orden que duele,
contra la abulia,
contra la corrección insoportable
oponemos el cuerpo, donde
aún
caben la vida entera
y la íntima contradicción
que nos hace crecer a despecho de todo.
Contra todo, este mínimo artefacto de amor.
A la repetición sin alma,
sin límites
de tanta inmensa nada,
a lo masivo,
a su penosa inercia,
nuestro deseo de beber
las aguas
salvajes de los ríos.
Contra esta infame inclinación
a ser lo mismo una y otra vez
para la nada,
para lo mismo,
contra esta sangre inútil y conforme,
la sed, la fe.
Pertenezco a ese número de hombres
–no tan distintos en verdad,
sino tal vez con cierta tendencia a los milagros,
al lujo, al desencanto–
que han hecho del oficio
de libertad su distinción. Los que
huelen en el aire un peligro
y lo celebran.
Los que dicen que no,
que ellos no.
Los que miran con otros ojos
una misma ciudad. Los que
predican una forma oblicua de vivir.
Con qué lujuria
hemos roto las puertas.
Con qué amor hemos recibido
el golpe de los aires en la cara.
Procuramos nadar con elegancia
en el caos de la mediocridad
y hervir en la belleza de un momento único.
Nos enaltece el extrarradio.
No nos rendimos nunca.
Nos debatimos día y noche en la rareza.
Somos los otros.
Charles Simic
Me propongo –como Charles Simic–
escribir un poema
que hasta los perros puedan entender.
Sí, sobre todo ellos,
los perros.
La estructura profunda
[Noam Chomsky]
Como el pescador hawaiano
que hunde su mirada
y sus manos de hombre en el océano
para leer
la estructura profunda del lenguaje,
para saber la dirección
y el sentido de las corrientes,
el movimiento
del agua,
así el poeta,
así yo cuando pienso en ti,
cuando sumerjo
en ti
mis manos y mi lengua.
La incertidumbre
Por más que lo intenté, no fui capaz
de encontrar mis palabras sobre Heisenberg
y los quanta. No supe qué creer
ni cómo hablar de aquel temblor de nadie,
de aquel latido irresistible. Cómo
haberlo escrito entonces sin amor.
Cómo podría haber sabido yo
si no conocía. Me desmentían
las pruebas. Como Sócrates, saber
nada: mi inestabilidad apenas,
mi propio desconocimiento, eso
que carece de nombre y es tan frágil.
No acerté a decir nada. Ni siquiera
aquello que creía haber dicho.
Porque en el sueño mínimo del átomo
las cosas son, pero no son, y nada
hay que sea certeza o solidez
y todo arde inútil, sin semántica,
y como mercurio se escurre el mundo
de mis manos de hombre y proclama
su inasibilidad. Ahora mismo,
mientras todo en mí tiembla, ni me atrevo
a mirar al último verso, atrás.
Si, como Orfeo, me volviera, en qué
se convertiría el dolor y cuándo,
desde una nueva longitud de onda,
podríamos decir o ser nosotros.
Cuando nadie las mira, a un nivel cuántico
vibran las cosas, vibran las palabras.
Guerreros comanches
En las lenguas del sur es el comanche
aquel que siempre quiere pelear.
Habita el corazón de los barrancos
que surcan y zahieren la llanura.
Se entrega a la lujuria de los prados
y al ardor blanco de la insolación.
Es hermano del búfalo y del ciervo,
del oso negro. La fertilidad
es la busca de algún lugar
desde el que hay que seguir buscando.
En su hégira, la tribu desentraña,
uno tras otro, los volcanes y los ríos.
Nunca dicen no a una pelea. Son
apenas unos miles de hombres
diseminados por los siglos, siempre
en bandas, terribles a lomos
de sus mustangs. Han esculpido el arco
en la madera del nogal y el fresno.
Lo han urdido según la curvatura
exacta de los cielos. Son terribles
con sus flechas de rama de cerezo,
con sus puntas de piedra, talladas
en la profundidad y en las heridas.
Cada guerrero, siempre su caballo.
Siempre su propia flecha: una vez
arrojada, la busca. En el nombre
de los dioses, la llama por su nombre.
Después de tanto tiempo
[Carmina]
Sin aparente explicación,
me hacen
feliz algunas cosas,
por ejemplo
las huellas de los pájaros
que inspiraron a Cang Jie la escritura,
lo que apunta Platón:
La lengua es el diálogo del alma
consigo misma,
el silencio elocuente de lo que no decimos,
el temblor mínimo
que descubro en tus labios
cuando hablas de vernos otra vez.