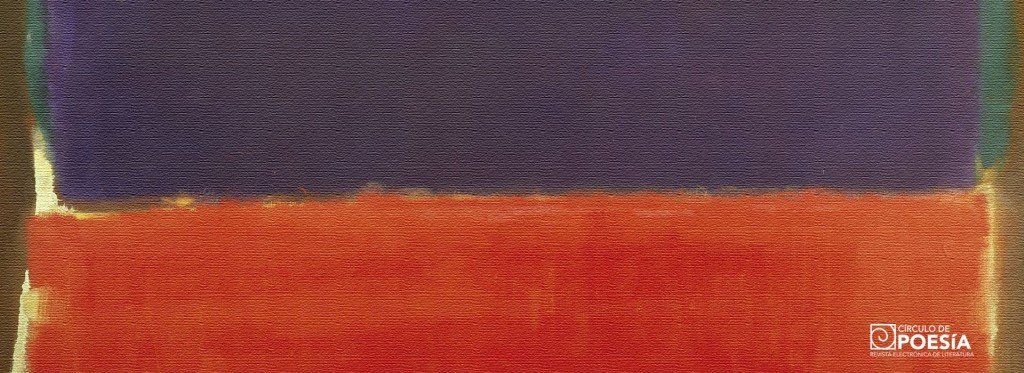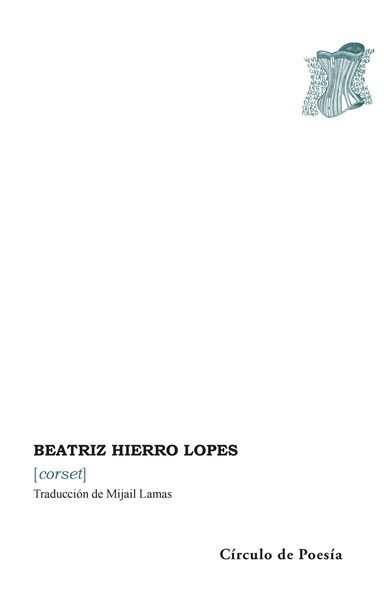Nos acercamos a Dos fragmentos sobre el amor de la filósofa y poeta española María Zambrano (1904-1991). En el texto se destaca, según Elena Morilla Serrada, “el amor como fuerza creadora y como conocimiento”. En 1952, Zambrano publicó un artículo con este título y en 1982 lo recuperó para dar nombre a un libro.
Dos fragmentos sobre el amor por María Zambrano
I
Una de las indigencias de nuestros días es la que al amor se refiere. No es que no exista, sino que su existencia no halla lugar, acogida en la propia mente y aun en la propia alma de quien es visitado por él. En el limitado espacio que en apariencia la mente de hoy abre a toda realidad, el amor tropieza con barreras infinitas. Y ha de justificarse y dar razones sin término, y ha de resignarse por fin a ser confundido con la multitud de los sentimientos, o de los instintos, si no quiere ese lugar oscuro de ‘la libido” o ser tratado como una enfermedad secreta, de la que habría que liberarse. La libertad, todas las libertades no parecen haberle servido de nada; la libertad de conciencia menos que ninguna, pues a medida que el hombre ha creído que su ser consistía en la conciencia y nada más, el amor se ha ido encontrando sin espacio vital donde alentar, como pájaro asfixiado en el vacío de una libertad negativa.
Pues la libertad ha ido adquiriendo un signo negativo, se ha ido convirtiendo —ella también— en negatividad, como si al haber hecho de la libertad el a priori de la vida, el amor, lo primero, la hubiera abandonado. Y así, quedará el hombre con una libertad vacía, el hueco de su ser posible. Como si la libertad no fuese sino esa posibilidad, el ser posible que no puede realizarse, falto del amor que engendra. “En el principio era el verbo”, quería decir también era el amor, la luz de la vida, el futuro realizándose. Bajo esa luz, la vida humana descubría el espacio infinito de una libertad real, la libertad que el amor otorga a sus esclavos.
Vivir el lado negativo de la libertad parece ser el destino que ha de apurar el hombre de nuestras época. Y nada más difícil de descifrar que lo que sucede en la negación, en la sombra y oquedad. Vida en la negación, es la que se vive en la ausencia del amor. Cuando el amor —inspiración, soplo divino en el hombre— se retira, no parece perderse nada de momento, y aún parecen emerger con más fuerza y claridad cosas como los derechos del hombre independizado. Todas las energías que integraban el amor quedan sueltas y vagando por su cuenta. Como siempre que se produce una desintegración, hay una repentina libertad, en verdad pseudolibertad, que bien pronto se agota.
A partir del Romanticismo, en que el amor ascendió arrebatadamente a la superficie de la vida, el amor no ha dejado de tener sus sirvientes, sus mantenedores. Son más que otros los poetas, rememorando un tanto la situación antigua, cunado sólo los poetas lo sostenían al margen de la ciudad y casi de la ley. Sólo que hoy nadie osa formular, ni hipotéticamente, ley alguna contra él; ninguna ciudad le cierra sus puertas; antes al contrario, todo parece estarle franqueado, leyes inclusive… Mas, en realidad, las puertas están francas para sus sucedáneos, para todo lo que suplante. la rebeldía de los poetas, sus irreductibles servidores, cae en una especie de vacío; a sus delirios no se opone ninguna resistencia, forma la más clara de la pseudolibertad que gozamos.
Y es que todas las fuerzas contrarias a lo que un día respondiera al nombre de “humanismo”, han tomado hoy su rostro, su figura, su mismo nombre. El humanismo de hoy suele ser la exaltación de una cierta idea del hombre que, ni siquiera se presenta como idea, sino como simple realidad: la realidad del hombre, sin más que renuncia a su ilimitación; su aceptación de sí como escueta realidad psicológico-biológica; su afianzamiento en cosa, una cosa que tiene unas determinadas necesidades justificadas y justificables. De nuevo el hombre se ha encadenado a la necesidad, más ahora por decisión propia y en nombre de la libertad. Ha renunciado al amor en provecho del ejercicio de una función orgánica; ha cambiado sus pasiones por complejos. Porque no quiere aceptar la herencia divina creyendo librarse por ello del sufrimiento, de la pasión que todo lo divino sufre entre nosotros y en nosotros.
De dos formas el hombre moderno ha intentado librarse de lo divino: en el intentoque marca el Idealismo, todos los idealismos, aún los que cuentan con Dios. Y más aún, en el idealismo que quiere penetrar dentro de la esencia divina de la creación, llevándola a la historia, y que ve al individuo como momento de ese divino acaecer. Es librarse de lo divino porque en la vida de cada hombre lo divino no sería nada y lo sería todo. En cuanto sujeto del conocimiento del hombre, sujeto puro, es divino, y más si tiene ante sí el horizonte total del “saber absoluto”. Y en cuento agente de la historia es divino, porque ejecuta un proceso divino él mismo y por ello no tiene derecho alguno a reclamar. Ni cuando conoce, ni cuando actúa el “idealista”, tiene derecho ni posibilidad de queja, de dirigirse a “alguien”. No tiene a nadie más allá de sí; lo divino ya no es una forma incógnita. Es la pretensión de acabar con el Dios desconocido, con lo desconocido de Dios, pues todo, la historia en el centro de este todo, es revelación. Mas aceptar lo divino de verdad es aceptar el misterio último, lo inaccesible de Dios, el “Deus absconditus”, subsistente en el seno del Dios revelado. El hombre no padece ya a Dios ni a lo divino que en sí lleva.
El otro modo en que se ha concretado el ansia de liberarse de lo divino es, naturalmente, el contrario al idealismo: el creer que la realidad toda, vida humana inclusive, está compuesta de hechos sometidos a causas a las que se llaman razones, volviendo así al sentido inicial de la “ratio” latina: cuentas. Para este hombre, positivista a veces sin saberlo, buscar y dar razones es echar cuentas. Mas lo divino es lo incalculable, lo que puede destruir todo cálculo y anular cualquier cuenta por bien hecha que esté. Pues trasciende los hechos en un eterno proceso.
Y este incansable juego de dar razones de los hechos incluye dentro de sí a los hechos del amor, al amor convertido en hecho, decaído en acontecimiento y sometido a juicio, es decir, desvirtuado de su esencia, que todo lo trasciende; desposeído de su fuerza y su virtud. Al amor de nada le sirve aparecer bajo la forma de una arrebatadora pasión; es como si cuidadosamente alguien hubiera operado un análisis y extrajera lo divino y avasallador de él para dejarlo convertido en un suceso, en el ejercicio de un humano derecho y nada más. En un episodio de la necesidad y de la justicia.
El amor cuando no es aceptado se convierte en némesis, en justicia, es implacable necesidad de la que no hay escape. Como la mujer nunca adorada se convierte en Parca que corta la vida de los hombres. Y así, es la retirada de lo divino bajo la forma del amor humano la que nos mantiene condenados, encerrados en la cárcel de la fatalidad histórica, de una historia convertida en pesadilla del eterno retorno.
La ausencia del amor no consiste en que no aparezca en episodios, en pasiones, sino en su confinamiento en esos estrechos límites de la pasión individual descalificada en hecho, en raro acontecer. Y entonces viene a suceder que aún la pasión individual —personal— queda también confinada en forma trágica, porque queda sometida a la justicia. El amor vive y alienta, pero sometido a proceso delante de una justicia que es implacable fatalidad. El amor está siendo juzgado por una conciencia donde no hay lugar para él, ante una razón que se le ha negado. Está como enterrado vivo, viviente, pero sin fuerza creadora.
Más que nunca una Némesis parece presidir el destino de los hombres. Es el signo que aparece en el horizonte cuando el amor no tiene espacio para su trascender y cuando no informa la vida humana que le ha rechazado en ese movimiento de querer librarse de lo divino al mismo tiempo que quiere absorberlo dentro de sí. Absorber totalmente a lo divino es una forma de querer librarse de ello. Y entonces no queda espacio para el trascender del amor, que no tiene nada que ligar, puente sin orillas en que tenderse. No tiene nada entre que mediar; realidad e irrealidad; ser y no ser, lo que ya es con el futuro sin término, pues que todo pretende ser real de la misma manera. La pretendida divinización total del hombre y de la historia produce la misma asfixia que debió haber cuando, en tiempos remotos, el hombre no lograba un lugar bajo el espacio lleno de Dioses, semidioses, de demonios. Tampoco entonces existía el amor. Extrañamente, el amor nació, como el conocimiento filosófico, en Grecia, en un momento en que los Dioses, sin dejar de actuar, permiten al hombre buscar su ser. Pues diríase que siendo el amor el “eros” griego avidez y hambre, era también creador de distancias, de límites, de frontera entre lo humano y lo divino que unía y mantenía la distancia. Daba sentido al padecer de la vida humana, a la pasión, transformándola en un acto. Un extraño Dios, humanizador a pesar de su delirio; una divinidad ordenadora del delirio inicial que es toda vida humana, toda historia que comienza.
II
El amor trasciende siempre, es el agente de toda trascendencia. Abre el futuro, no el porvenir, que es el mañana que se presupone cierto, repetición con variaciones del hoy y réplica del ayer. El futuro, esa apertura sin límite, a otra vida que se nos aparece como la vida de verdad. El futuro que atrae también a la Historia.
Mas el amor nos lanza hacia el futuro obligándonos a trascender todo lo que otorga. Su promesa indescifrable descalifica todo logro, toda realización. El amor es el agente de destrucción más poderoso, porque al descubrir la inanidad de su objeto, deja libre un vacío, una nada aterradora al principio de ser percibida. Es el abismo en que se hunde no sólo lo amado, sino la propia vida, la realidad misma del que ama. Es el amor el que descubre la realidad y la inanidad de las cosas, el que descubre el no-ser y aún la nada. El Dios creador creó al mundo de la nada por amor. Y todo el que lleva en sí una brizna de ese amor descubre algún día el vacío de las cosas y en ellas, porque toda cosa y todo ser que conocemos aspira a más de lo que realmente es. Y el que ama queda prendido en esta aspiración, en esta realidad no lograda, en esta entelequia aún no sida, y al amarla, la arrastra desde el no-ser a un género de realidad que parece total y que luego se oculta y aun se desvanece.
Y así, el amor hace transitar, ir y venir entre las zonas antagónicas de la realidad, se adentra en ella y descubre su no-ser, sus infiernos. Descubre el ser y el no-ser, porque aspira a ir más allá del ser, de todo proyecto. Y deshace toda consistencia.
Destruye, por eso da nacimiento a la conciencia, siendo como es la vida plena del alma. Eleva al oscuro ímpetu de la vida; esa avidez que es la vida en su fondo elemental, la lleva en el alma. Mas al mostrarla inanidad de todo aquello en que se fija, revela al alma también sus límites y la abre a la conciencia, la hace dar nacimiento a la conciencia. La conciencia se agranda tras un desengaño de amor, como el alma misma se había dilatado con su engaño.
Mas no existe engaño alguno en el amor, que, de haberlo, obedece a la necesidad de su esencia. Porque al descubrir la realidad en el doble sentido del objeto amado y del que ama, la conciencia de quien ama no sabe situar esa realidad que le trasciende. Si no hubiera engaño no habría trascendencia, porque permaneceríamos siempre encerrados dentro de los mismos límites. Y el engaño es, por otra parte, ilusorio, pues aquello que se ha amado, lo que en verdad se amaba, cuando se amaba, es verdad. Es la verdad, aunque no esté enteramente realizada y a salvo; la verdad que espera en el futuro.
Y si el amor descubre el lado negativo de lo más viviente de la vida—de acuerdo con su condición intermediaria de realizar lo contradictorio—, es él quien torna la muerte viviente, cambiándola de sentido. Más aquí se encuentra con la esperanza y la sirve; en el punto más difícil, en aquel que la esperanza se encuentra detenida cuando no tiene argumento.
El argumento de la esperanza no prendería en el alma si el amor no preparase el terreno, justamente con ese abatimiento, con esa ofrenda de la persona que el amor alcanza en el instante de su cumplimiento. Pues el amor que integra la persona, agente de su unidad, la conduce a su entrega; exige hacer del propio ser una ofrenda, eso que es tan difícil nombrar hoy: un sacrificio. Y este abatimiento que hay en el centro mismo del sacrificio anticipa la muerte. El que de veras ama, aprende a morir. Es un verdadero aprendizaje para la muerte. Y si la filosofía, una determinada tradición de filosofía, ha podido hacer de sus seguidores hombre “maduros para la muerte”, era por el amor que comporta, por un amor específico que está en la raíz de la actitud humana que hace elegir esa filosofía, y sin el cual, dialéctica alguna habría sido nunca convincente.
Pues el ser humano no cambiará nunca íntimamente en virtud de las ideas si no son la cifra de su anhelo; si no corresponden a la situación en que se encuentra se le tornarán, por el contrario, en letra muerta o en simples manías obsesivas.
El amor aparecerá ante la mirada del mundo en la época moderna como amor-pasión. Pero esa pasión, esas pasiones, cuando se dan realmente, serán, han sido siempre, los episodios de su gran historia semiescondida. Estaciones necesarias para que pueda dar el amor su fruto último, para que pueda actuar como instrumento de consunción, como fuego que depura y como conocimiento. Un conocimiento inexpresable casi siempre directo y que por eso se halla oculto bajo el pensamiento más objetivo, bajo las obras de arte de apariencia más fría. No es más valedero el amor que se expresa directamente, el que se arrebata en un episodio. La acción del amor, su carácter de agente de lo divino en el hombre, se conoce sobre todo en ese afinamiento del ser que lo sufre y lo soporta. Y aún en un desplazamiento del centro de gravedad. Pues ser hombre es estar fijo; es pesar, pesar sobre algo. El amor consigue una disminución, si no una desaparición de esa gravedad, que cuando él no existe es sustento de la moral, condición de los que viven moralmente, sólo moralmente. El centro de gravedad de la persona se ha trasladado a la persona amada primero, y cuando la pasión desaparece, quedará ese movimiento, el más difícil de estar “fuera de sí”. “Vivo ya fuera de mí”, decía Santa Teresa. Vivir fuera de sí, por estar más allá de sí mismo. Vivir dispuesto al vuelo, presto a cualquier partida. Es el futuro inimaginable, el inalcanzable futuro de esa promesa de vida verdadera que el amor insinúa en quien lo siente. El futuro que inspira, que consuela del presente haciendo descreer de él, de donde brota la creación, lo no previsto. El que atrae el devenir de la historia que corre en su busca. Lo que no conocemos y nos llama a conocer. Ese fuego sin fin que alienta en el secreto de toda vida. Lo que unifica con el vuelo de su trascender vida y muerte, como simples momentos de un amor que renace siempre de sí mismo. Lo más escondido del abismo de la divinidad. Lo inaccesible que desciende a toda hora.