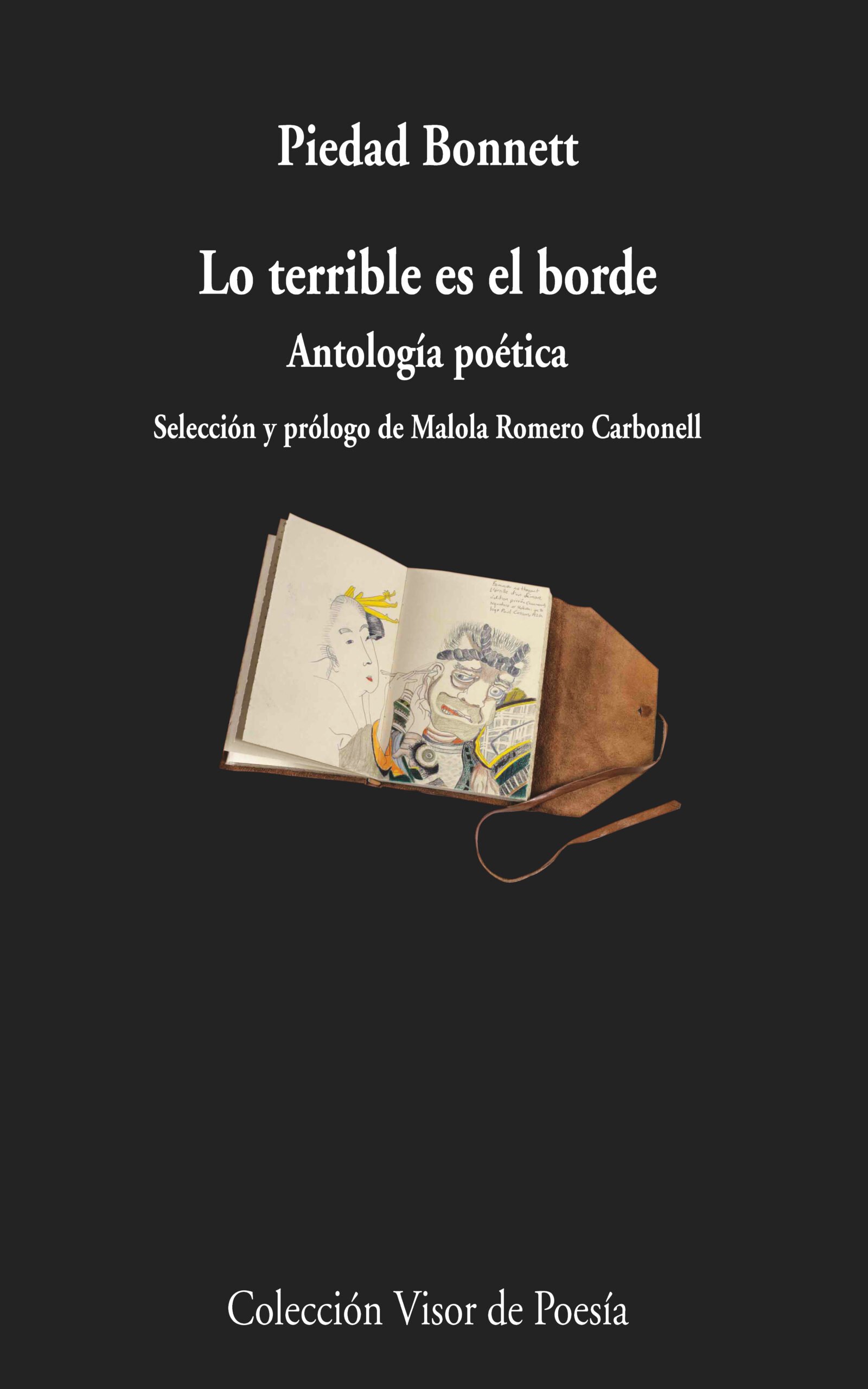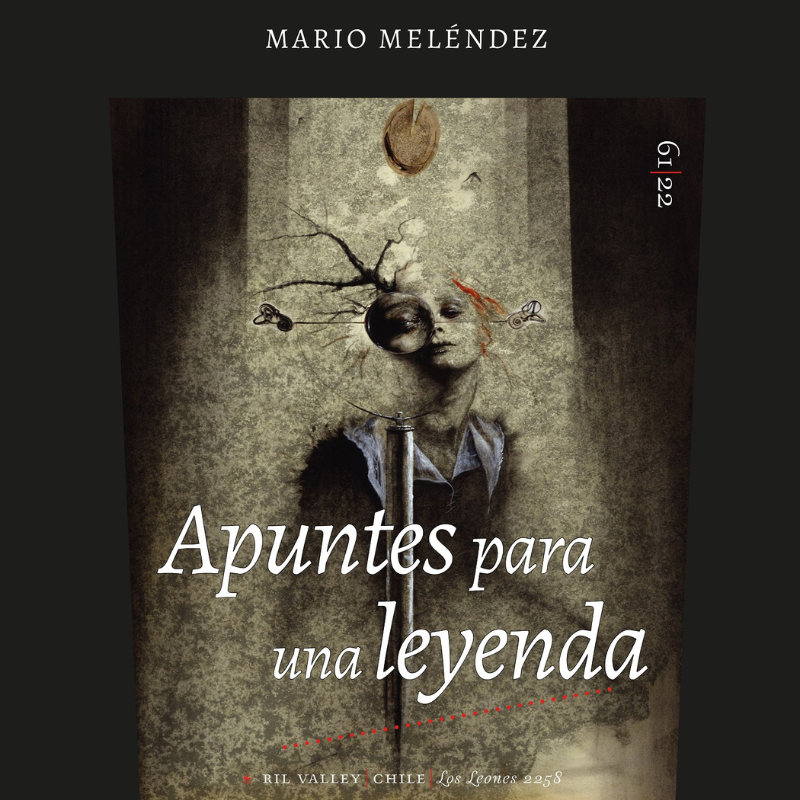Gustavo Osorio de Ita nos acerca a un problema de poética que plantea Ósip Mandelshtam en su texto “Sobre el destinatario”: ¿con quién habla el poeta? Ya Jonathan Culler, en su Theory of the Lyric, plantea la importancia de esta reflexión y dice: “Me gustaría sugerir que siempre hay un tú indirecto en la poesía en tanto el poema se esfuerce por ser un evento en la temporalidad especial del presente lírico. A veces ese “tú” es manifiesto (el “tú” del amado, de dios, del viento o de una flor). Pero a veces, implícito, subyace como una presencia espectral, un anhelo, como el amor”
SOBRE EL DESTINATARIO
Me gustaría saber qué ocurre en torno a un loco, donde se crea la impresión más aterradora de la locura. Sus pupilas dilatadas, porque están en blanco y te miran tan distraídamente, sin enfocarse en nada en particular. Su alocado discurso, porque, incluso mientras te habla, el loco nunca te tiene en cuenta, ni siquiera reconoce tu existencia, como si quisiera ignorar tu existencia, ya que él no está interesado en ti. Lo que más tememos en un loco es esa indiferencia absoluta y aterradora que muestra hacia nosotros. Nada infunde más terror en un hombre que el que otro hombre no muestre preocupación alguna por él. La pretensión cultural, esa cortesía por la cual constantemente afirmamos nuestro interés mutuo, sostiene un profundo significado para todos nosotros.
Normalmente, cuando un hombre tiene algo que decir, va a la gente, busca una audiencia. Sin embargo, un poeta hace lo contrario: corre “a las orillas de las olas del desierto, a los robustos y resonantes robles”. La respuesta anormal es obvia … La sospecha de locura desciende sobre el poeta. Y las personas tienen razón cuando llaman loco a un hombre que dirige su discurso a objetos inanimados, a la naturaleza, pero nunca a sus hermanos vivos. Y estarían en su derecho de retroceder aterrorizados ante el poeta, como ante un loco, si, de hecho, su palabra no se dirigía realmente a nadie. Pero este no es el caso.
La visión del poeta como “el ave de Dios” es muy peligrosa y fundamentalmente falsa. No hay razón para creer que Pushkin tenía en mente al poeta cuando compuso su canción en torno a aquel ave. Pero incluso en lo que respecta al ave de Pushkin, el asunto no es tan simple. Antes de comenzar a cantar, el ave “escucha la voz de Dios”. Obviamente, es él quien le ordena al pájaro cantar, quien escucha su canción. El pájaro “batió sus alas y cantó”, porque estaba obligado por un contrato natural con Dios, un honor que incluso el más grande genio poético no se atreve a soñar … ¿Con quién habla el poeta? Hasta el día de hoy, la pregunta aún nos atormenta; sin embargo sigue siendo una pregunta extremadamente pertinente, porque los Simbolistas siempre la evadieron y nunca la formularon sucintamente. Al ignorar la relación contractual, por así decirlo, la mutualidad que acompaña al acto de hablar (por ejemplo: estoy hablando: esto significa que las personas me están escuchando y que me escuchan por una razón, no por cortesía, sino porque están comprometidos con escúchame), el Simbolismo dirigió su atención exclusivamente a la acústica. Renunció a la arquitectura del espíritu por el sonido, pero con su característico egoísmo, siguiendo sus meandros bajo los arcos de una psique ajena. El Simbolismo así calculó el aumento de fidelidad producido por la acústica fina y lo llamó magia. En este sentido, el Simbolismo recuerda aquel proverbio medieval francés sobre “Prestre Martin”, quien simultáneamente realizaba y asistía a la misa. El poeta simbolista no es solo un músico, es el mismo Stradivarius, el gran fabricante de violines, que calcula minuciosamente las proporciones de la “caja de sonido”, la psique de la audiencia. Dependiendo de estas proporciones, el golpe del arco puede producir un sonido verdaderamente espléndido en toda su plenitud o bien despertar uno débil y poco convincente. Pero, amigos míos, ¡una pieza musical tiene su propia e independiente existencia muy aparte del intérprete, la sala de conciertos o del violín! ¿Por qué entonces el poeta debe ser tan prudente y solícito? Más importante aún, ¿dónde está ese proveedor de necesidades del poeta, el proveedor de violines vivos –ese público cuya psique es equivalente al “armazón” de los productos de Straduvarius? No lo sabemos, ni sabremos nunca, dónde está esta audiencia… François Villon escribió para la chusma parisina de mediados del siglo XV, sin embargo el encanto de su poesía continúa hoy…
Todo hombre tiene a sus amigos. ¿Por qué el poeta no debería recurrir a sus amigos, a aquellos que están naturalmente más cerca de él? En un momento crítico, un marinero arroja una botella sellada a las olas del océano, la cual contiene su nombre y un mensaje que detalla su destino. Vagando por las dunas muchos años después, me encuentro con esa misma botella en la arena. Leo el mensaje, reviso la fecha, el último deseo y el testamento de alguien que ha fallecido. Tengo derecho a hacerlo. No he abierto el correo de otra persona. El mensaje en la botella fue dirigido a aquel que lo encontrara. Yo lo encontré. Eso significa que me he convertido en su destinatario secreto.
Mi don es pobre, mi voz no es alta,
Y aún así vivo – y en esta tierra
Mi ser tiene significado para alguien:
Mi heredero distante lo encontrará
En mis versos ¿Cómo lo sé? Mi alma
Y la suya encontrarán un vínculo en común,
Así como he encontrado un amigo en mi generación,
Encontraré un lector en la posteridad.
Al leer este poema de Baratynsky, experimenté la misma sensación que sentiría si tal botella hubiera llegado a mis manos. El océano en toda su inmensidad ha venido en su ayuda, lo ha facultado para cumplir su destino. Y ese sentimiento de providencia abruma al que la encuentra. Dos hechos igualmente lúcidos surgen del marinero al arrojar la botella a las olas y del envío del poema de Baratynsky. El mensaje, al igual que el poema, no estaba dirigido a nadie en particular. Y, sin embargo, ambos tienen direcciones: el mensaje está dirigido a la persona que se cruzó con la botella en la arena; el poema está dirigido al “lector en la posteridad”. Y qué lector del poema de Baratynsky no temblaría de alegría o sentiría esa punzada de emoción experimentada a veces cuando te llaman inesperadamente por tu nombre.
Balmont afirmó:
No conozco sabiduría adecuada para otros,
Solo momentos encierro en mi verso.
En cada transitorio momento veo mundos
Cambiando en su juego iridiscente.
No me maldigan, sabios, ¿qué soy yo para ustedes?
Una mera nube rebosante de llamas,
Una simple nube, miren, flotaré
Aclamando a todos los soñadores. Pero a ustedes no los aclamaré.
¡Qué contraste entre el desagradable tono obsequioso de estas líneas y la profunda y modesta dignidad del verso de Baratynsky! Balmont busca reivindicarse, ofreciendo una disculpa, por así decirlo. ¡Imperdonable! ¡Intolerable para un poeta! Esto es lo único que no se puede perdonar. Después de todo, ¿no es la poesía la conciencia de tener la razón? Balmont no expresa tal conciencia aquí. Claramente ha perdido su rumbo. Su línea de apertura mata todo el poema. Desde el principio, el poeta declara definitivamente que no tiene interés alguno por el otro: “No conozco sabiduría adecuada para los demás”.
No sospecha que podamos pagarle en especie: si no somos de interés para usted, usted no tiene interés alguno para nosotros. Qué me importa tu nube cuando tantas otras flotan… Al menos las nubes genuinas no se burlan de las personas. El rechazo de Balmont del “destinatario” es como una línea roja dibujada a través de toda su poesía, despreciando severamente su valor. En su verso, Balmont siempre desprecia a alguien, tratándolo con brusquedad y desdeñosamente. Este “alguien” es el destinatario secreto. Ni comprendido ni reconocido por Balmont, se ensaña con él cruelmente. Cuando nos reunimos con alguien, buscamos expresiones en su rostro para confirmar nuestro sentido de lo correcto. Más aún el poeta. Sin embargo, la preciosa conciencia del poeta de estar en lo cierto a menudo mengua en la poesía de Balmont porque carece de un destinatario constante. Por lo tanto, aparecen allí dos extremos desagradables en la poesía de Balmont: obsequiosidad e insolencia. La insolencia de Balmont es artificial, inventada. Su necesidad de reivindicarse es francamente patológica. No puede pronunciar la palabra “yo” suavemente. Él grita “yo”: “Yo soy un repentino quiebre / yo soy un trueno que se rompe”.
En las escalas de la poesía de Balmont, la propuesta que contiene el “yo” se sumerge decisiva e injustamente debajo del “no-yo”. Este último es demasiado ligero. El evidente individualismo de Balmont resulta sumamente desagradable. A diferencia del tranquilo solipsismo de Sologub, que es inofensivo. El individualismo de Balmont surge a expensas del “yo” de otra persona. Observe cómo Balmont disfruta aturdir a sus lectores recurriendo abruptamente a la forma íntima de dirección de su mensaje. En esto se parece a un hipnotizador desagradable y maligno. El “ustedes” íntimo de Balmont nunca llega al destinatario; dispara más allá de su marca como una flecha lanzada desde un arco demasiado tenso. “Así como he encontrado un amigo en mi generación / Encontraré un lector en la posteridad”…
El ojo penetrante de Baratynsky se lanza más allá de su generación (si bien en su generación cuenta con varios amigos) solo para detenerse frente a un “lector” aún desconocido pero definitivo. Y cualquiera que se encuentre con los poemas de Baratynsky se siente como ese “lector”, el elegido, el que es aclamado por su nombre… ¿Por qué entonces no debería haber un destinatario concreto y vivo, un “representante de la época”? ¿Por qué no un “amigo en esta generación”? Respondo: apelar a un destinatario concreto desmembra la poesía, arranca sus alas, la priva del aire, de la libertad del vuelo. El aire fresco de la poesía es el elemento sorpresa. Al dirigirnos a alguien conocido, solo podemos hablar de lo que ya se conoce. Esta es una ley psicológica tanto poderosa como autoritaria. Su significación para la poesía no puede subestimarse.
El miedo a un destinatario concreto, a una audiencia de nuestra “época” , a un “amigo en esta generación”, ha perseguido obstinadamente a poetas de todas las edades. Y cuanto mayor es el genio del poeta, más agudamente ha sufrido este miedo. De ahí la notoria hostilidad entre el artista y la sociedad. Lo que puede ser significativo para el escritor o ensayista en prosa, el poeta lo encuentra absolutamente carente de sentido. La diferencia entre prosa y poesía se puede definir de la siguiente manera. El escritor en prosa siempre se dirige a un público concreto, a los representantes dinámicos de su época. Incluso cuando hace profecías, tiene en mente a sus futuros contemporáneos. Su tema rebosa en el presente, de acuerdo con la ley física de niveles desiguales. En consecuencia, el escritor en prosa se ve obligado a estar “más arriba que”, obligado a ser “superior” a la sociedad. Puesto que la instrucción es el nervio central de la prosa, el prosista requiere un pedestal. La poesía es otro asunto. El poeta está obligado únicamente a su destinatario providencial. No está obligado a elevarse por encima de su edad, a parecer superior a su sociedad. De hecho, François Villon se situó muy por debajo del nivel moral e intelectual medio de la cultura del siglo XV. Los conflictos de Pushkin con la chusma pueden verse como un ejemplo de ese antagonismo entre el poeta y su audiencia concreta, la cual estoy tratando de dilucidar. Pushkin, con increíble desapego, hizo un llamamiento a la chusma para reivindicarse. Y, tal y como paradójicamente resultó, la chusma no era ni tan salvaje ni tan poco ilustrada. Pero entonces, ¿cómo esta chusma tan considerada, imbuida por las mejores intenciones, hizo errar al poeta? En el proceso de reivindicarse, una frase sin tacto se escapó de sus lenguas, desbordando la copa de paciencia del poeta y encendiendo su enemistad: “Y aquí estamos, todo oídos ..”
¡Qué frase con tan poco tacto! La obtusa vulgaridad de aquellas palabras aparentemente inocentes es obvia. No sin razón, el poeta interrumpió indignado a la chusma en este mismo momento… La imagen de una mano pidiendo limosna es repulsiva, pero la imagen de oídos listos para escuchar puede inspirar a otros –a un orador, a un político, a un escritor en prosa, a cualquiera, claro, excepto al poeta… Las personas concretas, los “filisteos de la poesía”, permitirán a cualquiera “ofrecerles lecciones audaces”. Generalmente están preparados para escuchar a cualquiera, siempre que el poeta designe una dirección adecuada: “a tal y tal chusma”. Así, por ejemplo, los niños y las personas simples se sienten halagados cuando pueden leer sus nombres en el sobre de una carta. Y han habido épocas enteras en que el encanto y la esencia de la poesía se sacrificaron bajo esta demanda, que está muy lejos de ser inofensiva. Tales versos incluyen la poesía pseudo cívica y las tediosas composiciones de la década de 1880. La voz cívica o tendenciosa puede estar bien en sí misma, por ejemplo: “No tienes que ser poeta, / pero estás obligado a ser ciudadano”.
Estas líneas son notables, volando en alas poderosas hacia un destinatario providencial. Pero ponga a ese filisteo ruso de una década particular, completamente familiar para todos nosotros, en su dirección correcta, y las mismas líneas coneguiran abuaburrirlo de inmediato.
Sí, cuando me dirijo a alguien, no sé a quién me dirijo; incluso más allá, no me importa ni deseo saberlo. Sin diálogo, la poesía lírica no puede existir. Sin embargo, solo hay una cosa que nos empuja al abrazo del destinatario: el deseo de quedar asombrados por nuestras propias palabras, de ser cautivados por su originalidad y por cuan inesperadas pueden llegar a ser. La lógica es despiadada. Si conozco a la persona a la que me dirijo, sé de antemano cómo reaccionará a mis palabras, a lo que yo diga y, en consecuencia, no lograré asombrarme de su asombro, regocijarme de su alegría, amar en su amor. La distancia de separación borra las características de los amantes. Solo desde la distancia siento el deseo de decirle algo importante, algo que no pude pronunciar directamente al ver su rostro ante mí como una cantidad conocida. Permítame formular esta observación de manera más sucinta: nuestro sentido de la comunicación es inversamente proporcional a nuestro conocimiento real del destinatario y directamente proporcional a nuestra necesidad sentida de interesarlo en nosotros mismos. La acústica puede resultar demasiado costosa: no debemos preocuparnos por eso. La distancia es otra cuestión. Susurrarle a un vecino es aburrido. Pero es francamente enloquecedor soportar el alma propia (Nadson). Por otro lado, intercambiar señales con el planeta Marte (sin fantasear, por supuesto) es una tarea digna de un poeta lírico. Aquí nos encontramos con Fyodor Sologub. En muchos sentidos, Sologub es el antípoda más interesante de Balmont. Varias cualidades que faltan en la obra de Balmont abundan en la poesía de Sologub: por ejemplo, el amor y la admiración del destinatario, y la conciencia del poeta de poseer la razón. Estas dos encomiables características de la poesía de Sologub están estrechamente relacionadas con esa “distancia de enormes dimensiones” que él presume yace entre él y su “amigo” ideal: el destinatario:
Mi misterioso amigo, mi distante amigo,
Contempla.
Soy la fría y triste
Luz al amanecer…
Y tan frio y triste
Por la mañana,
Mi misterioso amigo, mi amigo lejano,
He de morir.
Para que estas líneas puedan llegar a su destino tal vez sean necesarios cientos de años, tantos como un planeta necesita para enviar su luz a otro planeta. En consecuencia, las líneas de Sologub continúan viviendo mucho después de que fueron escritas, como eventos, no simplemente como señales de una experiencia que ha pasado.
Y así, aunque los poemas individuales, como las epístolas o las dedicatorias, pueden dirigirse a personas concretas, la poesía en su conjunto siempre se dirige hacia un destinatario más o menos distante y desconocido, de cuya existencia el poeta no duda, así como no duda sobre la propia. La metafísica no tiene nada que ver en esto. Solo la realidad puede traer a la vida una nueva realidad. El poeta no es un homúnculo, y no hay absolutamente ninguna base para atribuirle características de generación espontánea.
El punto es muy simple: si no tuviéramos amigos, no podríamos escribirles cartas, y no nos complacería la frescura psicológica y la novedad peculiar de esta ocupación.