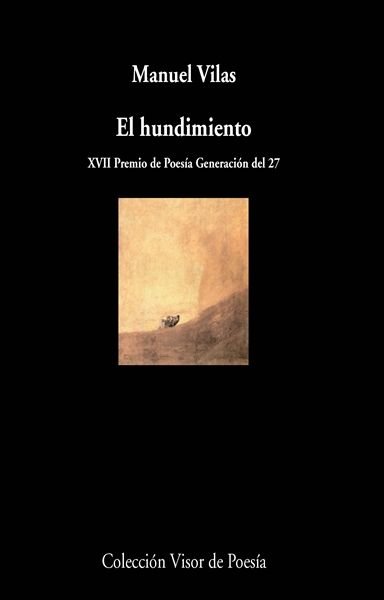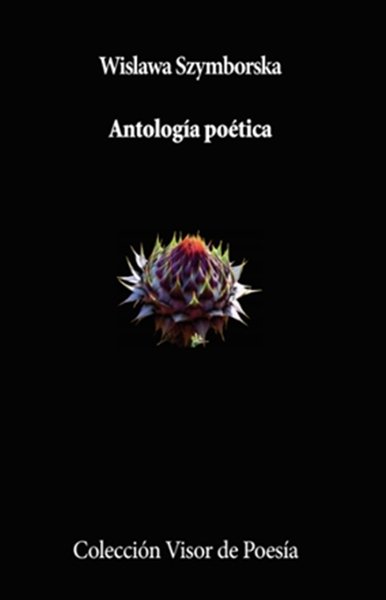Conversamos con el poeta mexicano Javier Mardel (Ciudad de México, 1978). Recibió el 2011 el el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños por Lo que no sabe Pupeta. fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas (2006-2007). Publicó Los fantasmas (Editorial Dos Líneas, México, 2005).
¿Ser poeta es una vocación, una elección o un accidente? ¿Cuál es tu caso?
Yo nunca elegí escribir poesía, hacerlo fue una combinación de atrevimiento y resignación. Crecí con lecturas muy diversas —literatura basura incluida—, pero fue en la poesía donde descubrí cosas que no parecían darse en ningún otro sitio. El entusiasmo devino en agradecimiento y este en devoción. Intoxicado por ese cóctel, quise dialogar con aquellas páginas, entrar a la conversación, no con sus autores, sino a esa que parecían sostener los tiempos y los mundos contenidos en toda aquella poesía. Y para ello tenía que emular, eso sí, a quienes parecían haberlo conseguido. Desde el inicio supe que mis improvisaciones no arrojarían resultados dignos siquiera de preservación, pero pronto me acostumbré a no ser un poeta del Siglo de Oro o un beat de los cincuenta. En algún momento intenté escribir cosas fuera del género: algunos cuentos, un inicio de novela… Si soy sincero, no me fue difícil admitir la escasa voluntad para sostener su escritura. Las ideas, incluso los propósitos estéticos me eran atractivos, pero más temprano que tarde comenzaba a sentirlo menos como una exploración que como un deber autoimpuesto. Sólo en el ensayo sentí la comodidad de escribir sin demandas históricas o estructurales. No lo he cultivado demasiado y eso mismo es indicador de la libertad que siento para practicarlo. Mucha de mi poesía proviene de un impulso ensayístico, y me gusta creer que mis paseos por el ensayo tienen algo de poesía. Últimamente no me preocupa mucho si estoy escribiendo una u otro. Es parte del atrevimiento, supongo, pero también del reconocer hasta dónde le ha sido dada la palabra a uno.
¿Por qué leer poesía?
La poesía está en todos lados. Es lo que nos han estado diciendo todo el tiempo los poetas. En la China antigua, los campesinos cantaban canciones que eran poemas que eran deseos. Las oraciones en sánscrito son poemas, los tangos son poemas, las adivinanzas… Cada palabra es un poema, en todos los idiomas, desde el origen del habla hasta las nomenclaturas cibernéticas, desde lo que nombra los objetos en nuestra mesa hasta las metáforas astrofísicas. El mundo entero está y ha estado desde siempre en contacto directo y cotidiano con la poesía, toda ella: hablada, escrita y pensada. Lo que se compila dentro del género literario es sólo una parte. Si se extrajera la poesía que contienen la novela y el teatro, sus páginas se reducirían a menos de la mitad. Uno remueve a la poesía del mundo y nos quedamos todos sin habla, sin poder distinguir esto de aquello. Nadie tendría nombre y no habría forma de comunicar a otros que no están solos, que nosotros estuvimos aquí antes que ellos. Es necesario leer poesía en cuanto a que es necesario reconocerla sosteniendo los pirales de nuestro pensamiento y nuestra civilización. Es necesario leer el mundo, y el mundo está escrito en poesía. Los libros de poemas son los manuales del usuario.
¿Libro físico o digital?
Pienso que estamos en un momento muy amplio. Durante varios siglos, tuvimos que avanzar por galerías estrechas y, a veces, no muy bien iluminadas. Por supuesto, tiene sus costos, pero en términos generales gozamos actualmente de una variedad de opciones que no deberíamos despreciar; no todas las épocas la tuvieron. Favorecer un soporte en detrimento de otros me parece cómodo y peligroso. Ya sé que como autor no tengo garantía de imparcialidad, pero debo sostener que la edición de un libro nunca será más importante que su contenido. Dicho esto, vemos que al ejercicio mismo de la edición también se le están ofreciendo escenarios novedosos y estimulantes. Lo que pasa es que sólo tenemos de maestra a la historia, y entonces nuestro único modo de ver las cosas es la suya. No nos hemos podido desprender de las expectativas, los métodos y las valoraciones del siglo XIX. El escritor que todos aspiran a ser es el estereotipo decimonónico, prolongado hasta nuestros días mediante la asimilación de los mismos nutrientes y las mismas ambiciones. Y los libros, por consecuencia, siguen ese precepto: si no es el paralelepípedo de folios apilados del que hemos dependido durante los últimos siglos, no es legítimo. Olvidamos que ni siquiera ha sido el vehículo literario de mayor duración a lo largo del tiempo. Es cierto que su elaboración exige oficio y esmero, institucionalidad, economía, condiciones totalmente prescindibles para la autopublicación digital (blogs, tweets, etcétera). Pero su romantización —su gentrificación— no me parece el mejor salvoconducto. La dicotomía es retórica: lo que se debate es sólo la prevalencia del papel, saber si todavía, por encima de todo, se puede seguir haciendo negocio con esto. Yo aprecio mucho la experiencia tangible de la lectura, pero creo que las tecnologías emergentes y las posibilidades que nos ofrecen indican que si no logramos trasplantar las letras, se nos pueden morir en las manos. La librería tradicional tiene que replantearse, en significación y proyección, en una era en la que ya no es la única estación de consumo y su cliente típico va desapareciendo, o evolucionando, si se prefiere. Los modelos modernos no tienen mayor conflicto: nacieron en la autoevaluación, en el update constante. Las librerías históricas están perdiendo tiempo valioso sobrevendiendo nostalgia en vez de subirse al barco del cambio de paradigma y contribuir con su experiencia. Cuando comenzó a fortalecerse el mercado de los frigoríficos, las empresas distribuidoras de hielo —y sus clientes más conservadores, por supuesto— ocuparon demasiado tiempo denostando a la nueva tecnología en vez de sincerarse con sus propios alcances y revolucionar sus métodos. La imagen del cargador de hielo que nos llega es romántica y antigua porque toda esa industria, como sabemos, quebró: la gente no quería hielo, quería frío.
¿Cuáles son los desafíos para las artes literarias en esta era de interconectividad y sobreoferta de contenidos para el entretenimiento?
Hay una sobreoferta de contenidos, pero no únicamente relacionados con el entretenimiento, también de carácter informativo e incluso educacional. Y sus mecanismos se sostienen, por supuesto, de la interconectividad, y también la suscitan. Pero en el Renacimiento también hubo sobreoferta de pinturas, tratados, perfumes… No sé cuándo no hemos sobrevendido nuestras producciones. Parece que no podemos consumar un triunfo territorial, científico, ideológico, deportivo, sin fascinarnos con su reproducción y saturarnos la realidad de mucho de lo mismo hasta la insensibilidad. Sí hay algo que no lo hubo en otros tiempos: internet. Claramente, siempre hubo circuitos de comunicación e intercambio de data, aun entre los dispersos clanes mongoles como entre las familias aristocráticas europeas, pero la velocidad del flujo y sus repercusiones muchas veces exigían más de lo que una vida humana puede manejar (esa era una de las utilidades de las dinastías; pero desde la Ilustración ya no es sostenible esa fórmula, no al menos con elegancia). Hoy internet nos permite entrar en contacto de forma instantánea y a nivel global. Si hay una sobreoferta de contenidos, y la interconectividad la fomenta, también la hay en la dirección opuesta: el receptor ahora también produce. Y mucho. Adormiladas en la conquista de su libertad, narcotizadas por su democratización, las artes están tardando en entender que su receptor ya no es un ente particular, invisible, lejano y mudo. Hasta ahora, los autores liberaron sus textos obteniendo exclusivamente el feedback generado por sus pares, el reducido aparato crítico y una comunidad lectora eminentemente local. La gran sociedad, la iletrada, distante y desconocida, nunca importó. Ahora un autor debe enfrentar el asedio global, instantáneo y multilingüe de incontables lectores y pseudolectores habilitados también para la insistencia. Ignorantes y tercos siempre los hubo, es sólo que antes no tenían cómo incomodar a la clase intelectual, cómo ponerla a prueba. A la literatura no le va a pasar nada: una barca es una barca a la mitad del océano o de un estanque. Son los autores quienes deben considerar en qué mundo quieren asumir la navegación.
¿Qué obras le recomendarías a un lector que inicia en la lectura de poesía?
No voy a limitarme a ofrecer mi experiencia personal porque sería una irresponsabilidad arrogante y perezosa. Hay, sin embargo, descubrimientos aislados que creo útiles. Estrictamente hablando de poesía, tanto para el lector inexperto como para el consumado, escuchar canciones en lengua materna me parece una necesidad insustituible. Para el primero, es una forma de hacer amistad con el verso y habituarse a una prosodia poética todavía apoyada en la música pero sin duda liberada de la sintaxis coloquial y el aliento narrativo. Es como leer poesía con rueditas. Para el segundo también es recomendable bajar de cuando en cuando de la abstracción verbal y la filosofía para no perder contacto con las experiencias colectivas y sus expresiones líricas elementales, ya que ambos espectros sólo pueden representarse y representar la realidad si se complementan, como las teclas negras y blancas en un piano. Al hablar de canciones me refiero a cualquier género, de cualquier época, no importa el tema, siempre que sean, repito, en lengua propia. Por supuesto que lo más útil será escuchar —y, si se puede, cantar— aquellas con letras mejor elaboradas, mientras más desafiantes, mejor. Ahora bien, lo importante aquí es poner atención. Todo es inútil si no nos comprometemos hasta las entrañas con esas palabras. Hay que ir con ellas al fondo de su sentido y volver con la piel erizada, entusiasmados ante sus revelaciones, casi exhaustos de comprensión. Una vez familiarizados con la lírica popular, y, como dije, sin abandonarla nunca, podemos emprender la exploración de títulos literarios eminentemente poéticos pero también dramáticos. En el teatro, sobre todo el clásico, el pensamiento trata con el tiempo de forma muy similar que en la poesía: el monólogo de Hamlet o los coros en Sófocles son discursos separados del tiempo en los que el lector se detiene para cotejar su propio pensamiento con el del personaje, cuya voz es casi enteramente una expresión lírica. Cyrano de Bergerac, apenas ha iniciado la obra de Rostand, pone en pausa el entorno sólo para prolongar su arenga acerca del ingenio sobre la ofensa vulgar. Don Juan rinde a doña Inés palabras de amor que nunca podrán ser arrastradas por los siglos. Todo esto, en verso. Pero aún no ensimismado en el naufragio cósmico del poeta. Todavía hay un mundo ahí. El lenguaje no es todavía una confrontación consigo mismo. Tal vez, para empezar a trazar un itinerario, habría que tomar ritmo turístico en las canciones y los pasajes líricos del teatro; acaso en la ópera, espejo doble de ambos. No es un requisito ni una llave maestra, pero sí me parece una manera menos violenta que enfrentarse a Góngora o a Vallejo sin siquiera conocer lo más usual de Neruda. Y llego a este porque precisamente, respondiendo de lleno a la pregunta, uno de los primeros que me vienen a la mente para recibir amigablemente a un lector inexperto es el Neruda de Odas elementales (Veinte poemas, no: es muy traumatizante). Luego pienso en Jaime Sabines, alguna selección suya. También se me ocurren muestras de Jules Renard y Francis Ponge. No pienso en poetas dóciles o menos complejos: Bécquer es tan sofisticado como Mozart y somos capaces de reducirlos a ambos a un tarareo. Pienso en poetas generosos y terrenales, de serena voz paternal capaz de hacernos sentir en un nuevo idioma como si fuera el propio. Así, la de Antonio Deltoro podría ponerse al lado de las de Tomas Tranströmer, Wislawa Szymborska y Pier Paolo Pasolini. Gran parte de la poesía de José Emilio Pacheco (No me preguntes cómo pasa el tiempo, por ejemplo), es hija deslumbrante de la compasión que quería Rubén Bonifaz Nuño en un poeta, es decir: el sentir con el otro. Y a este también se le puede nombrar junto a Lêdo Ivo y Raúl Zurita. Superado el jet lag podemos empezar a husmear en Juan Ramón Jiménez, Tagore, Whitman… Muchos querrían a Benedetti o a Pizarnik, a Salinas, a Bukowski… No hay que confundirse: hay poetas que sin duda llorarían por nosotros al despedirnos en la estación, pero no de muchos se puede apostar que estén ahí para recibirnos. De todas formas, alguien que ya decidió leer poesía se ha quitado el reloj de la muñeca y está decidido a hacer su recorrido lo asista o no una guía de viaje. Puede perderse, pero llegará su destino.
Este no es el poema
Este no es el poema.
El poema fue ayer, hace catorce años,
como a las diez a. m. de una calle
que hoy es sólo una búsqueda habitual en Google Maps,
un zoom atolondrado y algo previsible
en la cartografía mnemotécnica de ciertos días.
Yo podría volver a ese lugar;
subirme a un avión, después a un colectivo,
y llegar caminando hasta esa calle
poco antes incluso de que sea el mediodía.
Pero no es una suma de kilómetros
—poco más de ocho mil— lo que intermedia.
Ni siquiera las quince o veinte horas
del combinado viaje de regreso.
Es la huella de todo lo ocurrido
en el hiato abismal de estos catorce años.
Es la vida después de aquel poema,
las caries y el amor, los incontables rostros vistos;
es mi escolar acento oaxaqueño
diluido una ciudad tras otra sin siquiera darme cuenta,
el aire que han quemado mis pulmones,
todo Internet hasta la fecha y las llamadas de mi hermano,
las cosas que olvidé, los diferentes cortes de cabello,
direcciones y números de celular,
navidades y horóscopos, canciones…
Es el poema mismo propagando su recuerdo
en los demás poemas desde entonces,
y que a pesar de unirlo todo,
de infectarlo todo ahora,
no ha vuelto a ser,
y nunca lo será de nuevo,
luego de ser ayer en esa calle.