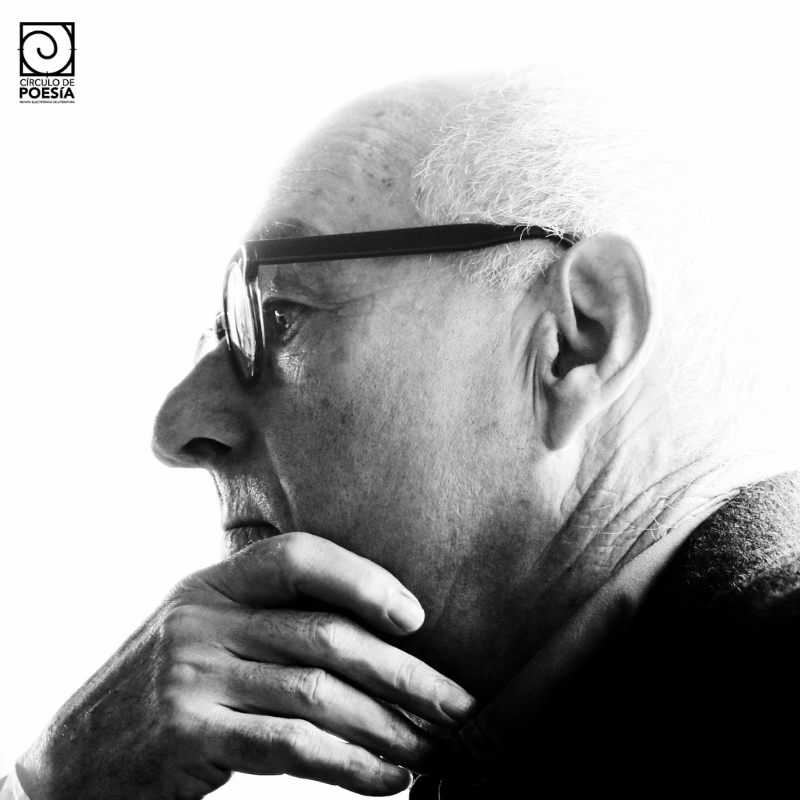Presentamos, en versión de Stephani Rodríguez, tres poemas de Sharon Olds (San Francisco, 1942) de su libro Father. Poeta, considerada una de las principales voces de la poesía contemporánea estadounidense. Autora de Satan Says (1980); The One Girl at the Boys’ Party (1983); The Dead and the Living (1984); The Victims; The Gold Cell (1987); The Father (1992); The Wellspring (1996); Blood, Tin, Straw (1999); The Unswept Room (2002) and Stags Leap (2012). Ganadora del Premio James Laughlin, el Premio Círculo de Críticos Nacional del Libro (1984) y el Premio Pulitzer de Poesía (2013). Stephani Rodríguez (Táriba, Táchira, 1995). Traductora y poeta venezolana. Ha sido incluida las antologías: III antología de poesía joven Rafael Cadenas (Venezuela, 2018); Aislados (Perú, 2020) y Me Vibra II (Panamá-Venezuela, 2020). Parte de su trabajo ha sido publicado en revistas literarias como Revista Insilio vol. II, Los Ablucionistas, Revista Norte/Sur, Revista Poesía, Liberoamérica, entre otras. Recibió mención honorífica en el Certamen “Iniciantes del Camino”, en el III y V concurso nacional de poesía joven Rafael Cadenas (Venezuela, 2018, 2020). Ha traducido para la revista POESIA de la Universidad de Carabobo.
Esta colaboración fue seleccionada en la Convocatoria 2020.
Ahora
Ahora que no puede sentarse,
ahora que sólo yace allí
de frente a la pared, olvido a aquel
hombre que podía hacerlo, sentarse y usar
gafas para leer, mientras las luces de la habitación
inundaban sus cristales.
El día que ingresó al hospital,
lo olvidé, aquel hombre que yacía de cuerpo entero
en el sofá, con una manta envuelta a su alrededor,
tendida en los pliegues de una flor inmensa. Cuánto he
olvidado a ese hombre que no solo alimentaba su cuerpo
de la tierra densa, del hígado, sino
de baños de claridad, plantas,
toda materia proveniente de la luz.
Y ahora, es como si abandonara la firmeza de aquel antiguo hombre
de labios hinchados y arrugados, hambriento de ternura,
como si olvidara aquel hombre tan robusto
como un puñado de planetas
que pesa tanto como la tierra; ahora he
olvidado para siempre a ese hombre que fue mi padre,
ese joven moreno de piel suave,
que fue mucho antes de mí, cuando podía
dormir o beber del cuerpo de alguna mujer,
cuando era una criatura que miraba fijamente
como mira ahora la forma en que yace
allí, con sus ojos abiertos,
hasta que los párpados comienzan a caer
y la media luna del otro mundo
nace y resplandece allí dentro, por un instante, antes de dormir.
Me quedo, como remando un bote
junto al pecho de un nadador,
sin tocarlo, mientras sus miembros
brillan, débilmente, en la oscuridad del agua.
Un año
Cuando llegué a su lápida, me senté en ella,
como si me sentara en el borde de la cama de alguien,
y me deslicé sobre el granito pulido y manchado.
Tomé algunas lágrimas de mi mandíbula y cuello
para empezar a lavar el borde de su tumba.
Luego una hormiga oscura y ambarina
recorrió el granito,
otra arrastró a una muerta
abandonándola allí, en la piedra.
Las hormigas recorrieron los surcos de su nombre,
de sus fechas, los bordes de la letra O de su
primer nombre, de la letra O del segundo,
de la breve O del apellido,
hasta alcanzar el guion entre
su nacimiento y muerte—la brevedad de su vida.
Insectos blandos aparecieron en mis zapatos,
permití que recorrieran, como granos de polen, mis pies.
Limpié la mancha del granito,
y abajo, dentro de las letras grabadas
surgieron las primeras marcas de liquen
como estrellas al atardecer.
Vi brotar la valeriana de la tierra con sus cuernos,
sus helechos enroscados, sus flores cobrizas, cada
pétalo como ese aro de vida que
se balanceó el último día en su lengua.
El alerce negro, la cicuta del pacífico,
la manzanita, el abedul
con su corteza marcada.
Tomé un tronco con mis brazos, lo abracé,
luego me recosté sobre la tumba de mi padre.
El sol brillaba sobre mí, las poderosas
hormigas recorrían mi cuerpo. Al despertar
mi mejilla estaba quebradiza, amarillenta,
cubierta por una capa de tierra. Sólo
en el último minuto pensé en su cuerpo
debajo del mío, la caja llena de huesos,
y cenizas, tan suaves como almohadas de plumas
que revientan en la cama con los amantes.
Besar su tumba no fue suficiente,
cuando la lamí, mi lengua se secó por un instante,
comí su polvo, probé a mi anfitrión de tierra.
El nadador
De la misma forma en que corría la semilla que me creó,
superando a los demás, con los brazos a sus costados,
la cabeza tarareando y su columna, como una aleta
que azotaba, así, adoro aventarme
al mar —tan fresco como
una enorme palma tomando mi cabeza,
abro los ojos y me dejo llevar por el agua que yace
como un peso sobre la tierra, me suspendo en ella
como un esperma. Nado lenta, plácidamente
y siento que soy el centro de la vida, que estoy
dentro de Dios y hay hierba amarga en madejas, como
sangre junto a mi cabeza. Desde la playa
sólo puede verse el océano, el oleaje
ondulado— allí soy un verdadero ser,
invisible, una ameba que cabalga en saliva,
soy como esos elementos en los que se convirtió mi padre:
humo, hueso, sal. Es una de las únicas
cosas que aún disfruto hacer,
sumergirme en el horizonte
y sentir como su nueva vida es, cuán
limpia, blanca, libre de dolor, de error—
el trance de la materia.