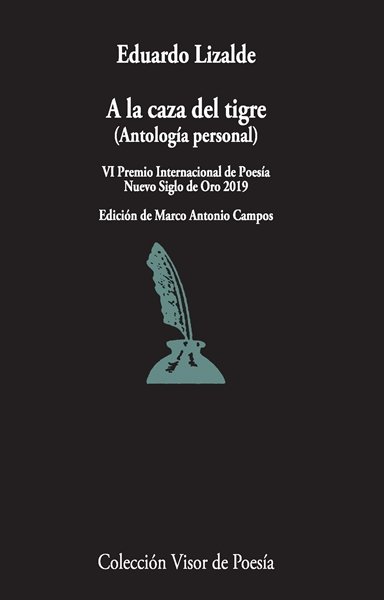Proponemos la lectura del poeta panameño Jhavier Romero (1983). También es artista conceptual, músico y teatrista. Mereció distinciones como el Premio Ricardo Miró 2017, sección Poesía, por su libro La brújula del invierno; el Premio Ricardo Miró de Teatro 2019, por su obra Sucede que me canso de ser hombre. Fue miembro fundador del proyecto literario y educativo: Tigre azul, laberinto roto. Integra el grupo musical Alessa y Los Niñxs Jugando. Ha sido artista residente en el Centro Cultural Internacional (CCI-Panamá). Ha publicado Delirios de la sangre (Poesía, 2002), Poemas para encontrar a un ser humano (Poesía, 2005), Meditación en un laberinto y otros extravíos ( Poesía, 2006), Lluvia inflamable (Poesía, 2010), El fin del océano (Poesía,2015), Sensación de la lluvia en los zapatos (Poesía, Antología,2017), La brújula del invierno (Poesía,2018), Las cartas de la extinción (Poesía,2020), Sueños de familia (Teatro, 2013), Nosotros:1964 (Teatro, 2014), Cuando el río hable (Teatro, 2015), B612: viaje al sol (Teatro,versión,2015), Alicia en el mundo subterráneo (Teatro,versión,2016), Sucede que me canso de ser hombre (Teatro, 2020). Parte de su obra poética ha sido traducida al inglés, francés, portugués, italiano, maltés y macedonio. Ha representado a Panamá en Festivales Internacionales de Poesía y Teatro en América y Europa.
LA CUEVA DE SAN ATANASIO.
A Alessandra Monterrey Santiago
Todos se fueron, Alessa, nos dejaron solos
como a fantasmas bizantinos;
caminaron en puntillas frente a nuestra puerta,
se hablaron en secreto como las luciérnagas susurran sus estrellas en la lluvia.
No hubo embarcación ni brújula para los insomnes,
no conocimos la iglesia en el centro de las aguas,
no escribimos poemas en honor a los buenos vinos
ni escuchamos leer en una lengua extranjera
cuya música fuese un desierto
o un pájaro que canta en el centro de una ciudad devastada
por los atardeceres.
En su lugar caminamos hacia la frontera.
(A lo lejos, los árboles te parecen mástiles bajo la luz violeta
que los cerros esparcen sobre su follaje),
Andamos cuesta arriba hasta donde el lago
se transforma en un manto de guijarros azules.
No entramos.
Tú, porque habías viajado por los cinco continentes
y no te resignabas a que tu porción del Ohrid
fuese solo un espacio frente a un viejo hotel de los setenta.
Yo, porque el agua transparente
me hacía temer el cerúleo rostro de un ahogado entre las algas.
Nada memorable sucedió al regreso:
recogí las bayas que colgaban a la orilla de la carretera,
mis chancletas se rompieron
y caminé descalzo hasta que llegamos a la entrada de la cueva de San Atanasio.
No entraste, no podías entrar, Alessa,
aún faltaban cuatro años
para que los cerezos nos miraran respirar bajo su púrpura infinito;
pero frente a los frescos sin rostro de la gruta,
frente al rústico altar donde puse una moneda
como quien coloca un nido repleto de gorriones,
algo vino a mí como el ruido de la luz en la hojarasca,
como el vuelo de las florecillas que se adentran en la niebla.
Entonces pude verte en una esquina de la cueva.
Contemplabas los dibujos rupestres
como quien después de muchos años, entre viejos álbumes,
descubre una fotografía sepia de su infancia.
Te seguí al campo,
colocaste entre mis labios el fruto del enebro.
Me cubriste entero con las hojas de un arce,
hojas rojas de los árboles
que hunden sus raíces en la piedra.
Me enseñaste el lenguaje de las adormideras,
el verdadero nombre de todas las galaxias,
el braille de la oruga en la oscuridad de su capullo.
“No se trata de juntar los monstruos-me dijiste-.
Se trata de juntar los niños.
Amar es vivir juntos en la infancia”
Regresé del trance,
descubrí que no estabas en la gruta,
que había vivido muchos días en un solo segundo,
que tu cueva era el Cáucaso en otoño.
Luego vinieron las explicaciones:
la visión mística,
las puertas dimensionales,
la velocidad supralumínica,
la proyección de la conciencia en el espacio- tiempo.
Tuve miedo de que no existieras,
así que te hice entrar en todos mis recuerdos:
Nosotros, una tarde en Salsipuedes;
nosotros frente al mural de Comalapa,
nosotros en la isla de Ometepe,
nosotros en Montparnasse,
nosotros caminando hacia la cueva de San Atanasio.
MIS PIERNAS FLACAS EN MACEDONIA.
Dicen los aficionados al misterio que fue con la fuerza divina de sus piernas
y no con sus cabellos que Sansón derribó el templo de los filisteos.
Dicen los filósofos que sólo con la ayuda de sus músculos gemelos
pudo Sísifo mover su roca una y otra vez hasta la cima. Y también se cuentan
las proezas de los Rarámuris, el pueblo de los pies de aire,
que corriendo sobre el viento van y vienen a través de la sierra Tarahumara;
y no olvidemos el gran salto,
el dorado salto de Irving Saladino,
no olvidemos que a pesar de sus misiles
el coyote siempre fue vencido por las patas del correcaminos.
Te das cuenta, Alessandrula, tantos galardones y medallas se le deben a las piernas,
a muchas piernas en el mundo, pero no a las mías.
A las mías les adeudo mi metro ochenta y cuatro de estatura,
el calambre repentino de las madrugadas,
los pantalones cortos,
los pantalones largos,
los goles de chiripa,
el autobús que nunca alcanzo en medio de la lluvia,
la noche que andando sin parar durante horas
me salvaron de morir de frío en Luxemburgo.
Y también cuando se enredan en tu cuerpo,
cuando trepan en ti como la yedra sobre la pirámide,
cuando tiran de ti como las jarcias de un trirreme
y tu cuerpo cual vela se despliega en la noche
y un viento de lejanos cerros te va llenando de cocuyos
y de hojas,
somos un barco al que le ha brotado un guayacán en medio,
atravesamos la noche con la luz de nuestras flores,
somos un faro vagabundo en la tormenta,
la cola de un cometa
que se va llenando de pájaros hasta que aparece la mañana.
Y es una mañana en Macedonia, Alessandrula,
hay muchas piernas y barrigas frente al Orhid,
hay muchísimas palabras en el aire,
hay una luz tan indecisa sobre el agua
que me hace recordar los mediodías
en que mis piernas flacas
continúan enlazadas a las tuyas,
y somos después de nuestro viaje
como un pajarito empapado de rocío
sobre un enorme cable de energía.
AEROPUERTO I
A Antoine Cassar.
(La Chiva Parrandera)
A través de la ventana del metrobús
vi pasar una “chiva parrandera”.
Trata de imaginar
un autobús como una enorme muda de escarabajo.
Visualiza que dentro del caparazón vacío y fosforescente
hay veinticinco cuerpos que interpretan en cámara lenta
una versión desvirtuada de alguna danza acrobática del lejano oriente;
una coreografía de Butoh con tragos de tequila,
vasos de ron y margaritas.
Ahora trata de imaginar “la chiva”
en el pico del tráfico de una ciudad invertebrada.
En el aeropuerto de Schiphol,
mi mochila despertó las suspicacias de los aduaneros.
El escáner reveló una mancha inusual en el interior de la bolsa.
“Son libros”, dije.
“¿Eres musulmán?”, me respondieron.
Quise contestar que no, pero en lugar de eso respondí:
“¿Qué importa la religión?”.
“¿De la India?”, me preguntaron,
quise responder que no,
pero me puse a pensar en mi bisabuela de Bengala
con su zari rojo,
que la hacía ver como una guacamaya de piedras preciosas
revoloteando en el claroscuro de su jardín de cactus;
en mi bisabuelo que leía El Ramayana en la posición del loto,
en el crepitar del Roti cuando se quiebra entre mis manos
como un corazón demasiado joven,
y en los muchachos hindúes que venden sábanas y perfumes
y caminan todo el día por veredas inhóspitas
y que al cruzarse conmigo me saludan en árabe o en hindi.
“Soy panameño”, contesté al final.
Y el aduanero preguntó si yo sabía de los buses discotecas
que circulan por ciudad de Panamá,
que era lo más increíble
que unos amigos de él habían experimentado en Latinoamérica.
“La chiva parrandera”,
le lancé en español.
“Sí, eso”.
Y continuó moviendo los labios
como un actor de cine mudo,
mientras sus dedos como animales ciegos
se perdían entre mis libros.
Yo solo pensaba en que faltaba poco
para mi próximo abordaje,
que por esa vez no podría ver mi reflejo con semblante de época
en las aguas del Herengracht;
que en ese momento, en la casa de Rembrandt,
frente a los cuadros inmortales,
alguien lloraría al descubrir
que la belleza es sobre todo oscuridad
en la que se condensa un resplandor enfermo.
AEROPUERTO II
(Teléfono público)
En el aeropuerto de Budapest,
un anciano, vestido con salwar y kameez, se me acercó.
Su voz era como agua dorada
en un cántaro rajado.
Gota a gota, derramó su lenguaje de sitar
por la sala de espera,
e hizo signos en el aire
como el soplo del mar escribe dunas en la arena.
Pensé entonces que alguna vez
tuvimos solo el gesto, la seña y el gruñido
para decir “te extraño”, “¿quieres café?”;
para contar que “hoy a la salida del trabajo
vi a un mendigo entre la fila de carros,
llevaba una canasta con pollitos blancos
que intentaba obsequiar a los choferes.”
Pero quizás primero aprendimos a nombrar
aquello que era semejante a nuestras manos:
las alas de los pájaros nocturnos,
las olas del mar sobre tu pecho,
las raíces moribundas en la greda,
la mariposa rota por el viento
y la osamenta del árbol,
que es la bandera del otoño.
Luego comprendí que el anciano
preguntaba por las llamadas internacionales.
Le ayudé a marcar el número,
le indiqué cuáles monedas eran buenas
para el mecanismo.
Lo dejé a solas.
Desde mi sitio lo veía sonreír, fruncir el ceño,
concentrarse en los rumores cotidianos
que venían a él con un ritmo
que su corazón reconocía;
como la trompeta del vecino
o el canto del gallo
que resuenan
al fondo
en la distancia
cuando llamo desde el otro lado de lo inmenso,
cuando soy el que hace señas al vacío,
y aletea sus manos para decir:
“estoy allá”,
o para indicar la cercanía del invierno.
De “La brújula del invierno”
Carta 1.
(El Carpintero)
Alessandra, está amaneciendo. Ya el pájaro de pecho rojo
y el pájaro de pecho amarillo ocupan el lugar preciso
que tendrán en la foto que habré de enviarte
cuando acabe de escribir esta carta.
Sí, así es, gaviota dispersa, te estoy escribiendo a mano, sé que ahora sonríes,
sé que ahora acercas tus dedos de tiza a los palitos de mis letras,
sé que te gusta imaginarme frente a mi cuaderno,
como a un escultor que graba en un lenguaje de monstruos
las palabras más tiernas de la Tierra.
Del Carpintero no podré enviarte más indicio
que el de un reloj vehemente que arroja sus latidos en el frío.
La niebla cubre por entero el cerro
y su respiración turquesa sobrevuela el guayacán
en cuyo tronco el ave llama sin descanso a la puerta del insecto.
Las gallinas cacarean la música final de nuestros días,
mientras intentan proteger a los pollitos de aquel pulso
que confunden con la lluvia.
El pechiamarillo levanta el vuelo, la sangre de toro lo persigue,
en la ingravidez podrían ser una fruta abierta que se precipita desde el cielo
o la sombra de un tucán
que cruza veloz entre los árboles.
Ya no hay foto,
aún no termino de escribir este recuerdo,
la llovizna se ha dejado morir sobre la hierba,
mientras continúa para siempre
el repicar del reloj del fin del mundo.
Carta 4.
(Las orugas)
El final no fue repentino.
No fue un cometa que nos impactó de frente
en el pinball del universo,
no fue el sol y su cabellera incandescente,
no fue un enjambre de átomos radioactivos
revoloteando por ciudades y bosques.
Fue algo mucho menos cinematográfico.
¿Recuerdas la desaparición de las orugas, Alessa?
Las orugas vivían dentro de la casa,
deambulaban entre libros y zapatos,
Vos tratabas de llevarlas a un arbusto,
pero en pocas horas
volvían a estar en tus pantuflas.
Vos no les temías, las amabas,
como a todo lo indefenso.
Le diste un nombre a cada grupo:
A las Macaón, las Clementinas;
a las Plusia, las Eneidas:
a las Roscas Verdes, las Marías.
Y también sembraste hinojo, ruda
heliconia, pasiflora,
y un girasol azul para nosotros.
“Nuestra planta hospedera
-me decías-,
seremos mariposas transparentes en alguna vida”.
Pero las orugas desaparecieron,
dejamos de percibir en la planta del pie
su erizada ternura;
dejamos de ver sus capullos
como hojas abrazadas a sí mismas
brotando en las ventanas de la medianoche.
Las orugas desaparecieron,
y luego también otras criaturas
se desvanecieron.
Y en la madrugada
no encontramos más consuelo
que imaginar la voz de las cigarras;
que encender cerillos para recordar a las luciérnagas,
que arrojar café molido en las migajas
para convencernos de que todavía existían las hormigas.
El final no fue repentino.
El final nunca es repentino.
Fue más bien como en el amor,
que se va soltando a pequeños tirones,
a insignificantes muertes,
poco a poco, sin saberlo,
hasta despertarse una mañana, entonces sí, de pronto,
en la estación ubicua de las extinciones.
De “Las Cartas de la extinción”.
Aire Familiar: la máquina de moler respiros.
Nos dijeron que no había respirador para ti,
que nada podían hacer ya;
así que decidimos darte nuestro aire,
soplar hasta ser brisa,
moler nuestro dolor
hasta convertirlo en viento
y empujar la veleta hacia la vida.