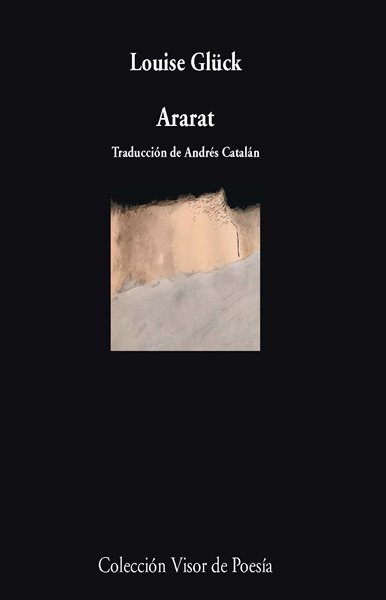Quitarse el calor del cuerpo
El agua le cortaba la piel. Había incomodidad, silencio. El ayudante entró primero y se sacudió un poco, sabía que el agua estaría fría pero nunca pensó cuánto. Ellas sólo lo miraban, ninguna de las dos daba paso alguno. Observaban en silencio cómo el correr del agua producía un sonido apenas audible. Entraré yo, dijo la mayor y comenzó a caminar hasta que el agua le cubría las rodillas. La otra permanecía inerte aún sin comprender, todavía se preguntaba ¿por qué se hace esto?
Cuando entró, un escalofrío la recorrió entera, el deseo le estremeció la piel vieja, llena de grietas que se abrían. Comenzó a bañarse, levantaba en sus manos lo que podía sostener de agua y se lo echaba encima, el ayudante la imitaba, y de vez en cuando le echaba agua a ella. Al fin le bajaba lo suficiente la temperatura para dejar de sentirse incómoda. Sentía apagarse en su propia llama. Esperaba que se le quitaran los calambres y ese dolor en el pecho que le producían los rápidos latidos de su corazón. De eso ella no hablaba con nadie, llevaba tiempo haciéndose creer que no tenía nada, que no sentía nada. Esa sensación de calor y bochorno la atormentaba todos los días, le corría por el cuerpo entero, tocaba sus senos, lamía sus piernas y le dejaba un rastro húmedo.
Hace unos días el cuerpo le dolía lo suficiente para dejarla inmóvil, sabía que tendría que ir pronto al río. Aunque lo había pospuesto desde el primer día sabía que se le acababa el tiempo. Nada apaciguaba el ansia, toda ella palpitaba. Tenía que ir al agua sagrada a renovar su sangre y a devolverle a la tierra el pendiente que la carcomía. Comenzó a tiritar. Temblaba y sentía que la cabeza estaba por estallar. A veces decía que no quería deshacerse de ese calor, de esa sensación de placer y deseo que creció entre ella y su pareja, concentrada ahora en un solo cuerpo: el suyo, sin poder desahogarlo. Estaba contenido bajo su piel hirviente. Tenía que estar en comunión con la tierra de nuevo, deshacerse y renovar el deseo llevándolo del cuerpo al agua y ésta, a su vez, a la tierra para que el cuerpo del muerto ya no sufriera y su ausencia ya no le pesara, porque no habría dejado nada pendiente.
Le vino a ella de nuevo la pesadez de imaginar que tenía que despedirse de todo, sacar su ropa, terminar los papeles, revisar las cuentas que habían quedado pendientes y las que a falta de deudor se habían cancelado. Todo. Consideraba que algunas cosas no necesitaban tirarse, no quería dejar la casa sin nada, no soportaba la idea de ver entre los muebles espacios de ausencia. Pensaba que podía vivir así, aunque sus costumbres eran otras, creía que al estar tan lejos no sería necesario hacer ningún ritual. Quizá si no regresaba no tendría que devolver nunca nada, ni cenizas, ni deseo, ni cuerpo. Nada.
Estaba equivocada, el pueblo no la dejaría en paz, tenía lazos con la tierra que la distancia no rompe. Cuando ella les reclama algo todos van al llamado porque cuando ellos le piden a la tierra ella siempre les responde. Era algo que se construye desde que se nace ahí. No había forma de salir por completo: aunque a veces no la comprendían aceptaban siempre sus reglas porque habían nacido de ella.
Su cuerpo comenzó a estabilizarse poco a poco, los temblores y el frío le venían cada vez más espaciados. Los tres tenían que estar presentes para poder llevar a cabo los actos del río. Ya es tiempo, les había dicho desde la orilla, desconfiada. El agua estaba en calma, había regresado a su quietud después de recibirlos y haberlos limpiado. Ella sabía que luego de eso tenía que venir el acto. Un performance absoluto que no sacia nada si no se hace bien. Sólo con eso conseguiría redención. Deseaba quitarse de encima eso que se había convertido en un mal y, quizá, esperaba conservar algo de ese calor para después. Temía, como los demás, perder el goce en otros cuerpos, esta era siempre la duda, porque el riesgo era continuo. Después del goce demencial podría venir el vacío, el no sentir nada. A veces la tierra les quitaba cosas que no les devolvía.
Le puso las manos en los costados, entre las axilas y las costillas. Lo acercó. Tomó el pene del ayudante para acomodarlo entre sus piernas. Él miraba en silencio, cómo se había dilatado lo suficiente para comenzar a palpitar, estaba rojo, no podía hacer nada más que mirar. Comenzó a jadear como animal en brama, moviéndose hacia al frente obedeciendo cada movimiento que ella le marcaba. Ella lo sujetaba con fuerza, sentía como una marea de sangre le subía por todo el cuerpo, respiraba hondo para contenerse. La extrañeza del ritual producía tal excitación que no había necesidad de caricias. Estaba listo. Acomodó el pene en su vagina y con sus manos le marcó el camino. Cerró los ojos.
El agua estaba hirviendo, la tetera producía un sonido casi inaudible desde el comedor. Un quejido que se iba haciendo cada vez más agobiante mientras se acercaba a la cocina. La ventana estaba empañada, afuera no se veía nada. Acercó las manos a la tetera, lenta y con dudas. El calor le causaba placer, le gustaba sentir el ardor en sus palmas. En cambio, su piel no lo soportaba y poco a poco le comenzaban a salir ámpulas que le impedían sostener cosas entre sus manos. El tacto le dolía, pero el calor no, cuando lo tenía cerca le venía un cosquilleo que bajaba de su cuello a la espalda. Una sensación agradable que le mojaba las axilas y le agitaba el pecho, que la dejaba a veces sin aliento para hablar, exhausta. Deseaba ahogarse en ese calor. A ella no le importaba, solo podía pensar en la tranquilidad, en la calma que le venía después de corresponderle al fuego.
Un calor extraño desde hace apenas tres semanas. Le advirtieron lo que pasaría y decían que por eso era necesario irse a bañar al río. Ella ya no quería creer en eso, pero el calor algunas veces le hacía estallar la cabeza y le nublaba la vista. Sólo podía sentir la pesadez de la incandescencia en su piel, lo áspero y sofocante de respirar lo hirviendo, de no soportar la ropa. El pueblo era árido, el sol marchitaba los árboles y el pasto, dejando todo amarillo, seco. El pueblo nunca estaba en silencio, ya era costumbre que por la noche el viento produjera un sonido de fricción entre tantas varas muertas. “En casa se toma el café a borbotones cuando es primavera, estabilizas la temperatura por dentro y como si fuera magia, el calor se va sintiendo menos”. Ella había recordado eso la segunda noche que la incomodidad del sudor la despertó.
En las yemas de los dedos tenía llagas. Jamás había hecho algo así, se alejaba del comal apenas sus manos alcanzaban a voltear las tortillas y, ahora, esperaba hasta escuchar cómo se crispaba la piel. Cerraba los ojos y respiraba hondo. No había una explicación para eso. Había sentido un placer inmenso sentada cerca de las velas del funeral. Lloraba en silencio mientras estas le pintaban la cara de rojo, naranja y amarillo. Las flamas acompañaban los rezos. Sonrió pensando en cómo florecen y se marchitan un sin fin de veces hasta consumirse en la humedad de la cera. Después de eso la cercanía al calor la dejaba agotada y jadeante.
El calor era lo de menos, lo usaba como distracción para dejar de pensar en que se había quedado viuda. Quería regresar a casa, pero ahora esa era su casa. Había sido idea de su esposo mudarse. Su marido había crecido ahí, tenía una conexión especial con ese lugar. Después de tantos años esforzándose por salir y mantenerse fuera, al final quiso vender todo para volver. Ella nunca lo entendió, pensaba que era la diferencia de edad lo que le impedía comprender algunas decisiones de su marido. Al principio él hacía excursiones, decía que iba de fines de semana, acostumbraba regresar a veces, de vez en cuando, a veces, una vez al mes. A ella le gustaba acompañarlo, pasaba horas caminando sin encontrar casa, sin encontrar más que cielo y algunos árboles, montañas y montañas secas que abrasaban y abrazan lo suficiente para que no se sintiera solo nadie.
A ella le sorprendía que él hubiera regresado sólo para morir ahí. “A este lugar se le tiene que guardar respeto”, le dijeron cuando escuchó por primera vez sobre el río. El pueblo no aceptaba a cualquiera, conforme pasaban los años las personas iban dejando deshabitado este lugar que cada vez se sentía más y más solo. Dicen que quienes salen es porque el pueblo los dejó ir, pero después los reclama. A veces se regresan aquí a vivir y otras veces simplemente regresan aquí por su último cobijo.
El día del incidente primero fueron con un médico vecino, a simple vista no parecía un golpe tan grave, así que los mandó a casa. Sin embargo, conforme pasaban las horas él iba dejando de hablar, de caminar, se veía débil. Ella lo arrastró hasta el coche y condujo hasta la clínica más cercana, cuando lo volvió a ver estaba acostado en una cama. Tenía en la cara un gesto de miedo, estaba cenizo, sólo podía seguirla con la mirada. No lo reconocía, parecía mucho más grande de lo que era. El médico sólo dijo que no había sido el golpe, que había estallado por dentro, que su cuerpo estaba hirviendo de tal forma que la sangre se le hacía grumosa y que sus órganos empezarían a reventar, eso mismo le pasaba en la piel. Ella no pudo evitar recordar, al verlo, cómo los jitomates se revientan cuando están mucho tiempo en el comal. Una capa delgada de su piel se le iba abriendo y arrugando en los bordes mientras se enrollaba y dejaba entre ver una masa rojiza y fresca que amenazaba con desbordarse. Por dentro estaba igual, no había nada que hacer por él.
Dicen los que lo vieron caer que ese día se veía mal desde temprano, que tenía manchas de sudor por toda su ropa, que estaba pálido y que le dolía la cabeza. Alguien le había dicho que tenía un mal que venía de la madre, que debía terminar con sus pendientes para que nadie más enfermara. Después de eso cayó. Ella veía la dificultad de moverlo, de trasladarlo a algún lugar donde pudieran hacerle más estudios y le dijeran por qué estaba así. Se quedó sentada a su lado, lo cuidó el tiempo que se mantuvo respirando, tapando con trapos mojados las heridas que en la piel le iban apareciendo. Su suegra llegó al tercer día, le llevó una ofrenda a un árbol, donde dice que había plantado el ombligo de su hijo al nacer, pidió por su él aunque sabía que estaba perdido. Pidió por más tiempo. Ella seguía sin comprender esas costumbres pero no podía hacer más que dejar que sucedieran.
El entierro se retrasó, no podían hacerlo hasta que estuviera el papeleo. El ataúd estuvo un rato en el patio donde vivían, luego lo metieron. Todos llegaron con palabras de aliento que venían como siamesas acompañadas de algún abrazo. En la sala no cabía nadie más. Alguien se ofreció a hacer un rosario en lo que se llevaban el cuerpo a donde iba a ser velado, las horas a partir de ahí se hicieron cada vez más largas, daba pena sólo con escucharles rezar. No había muchas flores. Se acercó su suegra, aún sin creer lo que había pasado, venía de dejar ofrendas, intentando aferrarse a algo que le diera fuerza. Había tenido a su primer hijo muy joven y esperaba que él la enterrara. Miraba el ataúd.
Su suegra se sentó junto a ella y apretó su mano, pidió quedarse toda la semana, hasta terminar el novenario. Debemos enterrarlo aquí, este era su lugar favorito, decía. En ese momento no se podía dar objeción alguna, el traslado era imposible, habían vendido todo para mudarse, no había forma de llevarlo fuera. Él era de ella, de su madre, pero sobre todo de ese pueblo. A fin de cuentas había regresado para quedarse ahí. Una persona se acercó para hablarle del río. La suegra le dijo que estaba dispuesta a que se realizara ese ritual pero que le dieran tiempo de hablar con su nuera. Ella apenas escuchó, estaba embelesada con las velas, acercando las manos con discreción para evitar que se apague igual que lo hacía cuando era niña. La suegra había dicho que no se regresaría hasta terminar con eso.
Cuando entró en sí y dejó de jugar con las velas comprendió de qué trataba el ritual. Se negó. Había escuchado de otras costumbres, de las muchas que habían y de cómo se llevaban a cabo, de la conexión que tenían con la tierra, pero esa era la primera vez que le decían algo así. En el tiempo en el que venía de visita no había podido presenciar ninguna, pero las había escuchado todas, menos la que deben hacer las personas que quedan viudas. Discutió con su suegra, no había necesidad de hacer nada porque ella no era de ahí, no creía en nada de eso, no comprendía la importancia que cada una de las costumbres que tenían y por lo tanto no la realizaría. Era una intrusa y lo sabía.
La suegra se calmó unos días, no le habló sobre el tema, pero siguió con eso, le dijo que quisiera o no hacerlo ella se dedicaría a buscarle un ayudante y sería la madrina del ritual. La idea le pareció perversa, completamente perturbadora. No quería por ningún motivo acostarse con un desconocido, no quería que nadie la tocara para quitarle un mal que no comprendía. Reclamaba que ella no había nacido ahí y que no le debía nada a esa tierra, en cambio su suegra si tenía deudas.
La molestia que el tema le producía no le impidió sentir curiosidad. Quería saber más. No había mucha gente a quien o que quisiera preguntarle. Todos sabían que los actos del río no se habían llevado a cabo todavía. Se aventuró a insinuar el tema a una de sus vecinas, pero ella no quiso hablarle sobre eso. Era demasiado íntimo para contárselo a cualquiera, y sobre todo a alguien de fuera, que no pertenecía.
La mayoría de las personas que se quedan viudas aquí no se vuelven a casar. Algunas dejan de sentir, y se olvidan del placer, porque la tierra les arrebata todo y les deja el cuerpo vacío. Había escuchado también que algunas personas no querían quitarse el calor del cuerpo, enfermaban hasta morir, que los ayudantes que no cumplían con la norma de estar solteros al momento de hacer los actos le pasaban ese mal a su pareja y enfermaba. Ella había escuchado también que existían personas que a propósito no hacían el ritual, conocían las consecuencias y que a pesar de eso, de saber que podrían enfermar, de enloquecer, preferían quedarse con eso dentro antes de renunciar a él. Los miraban mal. Retaban a la tierra. Decían que las personas que no renunciaban al calor eran egoístas porque terminaban heredando ese mal. La tierra se los cobraba. Decían que por eso de pronto algunas personas perdían la cabeza, caían sin poder levantarse y que morían de temperatura. Era un mal conocido de ese lugar. Ella no comprendía nada de ese mal, no entendía por qué tenía que permitir que alguien la tocara para terminar de darle paz a un muerto, de qué se trataba. Su suegra no la dejaba de atosigar con el tema. A veces pensaba que todo eran rumores, todo el tiempo voces efímeras que se escuchaban una sola ocasión y alguien las repetía y las repetía una y otra vez. No se cuestionaba y los que lo hacían tenían una vida diferente, alejada. No insistió más con el tema, lo intentó dejar pasar, no había necesidad de necear sobre algo en lo que no creía y en lo que no quería ser parte. Se resistía.
En la cama no podía dormir, estaba hirviendo. Daba vueltas una y otra vez, le sudaba la frente. Lo primero que hizo fue quitarse los calcetines, después desnudarse. Abrió la ventana y se acostó boca abajo, sin sábanas, esperando que una corriente de aire se metiera y le helara la espalda. No sucedió. Logró dormirse unos minutos hasta que sintió el vientre húmedo y las axilas grasosas. La sed la agobiaba. Se levantó de la cama, se dio un baño y se tumbó de nuevo boca abajo, intentando contener algo. El calor avanzaba despacio de entre sus piernas, subía por sus nalgas y escalaba trabajosamente por su espalda, dejándole a su paso pequeños charcos de sudor. La sensación se volvía insoportable porque no desembocaba en nada, se quedaba aprisionada, sin desbordarse. De pronto la incomodidad se volvió fiebre y la dejó sin dormir, cuestionandose si haría el ritual del río o no.
Por la mañana se arregló. Hicieron papeleo, ella intentó de nuevo trasladar el cuerpo de su marido a otro lado, salía muy caro. Al menos lo intenté, se dijo. Quería salir de ahí, regresar a su antigua casa, o a cualquier ciudad indiferente que no se detiene a ver por nadie. Al suegro lo habían incinerado, estaba en una caja sobre el buró de la madre de su marido. Cuando ella recibió la llamada de la caída de su hijo, de que había enfermado, sin entender qué pasaba, se llevó la caja para tenerlos cerca a los dos. Sin saber que después los enterraría juntos. Algunos ya estaban en el cementerio esperando que llevaran el cuerpo, otros habían estado en la casa. Incluso sin conocerlo había llegado gente, se concentraron en el patio. Se les recibió con comida a todos.
En el entierro jugaba con su falda. Después de la calurosa noche había pensado en que lo mejor era ponerse algo con lo que pudiera jugar y darse un poco de aire de vez en cuando. El pueblo parecía más cerca del sol. Apretaba la falda con entre sus dedos y agitaba la tela de arriba a abajo lo suficiente para sentir calma y placer. Prendió un cigarro, se recogió el cabello, la nuca la tenía húmeda. Siempre reclaman el calor, dijo su suegra. No puedes quedarte a esperar. Terminar con el funeral no significa el final de todo. Ella no le hizo caso, estaba concentrada en hacerse aire lo más discreta posible.
Para ella era común, había estado cerca en algunos rituales del río y había participado una vez como ayudante. Era una práctica habitual, todo el deseo contenido, parado, no podía quedarse en un sólo cuerpo. Había que deshacerse de él para estar en comunión con la tierra, para que ya nadie siguiera sufriendo. El baño tenía que darse en las aguas sagradas, cómo le conocían allá. Si lo realizaban en algún otro lado el ritual quedaría inconcluso y sería peligroso para ambos. Debían esperar a que el agua no estuviera turbia, o sucia. Todo debía estar en calma y la primavera tenía que estar a punto de suceder. En caso de que se quedaran con el calor, del que a veces disfrutaban, tenían que ser conscientes que podían, en algún momento, enfermar. Algunas veces debían esperar la siguiente temporada para el ritual, pero no dejaban pasar más que eso. Ella se preguntaba si podría aprender a sobrellevarlo, sólo experimentar qué se siente quedarse con eso, pero era retar a la tierra. Le habían dicho que eso terminaría quemándola por dentro, o quemar a un heredero, porque el mal se podía pasar por generaciones. De las personas que no hacían el ritual no se hablaba, dicen que al final enloquecen, que pierden a su familia, que el calor les consume por dentro, que la piel se les cae a pedazos, que enrojecen.
La suegra había encontrado a alguien, no había mucho que explicarle. Necesitamos un ayudante, le dijo. Sólo se tenía que esperar a que tuviera tiempo y que el río estuviera en calma para poder purificar. Faltaba convencer a su nuera, quizá solo pedirle que la acompañe a caminar y llevarla al río. Estaba dispuesta a mentirle si seguía resistiendose.
Ella había de cobrarse el favor. Había sido ayudante hace muchos años, mucho antes de ser madre. Al viudo no lo había visto hasta que estuvo en el río, lo reconoció estando ahí. Ella no estaba enamorada y necesitaban a una ayudante con urgencia porque ya había pasado tiempo y el viudo ya estaba muriendo. Había dejado de comer: sufría de fiebres, empezaba a delirar, la piel se le pintaba de un rojo intenso. Al terminar la ceremonia no volvió a verles y no pensó que fuese necesario cobrarse el favor. Tuvo por días una sensación de extrañeza y asco. No podía quitarse de la cabeza la sensación de esa piel vieja y ceniza, de las uñas gruesas y amarillentas que la habían tocado, de ese olor a muerto. Ella era muy joven entonces y no se atrevía a ir en contra de lo que le habían enseñado e incluso ahora, después de muchos años, no se atrevía. Los buscó hasta dar con la casa. Tocó la puerta y cuando vieron su cara, sabían que necesitaba un ayudante para el río. Ellos esperaban que viniera, todos lo sabían.
Ellos negaron con la cabeza, no conocían a nadie que pudiera serle de ayuda. El pueblo se estaba quedando vacío, sin opciones de nada, todos salían de él, dejaban las casas solas. A veces regresaban, ya grandes a descansar ahí, otras veces, cuando regresaban aún jóvenes, venían por pendientes que tenían con la tierra. Todos decían lo mismo, “a este lugar se le trata con respeto y se le responde cuando llama”. Les ofreció dinero, no lo aceptaron, estaba ansiosa por ir al río, decía que no tenía mucho tiempo, que había dejado pasar tanto que ahora era necesario terminar lo antes posible. Le buscaron a un muchacho, tan joven como lo había sido ella cuando participó en el ritual. Le sorprendió verlo, había ido al funeral, ella no pensó que podría ser opción para curar nada. El joven estaba lejos de tener una relación, venía del juego: sin pretensión de nada más que experimentar. Aceptó, pero quiso cobrarse el favor con dinero.
La noche le había sido pesada. La piel se le agrietaba marcando caminos discontinuos por los pellejos que se le levantaban. La fricción que producía su cuerpo con el toque de las sábanas le arrancaba piel que quedaba entre las hebras del algodón. Se untaba sábila, debía ocultarlo hasta la mañana para poder ir al ritual y terminarlo, no había más dudas, temía que si no entraba al agua el mal la consumiera por dentro. Se quedaba dormida a ratos, comenzaba a delirar, imaginando lo bien que se sentiría estar cerca del río. Con dolor salió de la casa y regresó al árbol donde había puesto la ofrenda, rogó por tiempo, rogó por sus muertos y pidió por un perdón. Ya nada podía hacer, más que terminar con su pendiente. La cabeza y la sensación de calor que le hervía el cuerpo, la enloquecía como un animal salvaje que apenas podía responder a sus deseos. De las palmas le aparecían islas de sangre, pequeños puntos que se convertían en charcos separados unos de otros, caminos entre las líneas de sus manos. Reconoció esos caminos, la tierra la reclamada con mucha más fuerza.
El agua le cortaba la piel. El río llenaba sus poros, le aliviaba la sangre. No pensaba ya en nada, el dolor la turbaba. No era difícil imaginarse cómo ardía, cómo su sangre era una marea que se mezclaba con el sudor dentro de su cuerpo. Caminaba un paso frente a otro para llegar al ayudante. El agua les cortaba la piel, parecía dejar de correr, los concentraba acariciando filosamente su silueta. La cara la tenía ceniza y los ojos vacíos. El ayudante sólo la miraba, a veces con miedo y otras con placer. La imagen de esa mujer mayor, con el cabello áspero era tan fuerte como lastimera. Desde fuera sólo se escuchaban gemidos llenos de rabia y dolor. Ella dejaba libre el hambre de sus palmas, sus manos, la sed que nada mitigaba. La piel se estremecía con la excitación que ella podía sentir el goce absoluto y entre gemidos dejó ir en un último intento el deseo que sentía por su marido.
Cuando terminaron no dijeron nada. Ella lo había comprendido, estaban ahí para saldar una deuda que no era suya. La ahora madrina esperaba en la orilla del río con trapos para cubrir a su suegra; le dio el dinero al ayudante, se podía ir, ya no sería necesario que se quedara. La cubrió para que no pasara frío, le secó y cepilló el cabello maltratado por la edad. Temblaba, esperaba que eso la dejará exenta de deudas con la tierra, con su marido y ahora con su nuera. Deseaba que ese mal no se cobrará en otro de sus hijos. Ya podemos irnos de aquí, le dijo a su suegra.