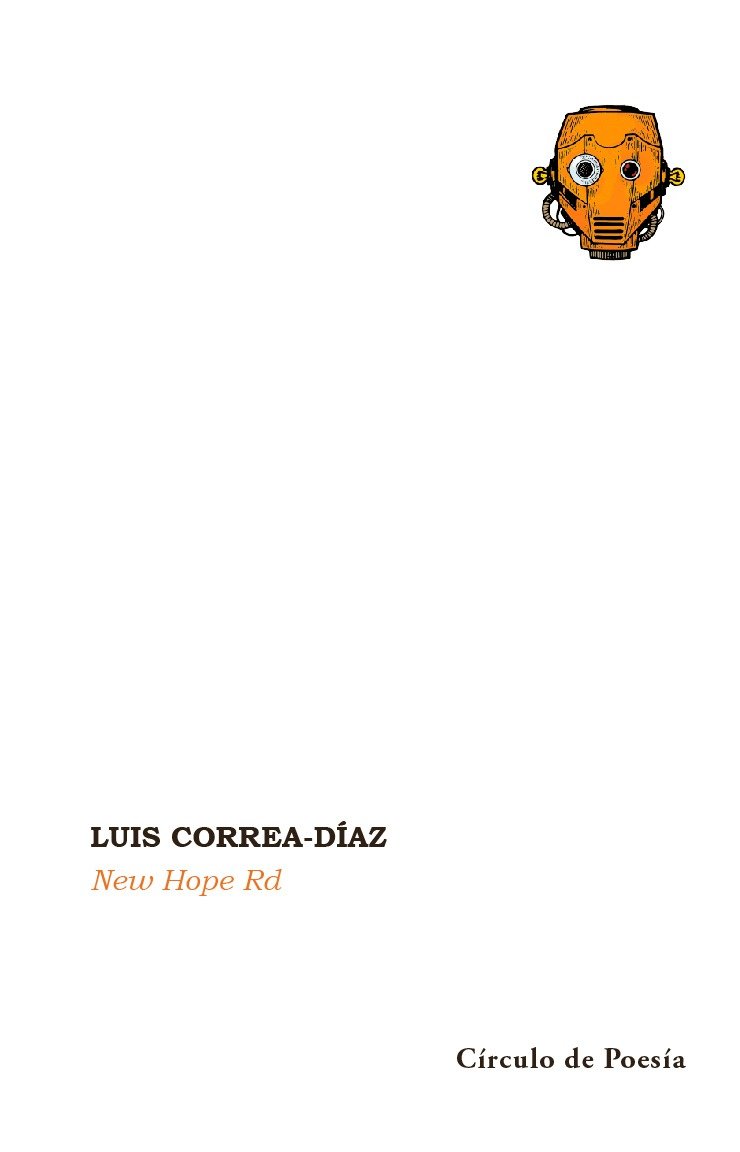Ha sido traducido al inglés, ruso y árabe. Ha recibido varios premios nacionales e internacionales como el Premio de Poesía Internacional Nicolás Guillén de México, la Medalla por la Cultura Cubana, el Premio Ser Fiel, el de la Colaboración Cultural, Reconocimiento del Centro de Cultura UNESCO por su trayectoria literaria y el de Hijo Ilustre de la Ciudad de Santa Clara. Sus últimos libros publicados son; Un día más allá (novela) y Las sombras de un gesto (poesía) en la Editorial Mc Pherson, Estados Unidos, en el 2020; Evocación a la vida (crónicas) y Edificio Cuba (poesía) por Ediciones Crisálida, Canadá 2023 y La búsqueda de la verdad. Crónicas de martes, Por Ediciones Loynaz y Puerta de arribo (poesía), Editorial Letras Cubanas, en el 2023.
Barredor de calle
Por el caño se desliza el agua
esquivando la espuma pestilente
de la lluvia caída días atrás.
Sin temer a la desolación
y entre los atajos que deja lo inservible
repite un mudo recorrido
sin esperar sorpresa alguna.
Esquivando los autos
que ennegrecen aún más el asfalto,
el barredor de calle sigue la ruta del agua
porque sabe que en senda tan estrecha
no es posible trazarse un rumbo diferente.
El barredor solo precisa obedecerla
para abrirse paso entre la niebla
que desciende al amanecer sobre la calle.
La calle recordará un mártir, o un santo,
o un simple número para jugárnoslo.
Pero él no necesita saber
de la existencia de un mínimo espacio
cedido por lo inservible:
insectos vivos, insectos muertos;
flor artificial que resignada se deja arrastrar
hacia donde se refleja
todo cuanto alcanza la escasa luz.
Del otro lado del surco trazado por el agua,
el barredor no sabe que es domingo,
no necesita saberlo.
Él es el barredor de calle
y puede que sea esta su única verdad.
Santa Clara, 2011
El esposo
Despierto intranquilo, dudoso de permanecer
bajo el húmedo techo de siempre.
No es mi culpa ser adivino, sino mi ventaja.
Saber que existe un cordón a ras del suelo
trasmitiendo mensajes entre mi cabeza
y la cabeza de mi anterior vida.
No todos los sueños predicen
ni tienen en cuenta los días más esplendorosos.
Me vi llevar en brazos el desvanecido cuerpo,
con su herida fresca,
ojos abiertos como los de un guerrero,
dispuesto a defender a toda costa la pasión
que intentaron arrebatarle.
Prefiero la vigilia,
escuchar el tenaz sonido de los trenes
que se enfrentan a la noche,
su peculiar rugido estremece mi casa.
Me acompañan las sombras
que provoca el movimiento de la noche,
los ojos aún cerrados de mi amada
como si tuvieran pudor de poseer
la luz que ahora falta.
Probablemente ningún ave recorra el cielo
bajo el que estoy despierto, intranquilo,
sin saber si pronto amanecerá.
Prefiero la vigilia,
el cielo que desciende sobre mi pecho,
el cielo dispuesto a dialogar
con el impreciso ritmo de mi respiración.
Amo a la mujer dormida a mi lado,
es mi asidero en este instante donde la madrugada
me hace creer que soy el único testigo de su esplendor.
El asombrado
En el aparente sosiego del amanecer,
deseo encontrar un asidero.
Saludo, con las manos extendidas,
todo cuanto la luz desfigura
entre los residuos de la realidad
contaminada por otra luz artificial.
Las farolas se apagan de golpe,
como un milagro.
A esta hora nada puedo hacer
salvo aceptar la belleza
que luego pierde sentido.
Tras la brevedad de esos instantes
volvemos a observar los sitios
sobre los cuales edificamos todo,
incluso lo que llamamos acontecimiento.
Una vez estuve en Baracoa
y vi las estrellas varadas en un cielo
profundo e infinito: sentí pavor.
Ahora observo el amanecer
y de igual manera me sobrecojo.
El balsero
Sabiendo que escucho mi respiración
y ningún otro sonido,
reconozco en el sueño un dramático mar
donde gira tu cuerpo, sin hacer resistencia,
sin dirección previsible,
como tronco echado entre las aguas.
Entre las aguas y tu cuerpo hay una continuidad
sobre la cual se tiende un cielo simétrico
que desafía todo orden universal.
Como si te dirigieras a un confesor
estás mirando al cielo, sus deidades,
instante en que te percatas
por primera vez de su existencia,
sin necesidad de comprender.
Dejas que las aguas penetren por tus ojos,
como si fuese una sombra ligera quien los nubla
para no ser testigo de nada.
No importa hacía dónde te lleva la corriente,
nunca lo supiste, nunca dependiste de un destino.
Tengo certeza de escuchar
el sonido mecánico de mi respiración
y que tu cuerpo flota
entre un cielo sublimado por el sueño
y un mar que perforan todas las tormentas,
un mar presto a la crueldad
de no dejar tierra alguna
sobre la cual se pueda escribir tu nombre.
El matarife
Recibo por herencia el cuchillo
con que mi padre arrebató a tantas reses
la ebriedad de sus cabezas.
Lo hacía sin limitar la ira ni la impericia
que provoca el espectáculo de la muerte
y sin permitirse revelar el dolor.
Pastaban, insatisfechas y quejosas, secas de leche.
Del otro lado de la cerca
mi padre quebraba los frágiles dibujos de la hierba
descolorida por la ausencia de lluvia.
Es un campo minado, le advirtieron
con cierto tono de angustia. Es un campo minado.
Pero el hostil aire de adviento no le permitió escuchar
y en señal de arrepentimiento se deshizo de su cabeza
como si fuera una de las reses,
de las reses que se alejaban con soberbia lentitud
intentando no ser alcanzadas por la sombra
con que la noche suele hollar las tierras de nadie.
Santa Clara, 2011
Conversación con mi madre
Constelada de sombras, mi madre permanece de pie
en el umbral de la puerta que no nos permitió abrir.
Es la hora en que el cielo prende cirios en cada estrella
y los búhos salen a deambular
y las perezosas jicoteas se sumergen
bajo el espesor de cualquier oscuridad.
Quise decirte adiós
pero tuve dudas si era esta la noche a la que viajaste
o es otra de las tantas noches insulares
que nos dejan absortos, imitando ser un punto inmóvil
sobre la escasa luz de las llanuras
en la que crecen las palmas más erguidas
cuyos penachos curvos, como el resplandor del cielo,
rozan los frágiles techos a dos aguas que nos protegen.
No desmiento haber envejecido
por la obligación de darle de comer a tantos pájaros
que sobrevuelan mi mesa, disputándose los restos
abandonados encima de un mantel sin alisar hace años,
ni disimularle las manchas.
Es el mismo sobre el que mis padres comieron juntos
por primera vez, el de los escasos cumpleaños
y las visitas que impresionadas por el esplendor
de un mantel de hilo bordado
derramaron culpables el vino, el puré de tomate de las pastas
o la grasa de la carne picada a partes iguales.
Precisaría en este instante de una madre,
de diez hermanos socorriéndome con el peso del árbol
que aún aspiro trasplantar
en el centro de la sala de casa, donde nos reunimos
para seguir juntos el trazo
dejado por la más alta y oscura de las noches.
De un padre que amanezca cerca de la habitación
en que me desvelo intentando no dejarme cortar
por el filo de esa noche falto de aire
y un pecho reseco y jadeante
como si estuviese a punto de pronunciar una verdad.
He visto en el foso de esa noche
las hojas secas del árbol penetrar livianas
con el tufillo de una primavera muy antigua
paisaje de fondo para dejarnos alcanzar por el flash
de una cámara rusa, recién adquirida
en un comercio cerrado a falta de maniquíes
que se asomaran en sus vidrieras.
Converso contigo del lado contrario a esa sombra
que la noche hace girar a nuestro alrededor
haciéndonos notar que está a punto de ascender
para acomodarse en su sitio.
Los abuelos
Donde debió haber crecido un corpulento árbol
se desplazó una inmensa extensión
sin encrucijadas coincidentes,
como si el cielo se hubiese aplanado sobre la tierra
y sobre ella la casa de mis abuelos.
Sigue la abuela dormida en espera de un aviso
del gallo madrugador,
mientras el abuelo maldice la voz
de quien notifica el mal estado del mundo.
Noticias todas predestinadas a la lubricidad
para compartirlas, sentado en el quicio de la puerta,
con quien transita por una calle nombrada Nazareno
que ya no debe existir.
Bajo el blanquísimo mosquitero, una altísima cama
de hierro trenzado, dispuesta para la siesta.
Abuela la cubre con una sobrecama bordada con flores
lista a retirar apenas llega alguien necesitado de reposo.
Al lado de otras casas y de otros árboles, talados o no,
pero ninguna con la puerta abierta de par en par
en la que ella cede su alegría
y su café a veces falto de polvo o de azúcar,
mientras despeja la hilaza tejida por el viento
refulgente del verano
para que avancemos a ocupar sitio en una mesa espaciosa
cuyos extremos se arquean pese a la dureza del cedro.
Los ojos de mi abuelo, impedidos de ver
más allá de lo que sus manos describen precariamente.
Fijos al ascenso de los sueños que sujetan con destreza
los picos de las aves
que abuela les ha dado de comer en su mano
expuesta a la misma altura que San Francisco extendía la suya.
De la misma manera alimenta a sus ponedoras gallinas
alineadas para recibir de su mano la ración justa
y luego levantar vuelo
en busca de la oscuridad amasada por el atardecer.
Reza y escoge el arroz,
lava las habichuelas para cocinarlas con carne de res y reza,
da de comer a las aves y reza
todo el tiempo al lado de Dios, interpretando su silencio
juntándolo al suyo.
Desde la ventana el sol confina cuanto objeto
encuentra a su paso,
salvo el piano que hace vibrar la tía con virtuosismo
sobre el resplandor de la tarde, las coplas españolas
aprendidas por mi abuela de su abuela
y que sus hijas entonan en perfecta afinación,
inversas al cielo que amenaza con la densa luz de los relámpagos
desprender toda el agua acumulada en varios días de sequía.
Cantan sobre el tintineo de una lluvia canciones de antaño
sobre el soplido de un viento terrenal,
que desordena las auras de quienes se adormilan
con su insistente sonido de cristal quebrado por el fuego.
Las aves se arrinconan al fondo de la casa,
se duplican sus aletargadas sombras
y abuela absorta va junto a ellas y se dispone a rezar.
El jugador de gallos
(Valla de gallos en Villuendas)
Quien encontró la espuela sepultada en la arena
aún reverberante del ruedo
no retuvo palabra alguna en su salobre boca
copada de una saliva espesa y tan ácida como esas palabras
que hubiera querido pronunciar.
Me dejé reflejar por el ojo morado del gallo,
como sacado de un saco de carbón.
Estaba tendido bajo un cielo que se detuvo
en el mismo instante en que dejó sus patas rígidas
apuntando hacia esa inexacta latitud.
Estaba yo sentado en las piernas de mi padre,
tendría siete años, si es que existe verdaderamente esa edad,
sujeto por sus manos que temblaban
como si portase sendas navajas
sin saber a quién cortar.
La luz tenue sobre el gallo agonizando
que había desparramado su plumaje escarlata sobre la arena
levantando un polvo imperceptible.
Toda la fuerza de mi padre
en función de mantenerme en su regazo
quizás por última vez.
Algunos vitoreaban al inexpresivo gallo vencedor,
que sostenía su diminuta mirada en un punto distante.
Pretendí visualizar ese atractivo predio
hacia el que miran los vencedores.
Por encima de los brazos de mi padre
cruzados sobre mi vientre lo intenté
como si estuviese haciendo de mí una cruz.
Ambos permanecimos en silencio,
dejándonos reflejar en el ojo morado del gallo sin espuelas
ni otra vida para afincarse en la arena.
Las noches de nuestros hijos
Muy tarde en la noche los muchachos de casa se alebrestan,
justo cuando la noche solo ilumina el fino borde de las hojas
en las copas de los árboles de mayor prestancia
como única luz real para calibrar
cuanto a esa hora levanta vuelo.
Hace años atrás estaban todos durmiendo,
disfrutábamos de su reposo a trasluz,
de esa frágil pose de entregarse a un sueño profundo
sabiéndose velados por un cortejo de ángeles.
Alguna que otra estrella asciende para dejarse de ver
cuando se adentran al crepúsculo por atajos que solo ellos conocen.
Me desvelo en esas horas en que poco se distingue.
La inquietud me hace aguardar por sus regresos
como manera de acceder al verdadero reposo.
Opto por leer y mis ojos mecánicamente se cierran.
Preparo una tizana caliente solo por apresar la sirga del humo
que escapa con liviandad de la taza.
Su trazo hace una hendidura en la penumbra
que muy pronto cicatriza.
Dormito frente al televisor,
intentando distraerme con una película
en que siempre aparece un abismo
en el que puedo caer si me descuido.
Ni siquiera el riesgo me mantiene alerta.
Los sonidos reales o no se dimensionan
estallan sobre la escasa luz
haciendo visible el espectro de la noche.
Todo ha cambiado, advirtió mi madre años atrás
cuando aún no lo habíamos notado.
Pródigos cielos sobre la Isla
Ver el cielo, no su transparencia
ni su apacible paso en las visiones del hombre.
Solo el cielo y su vértigo,
el grávido descenso de un cuerpo
semejante al de un ave de ojos voraces.
Dejarme arrasar por sus pródigas fuerzas,
sangrante fiera de alma estremecida
abalanzada a un fatal destino.
Cielos que labran los días en silencio,
mil rostros que no son los nuestros
sino los de un río estremecido por el invierno.
Baste imantar el pecho, derribar tronos
con solo estacionar el ojo de vidrio en los augurios.
Los dedos hacen como si palparan el revés del cielo
donde el resplandor de los truenos sana
la oscura mitad del hacha.
Isla y cielo juntan su grandeza,
alguien que no habita en ellos
sino entre la verdad y el milagro
oficia la última noche del siglo.
Si el trueno se fuga de nuestras carnes
sabremos de la vida que nos falta
en los venideros años,
con solo volver el rostro a los espejos
que nada revelan.
La traición en la fruta
los cielos enmascaran.
Aparece en el juego de mirarnos
las lujuriosas líneas de la mano.
No bastará el tiempo terrenal
para compartir por igual su olorosa extensión.
Se abandona a sí misma, casi inmóvil
en su reino rebosante de miel
donde el fuego linda con la paz
de los inocentes espacios.
Busco mi corazón, sus enojos,
pero solo se agitan las fieras que habitan en él,
cobijadas por la vastedad de los cielos
que las aves han desplegado.
La sosegada Isla en mis brazos duerme,
mutila su cuerpo el espíritu de los oleajes,
le lanza el humo mortal de las cenizas.
Esta muestra es una colaboración bajo la curaduría de Karel Leyva Ferrer