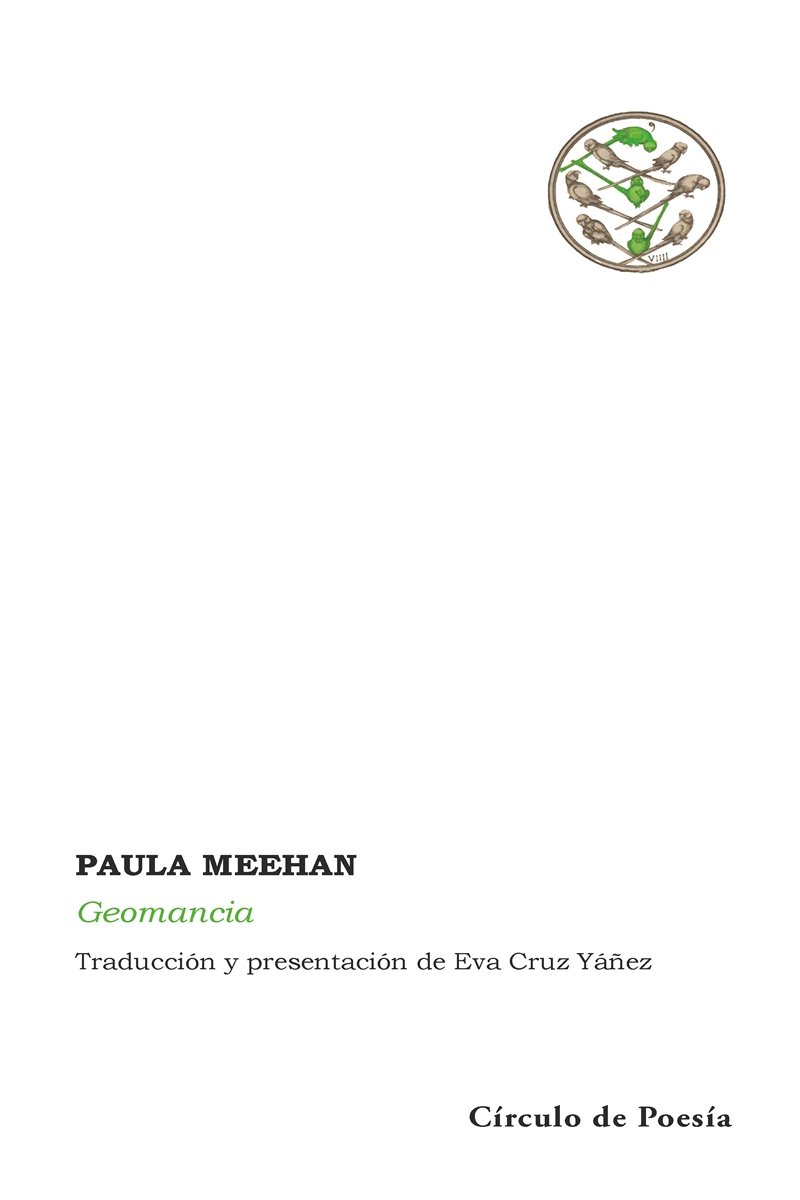Héctor Ñaupari (1972-2023) fue poeta, ensayista, conferencista internacional y abogado. Autor de los libros En los sótanos del crepúsculo (1999), Páginas libertarias (2004), Rosa de los vientos (2006), Libertad para todos (2008), Sentido liberal, el sendero urgente de la libertad (2012) y Liberalismo es libertad (2015). Es coautor, junto a Leo Zelada, de Poemas sin límites de velocidad, antología poética 1990–2002 (2002).
X
La meta es el olvido.
Yo he llegado antes.
Jorge Luis Borges, Quince monedas, Un poeta menor.
Este es el poema del amor y la muerte.
En él diré que soy el vértigo,
el corazón roto de la ciudad
el sacerdote disoluto que ofrenda violetas al invierno.
En cambio, tú eres la herida que no sangra
la noche de veloces estrellas, el filo del suicidio
como un edificio alto o un puente largo como la sombra de un mástil.
Este es el poema del amor y la muerte.
Tú sabes que cuando te devoro estiro tu piel, la separo del músculo y la sangre y tan sólo mastico los tendones y el tuétano de tus huesos.
Recorro la dulce curvatura de tu cráneo y lo imagino impenetrable como las ciudades sumerias, entristecidas por la soledad y los leprosos.
Tú sabes que pruebo el vaporoso calor de tu carne palpitante extendida en mi secreto altar que comeré tu vestido de tul corroído por los gusanos sosteniendo tu intestino hirviente en los oscuros recodos de mis fauces.
Tú sabes que te amaré hasta que te pudras y hiedas en lo profundo de la tierra.
Este es el poema del amor y la muerte.
Y en medio del tibio repaso de tus ávidos dedos, soy la condenada desolación, que vaga por la eternidad, desesperado de ti por muchos siglos de búsqueda y asedio.
XXVI
No lo que pudo ser: es lo que fue.
Y lo que fue está muerto.
Octavio Paz, Biografía
¿Quién podrá creer que hicimos esta travesía inmóviles?
¿Acaso la ciudad que mata mariposas en tu pubis?
Nadie comprenderá que tu alma es un negro torrente de hielo que sepultaba mis pesadillas con su punzante oscuridad.
Yo, eclipse escultor de sílabas como estallidos ¿no te dije jaspe almibarado que corta mi lengua en pedazos con sólo tocarla?
¿Acaso no susurré en tus oídos que eras la apócrifa impresión de un amanecer medieval, donde se repiten inasibles las nubes cirros y cúmulos?
¿Qué eras?
¿Cómo definirte en los tiempos en que estábamos rodeados de cadáveres palpitantes?
Tal vez decir: en esos días eras la triste Afrodita de un Olimpo olvidado.
A cada hora nos acechábamos. Mientras otros pretendían ser parteros sangrientos en montes y arenales sombríos, nosotros sólo mordisqueábamos nuestras débiles almas, mientras caminábamos ansiosos entre las ruinas de un claustro moribundo.
Y allí, en medio de las carpetas carcomidas por las ideologías inflexibles y el deterioro de los años, te estrellabas diariamente en mis rocas testiculares.
Allí eras sólo tú: tus nalgas de piedra negra y ardiente encabritadas sobre mí y dentro de mí. Todo temblaba bajo tu silenciosa orgía. Pero nunca pronuncié ni un gemido, ni me dejé atrapar por el leve anuncio de tu aliento. Los dos conteníamos la respiración como si el mismo mundo hubiera dejado de respirar.
¿Acaso lo has olvidado?
Yo jalando tus cabellos, poseyéndote en mí,
matando mis sueños como quien corta las cabezas de los grillos en los patios, sin someterme a la ansiedad que precede a las pestes y las revoluciones.
Nos daba lo mismo amarnos en el pálido abril o en el tibio noviembre. Escapábamos del cólera y de un millar de ojos inquisidores e innombrables, sumergidos en los escombros de un país abismal e incomprensible.
Eras la eterna huida: en esos rincones te convertías en Penélope o Betsabé, Madame Bovary o Nannerl, o sabe Dios qué otra amante fugaz de mis torpes y masturbatorias novelerías, de los poemas que leía a escondidas de todos, de los versos que te dediqué e hice consumir en tus hogueras manos.
Pero nunca supe, ni sabré jamás, porqué te gustaba amarme en esos lugares sucios y llenos de insectos pensativos.
Quizás porque allí podías desafiar a todos los seres vivientes que eran para nosotros el mismo barro muerto.
Quizás porque sabrías que nunca seríamos descubiertos.
Tampoco te lo pregunté. Yo estaba embebido de tus cabellos desgarrándome el rostro, ebrio de tu trote silencioso hasta mi cuerpo fatigado por las letanías de óxidos y alacranes.
Disfrutaba las heridas que dejabas en mi lengua cuando la diluías en tus pétalos labios. Me gustaba mantenerlas abiertas raspándolas contra el paladar. Pero deseábamos más. Ávidos de enredarnos como constrictores que mutuamente se devoran, tuve que robar para que acabáramos en hoteles breves y malignos como un beso de Judas infinitamente repetido.
Nunca nos atrapó el crepúsculo. Habitantes de la noche o el día, pero jamás del atardecer, despertábamos a veces al borde del alba cubiertos con nuestras pieles expuestas y cosidas a nuestros tendones y músculos como el cuero de las lágrimas.
En esos días todavía creía en que nada nos impediría amarnos sin tener que mentirnos.
Tú creías en mi amor puro como un jaguar
y yo te preguntaba en mis versos si eras la ninfa ansiosa, o el desesperado cervatillo que se acerca al cazador sinuoso sin saberlo.
Pero era tarde. Abandonado del mundo y de tus óvulos, me había convertido en la delgada lengua de la serpiente, una brutal barracuda despedazando hipocampos y caracolas.
A mí llegaron sin haberlas llamado, danzarinas seráficas y amazonas azules, hembras pálidas y terribles como los huracanes afilados que habitan en la mitad del mundo. Ellas desvanecieron tu amor hirviente y exquisito, lo arrancaron de mis ventrículos sangrientos, lo desollaron y extendieron su piel en la árida arena del desierto sin ocaso del sur.
Sólo eso querían. Los primeros minutos del amanecer me descubrieron deshecho y desolado, casi una sombra de un Prometeo marchito.
Y entonces lo descubrí. Nunca hubo albas ni anocheceres, ni versos ni inquisidores, sólo el irremediable tránsito de los años al que me sometí por ti sin reconocerlo: una torpe oscuridad que jamás fue un crepúsculo, sólo los sótanos por los que llegué a ser esto que soy, esta tierra en penumbras, esta nostalgia solitaria y este poema que nunca tendrá nombre.