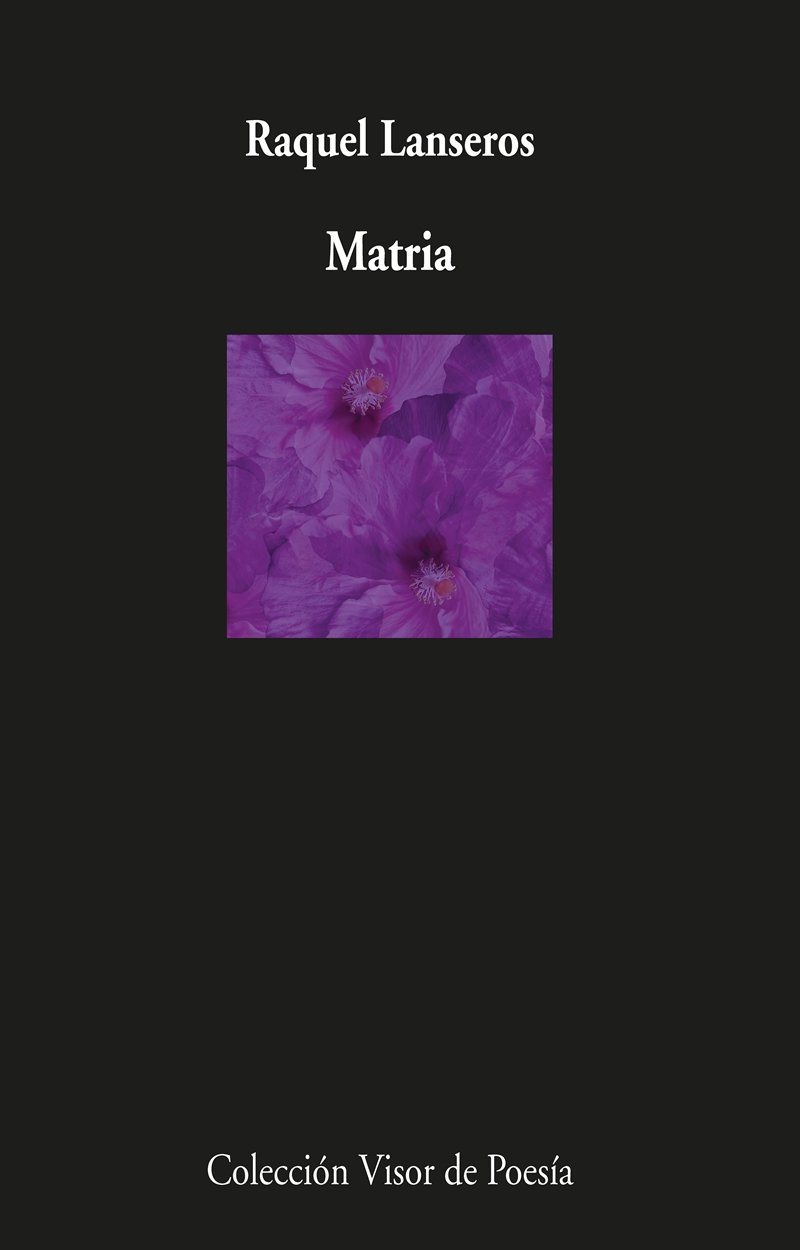Adriana Dorantes
Poemas del libro La espera y la memoria (UANL, 2022)
Adriana Dorantes (Ciudad de México, 1985) es Licenciada en Literatura y Ciencias del Lenguaje y Maestra en Literatura Hispanoamericana. Ha colaborado con artículos sobre literatura y poemas en las revistas Valenciana, Revarena, Casa del Tiempo, La Santa Crítica, Polen, Tercera vía, La Peste, Punto en Línea, Periódico de Poesía, entre otras. Primer Lugar del Certamen Internacional de Poesía Bernardo Ruiz 2009. En 2015 obtuvo segundo lugar del Torneo de Poesía Adversario en el Cuadrilátero, organizado por Editorial Verso Destierro. Premio Nacional de Poesía "Rosario Castellanos" de los XIV Juegos Literarios Nacionales Universitarios UADY 2018. Poemas suyos aparecen en las antologías Silencio del tiempo (Casa del Poeta, 2009), Trívium. Autores de Altaller (Ediciones Universitarias, 2012), Nido de poesía. Primera generación (LibrObjeto, 2018), Los días azules, poesía pandémica (Editorial Capítulo Siete, 2021). Es autora del libro de cuentos Vendrá la muerte y tendrá tus ojos (Sediento Ediciones, 2014) y de los libros de poesía Quién vive (UAM, 2012), Entre mares alados (Ediciones y punto, 2014), ¿No habrá puerta de salida? (Editorial Abismos, 2016), La costumbre del vacío (LibrObjeto, 2021) y La espera y la memoria (UANL, 2022). Actualmente es coordinadora del área de prensa y difusión de Ediciones Era. Escribe reseñas literarias en el sitio Fahrenheit 452 y tiene una columna quincenal llamada “Pequeñas magias inútiles” en Los Ojos del Tecolote.
***
Las perlas
Cuando se supo enferma,
mi abuela escondió sus joyas debajo de la duela
y le pidió a mi madre que las empeñara en cuanto muriera.
Todas, excepto su collar y sus aretes de perlas,
redondas y precisas
que la adornaron el día de su boda.
Mi madre, que la igualaba en timidez, canas y tristeza,
recibió como regalo una caja cuadrada con base de terciopelo
que contenía el conjunto de perlas
y la consigna de usarlas igual que ella.
Años después llegó la hija bastarda
que le impidió tener una boda siquiera;
ni hombre ni virginidad ni perlas,
ninguna ocasión digna de su magnificencia.
Mi madre quiso que yo las usara algún día,
para reparar la tradición trunca,
pero yo no logré vestir de blanco ni pararme en la iglesia
y como ella, por otras causas,
no llené las expectativas de la elegancia y la herencia.
*
Hoy guardo las perlas en un mueblecito de cajones pequeños,
envueltas en una tela suave,
ya sin la caja que las hizo llegar a mis manos.
De vez en cuando limpio las monturas de los aretes
que se oxidan por falta de uso,
muevo con cuidado la fila sostenida por delicados hilos dorados,
como si de una sonrisa escrupulosamente delineada se tratara.
Y pienso en mi abuela:
en mi mente habita igual a esa fotografía de su boda,
vestida de blanco, inmaculada, pero falta de alegría,
con las perlas acomodadas en su cuello,
y los aretes apenas asomados a través del velo.
Mi abuela y sus cejas arqueadas y el rostro ligeramente de lado
como si sus ojos estuvieran mirando
cómo se le escapaba algo en ese momento,
mientras mi abuelo le tomaba la cintura para la fotografía.
Pienso a dónde van a parar esas ya únicas joyas,
y mientras lo hago reconecto mi vida con sus dedos
y sus lóbulos discretos que se parecen tanto a los míos.
Afterlife
No voy a verte después,
luego de cruzar el umbral a la otra vida,
de atravesar el puente que hemos visto en sueños
y deseado recorrer por la falta de certeza.
Me dicen que debo hallar consuelo en la eternidad de tu alma
pero no comprendo las sentencias
de aquellos que creen que los muertos
los miran desde el cielo.
Quizá son dichosos los que dicen que saben algo
y dejan la fe en pantanos de mentiras felices.
También dichosos los que esperan
que sus difuntos se transformen en ángeles
consejeros ante el caos de sus existencias.
Lamento no poder mirarte después
ni vivir a tu lado en el Paraíso,
—así hubiéramos partido al mismo tiempo
estaríamos para siempre perdidos—.
Pero lamento más que no exista otra prueba de ese edén
que la flama de esta veladora frágil
y una reunión de gente con rezos y letanías.
Mientras el púrpura ilumina tus labios,
recuerdo nuestra helada verdad.
Ningún “descanse en paz” llenará el vacío,
ninguna promesa resguardará el lamento.
Sin esperanzas,
así partimos.
Esa luz, la del umbral, yo sé que es una sombra,
sólo una noche a la que se le ha tratado de colgar estrellas.
La casa
Con la casa vacía se agotaron los efectos alegres de los fármacos.
No franqueamos a salvo el umbral.
Nos desgastamos.
Nací y éramos muchos.
La casa era muy grande.
Pero crecí y nos hicimos pocos.
Se fueron,
no se reprodujeron,
murieron.
El final se anunciaba a gotas, por cada ausencia,
le dimos forma con palabras:
la casa era muy grande.
Entre los escombros de una era de abundancia,
se alzaban de cansancio las piernas de mi madre,
la casa era muy grande.
Estaba sola.
Hay renuncias que son coronas y otras que son tormentos.
Soltar la piedra,
abandonar el nido,
metáforas para un cambio obligado.
La despedida es un acto heroico para gente enferma de nostalgia.
Hay renuncias que no se aceptan,
resguardos hilvanados en una sola sentencia:
la casa era muy grande.
Un frasco de cristal
De entre todas las cosas de mi vida,
si algo no escogí fue haber nacido con este hueco,
río antiguo que hace su camino constante
en el fondo de mi pecho.
Cuando era niña quería tener un frasco de cristal
para llenarlo con arena de colores,
un frasco que en mi imaginación tenía la forma de los sueños
y que a pesar de su tamaño podía contener el universo.
De niña también quería volar,
que las lágrimas no supieran saladas y, cuando grande,
estudiar la trayectoria de las ballenas.
Me pregunto si en algún momento elegí mi oscuridad
o si las cuitas estaban ahí desde antes de que naciera.
Sé que no elegí mis miedos,
ni tampoco mi falta de talento.
Quiero pensar que los nubarrones ya estaban ahí,
y que por más que hiciera no dejarían de cernirse sobre mí cada día.
Dentro de lo que se elige
yo hubiera elegido los colores pastel para mi frasco de arena
y una gran colección de dientes de león para soplarlos
e imaginar que se convertían en pájaros que escapaban en vuelo.
Pero recuerdo que me habita la noche,
que en mis ojos se gestan tormentas
y en mis manos incendios.
Recuerdo que en realidad nunca tuve un frasco para llenar con colores
y que si acaso me parezco en algo a los dientes de león
es en mi flotar imperceptible en los cálidos vientos que me desaparecen.
Tampoco soy un pájaro:
tal vez solamente un bulto que crece
y mientras lo hace anhela la infancia perdida,
un ave débil que sabe que sus sueños han quedado truncos,
una brisa que mira hacia abajo y desea haber tenido otra vida.