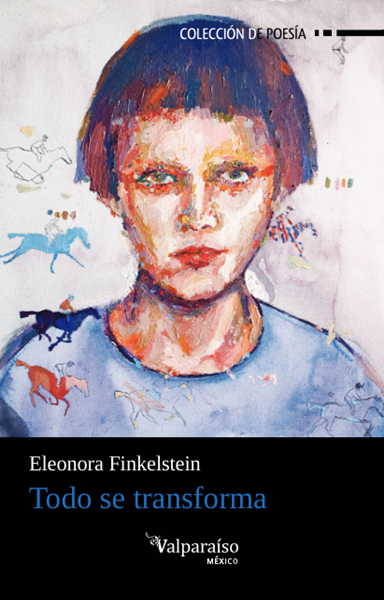A manera de prólogo o ciudad de los virreyes, mil novecientos y tantos
Pero esta noche Clayton es tan solo una carta
entre cuyos renglones deambulan
tres o cuatro carajos, referencias
más o menos precisas al por qué y para qué
y la sueco-rumana descarada
que hizo de mi vida el paraíso
más negro de que tengo memoria.
Ingenuamente Clayton
quema sus naves en la quinta página
y habla de la vida
que puede terminar en el amor, aunque se supone
que hemos de estar en pie toda la noche
para alcanzar esa aurora.
Carta la suya que no leí antes
debido, me imagino,
a un sorprendente instinto de conservación
(y también, aceptémoslo, a que ignoro el inglés)
ya que se insiste en ella
sobre lo que subyace debajo de los muertos:
el arte no es el mar sino tan solo
lo que sostiene al mar y flota en él,
y me pregunta Clayton, se pregunta
por qué no es tan duro vivir en este mundo
y luego de maldecir la reputación
“maidenform” de las limeñas,
a fin de cuentas qué sentido tiene,
por qué debo morir.
Entretanto es de noche, no hace frío
y han pasado tres años.
Puedo decir que vivo, que he vivido
como un condenado,
que escribí unos poemas aceptables
y mandé traducir
el postergado y largo mensaje al buen Clayton.
Tres años han pasado, se han pedido refuerzos,
distintos personajes dicen las mismas cosas,
la sueco-rumana fornica en la platea,
alguien grita y se arroja desde un palco,
llueve en el escenario,
el público cansado de aplaudir y pifiar
se entretiene en desvestirse mutuamente
como quien quiere la cosa.
Y yo dale que dale, impenitente,
cubierto de basura, preguntando
por qué debo morir.
Cosa grave, dirás,
cuando ya no se busca el famoso sentido de la vida
y se rastrea en cambio
una razón para irse al otro mundo.
De allí que esto no sea
sino una piedra para romper semáforos,
una señal de alarma:
nada de soluciones
aunque alguna palabra por su cuenta
se lance a quitar hierbas del camino,
puesto que no hay camino,
puesto que mi camino son mis pies
y sus pies son el tuyo.
Aquí entiendo por qué te hablé al comienzo
de Clayton y su carta:
todo este ansioso tiempo que pasé sin leerla
he caminado sobre el mismo sitio,
como suele decirse
estuve cavando mi propia tumba.
¿Tú podrás explicarme
cómo fue que concebimos la peregrina idea
de vivir, la pendejada del amor eterno,
destinos reducidos a saliva?
Séame permitido recordar, ya en escena,
la platea colmada de verdugos,
oír sus manos rotas aplaudiendo
la caída del telón sobre nuestras cabezas,
la triunfal seda de la guillotina.
Séame permitido recordarte antes de ello:
vasto gemido de oro
en hoteles cubiertos por la nieve,
y recordarme, verme: zapato desconfiado
dibujando tu nombre entre las hojas
de la Place des Peuplieurs.
Creía, entonces, cosas.
Buscaba una palabra para sobrevivir.
Era Paris entonces un altillo
del Hotel des Nations
y el amor como un pozo que cavamos a golpes
en las noches feroces
sin saber que la vida requiere de la muerte,
muriendo sin morir.
Si alguien ahora nos preguntara
qué cosa es un altillo, una moneda,
Frank Sinatra cantando por un franco
en el Relais de Odeón,
tu memoria sonara como una casa sola
y yo envejecería, estoy seguro,
en algún aeropuerto de esta tierra, esperándome.
Clayton tiene razón:
las únicas estrellas nos aguardan
en el fondo del pozo
y solo son posibles cuando ya no lo son.
Nadie durmió jamás en un altillo.
París no existió nunca.
¿Qué cosa es una noche frente al mar?
No hay más ciudades que una ciudad vacía
ni más sueño dorado que el insomnio,
estos papeles húmedos y vanos.
En las casas de cita, a estas alturas del verano
se insiste más que nunca, hay buenos tragos.
Y si no hacemos el amor este año,
al menos, mirando hacia otro lado
haremos el amor.
No estaremos en pie toda la noche esperando
la aurora. No por ello, querida,
seremos más amargos,
no por ello seremos menos ágiles.
Acaso así encontremos una buena razón para morir
y dejemos de ser
el cuerpo solitario en la ribera, el río mismo,
dos cuerpos abrazados que al hundirse
se salvan.
Los utensilios propicios
Un árbol inocente, alguna cuerda.