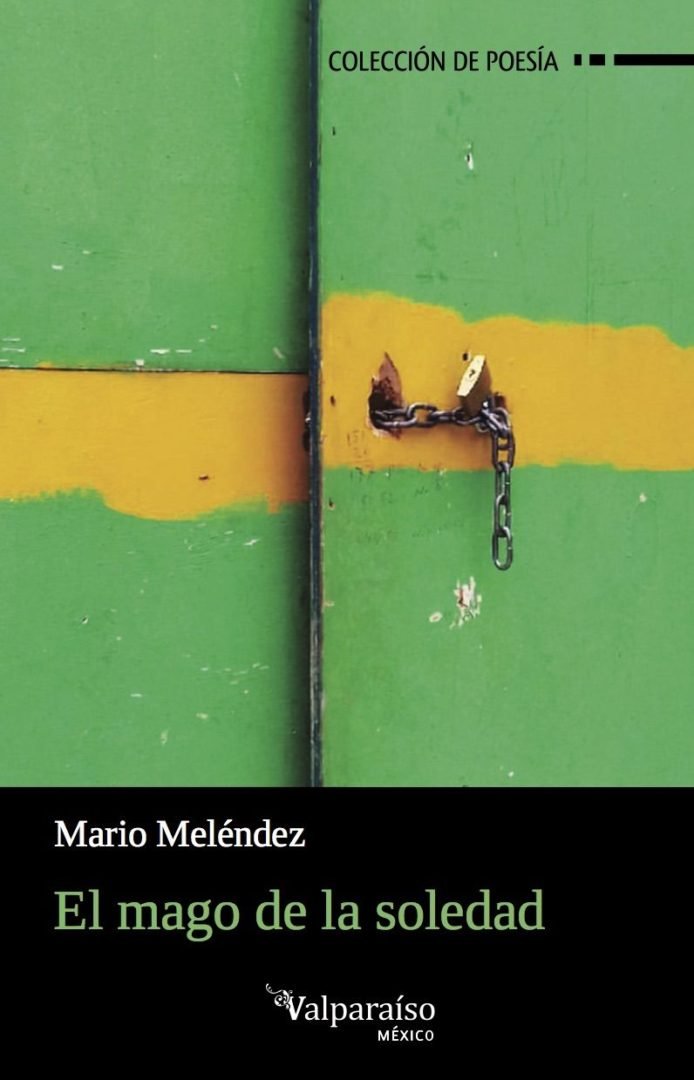I
El viento vagabundo
No me interesan los analistas, psicoanalistas y todos aquellos que, movidos por intenciones terapéuticas, se asoman sobre los males de las almas, despojando a las personas de lo que ellas poseen de más secreto y sustancial -que son sus neurosis y obsesiones, sueños y terquedades-, reduciéndolas a recipientes vacíos. Sin embargo en aquella noche de Portland, Oregon, la conversación, en la acogedora casa extranjera, se ennoblecía con observaciones y confidencias al respecto de la aberrante naturaleza humana. Un viento venido de Alaska me acechaba como un perro glacial. Entonces le relaté a un atento especialista el sueño que me sigue, o persigue, desde la infancia.
Relaté mi sueño con la reserva inicial de ignorar si había nacido de la realidad o si se había trasplantado del sueño a la vida diurna. En ese sueño, que se repite bajo incontables variaciones como el tema de una composición musical, soy un niño o un hombre que va en busca de algo que jamás será encontrado, y que siempre despierta cuando está a punto de ocurrir el hallazgo. Con seguridad un episodio de la infancia lo alimenta: aquella noche en que en una feria me perdí de mi padre y llorando viví minutos de angustia, mientras a mi alrededor los carruseles se movían y las luces de la rueda de la fortuna brillaban entre mis lágrimas. El instante dramático se multiplica en mi memoria adulta que recuerda y reinventa. Niño, una vez más me encuentro perdido en una fiesta ruidosa, entre rostros cambiantes que me ven o pasan sin prestarme atención. Estoy en un jet, sobrevolando Nueva York, pero Nueva York no existe. Vago entre calles laberínticas; contemplo palacios de vidrio que protegen los gestos infalibles de burócratas diáfanos; me acerco a los barcos podridos en las lagunas natales, bajo la imprecación de las gaviotas perturbadas por mi curiosidad; subo escaleras en espiral que me conducen a la torre cónica del faro que iluminó mi infancia. Pero cuando presiento estar cerca de alcanzar lo que busco —un lugar, una mujer, una concha, la metáfora que consagra la abolición de la muerte— mi mano levantada es la de alguien que despierta, en el gesto desconsolado de apartar la tiniebla prematura.
El doctor en almas humanas acogió mi sueño y me sorprendió con su diagnóstico. Al contrario de eventuales pasantes, siempre inclinados a interpretarlo como un parto reiterado de la incerteza y de la inseguridad, vio en él la obsesiva nota íntima de una búsqueda.
Mi sueño significaba la lucha de un hombre en busca de su propia personalidad. Desde su punto de vista yo no era una criatura perdida o insegura, o extraviada del Padre celestial (hipótesis de un amigo católico), y sí un ser que se busca a sí mismo. La sentencia, exacta o falaz, esclarecía uno de los problemas que más me perturbaran desde la adolescencia hasta la madurez: mis límites.
Al llegar a Recife, para las primeras aventuras literarias, lo que más me impresionó fue la limpidez de las divisas estéticas de un principiante que habría de ser uno de los grandes poetas de nuestra lengua. João Cabral de Melo Neto comenzaba y concluía nítidamente. Todo en él ostentaba la claridad y la exactitud de un cuchillo. Con certeza en el filo de su lucidez contundente había el brillo de una locura mallarmeana, que lo obligó, en cierta ocasión, a un aislamiento donde contemplaba “jardines enfurecidos”. (Es extraño, además, que sus incontables críticos y exégetas no se hayan detenido aún ante esa cara visionaria del poeta que celebró “la utilidad de las ideas fijas”, prefiriendo navegar solamente por una de sus “dos aguas”). Pero volvamos al momento de aquel primer encuentro de dos jóvenes poetas que, precisamente porque eran diferentes y antagónicos, como sus estéticas que se repelían y se desencontraban, podían caminar juntos. Mientras João Cabral mantenía sus alucinaciones bajo el control de un albo sol de aspirina, se dosificaba a sí mismo, y conocía la extensión de sus tesoros, produciendo poemas como un molino produce agua, yo era todo incerteza y vorágine, abundancia y desperdicio, secuestrado por un arremolinado mí mismo desprovisto de brújula y límites.
Temía que mis dones eventuales se extraviasen. A mi alrededor, no eran pocos los que me etiquetaban de desbordado y veían con malos ojos mi futuro poético. Era necesario contestar el canto matinal, vigilar al inoportuno visitante nativo, represando las aguas tumultuosas de la vocación y convirtiendo el torrente en un dique, en una presa.
Hoy acostumbro preguntarme si lo conseguí, ya que los críticos más juiciosos, semejantes a los exploradores que se contentan con la punta del iceberg, aman referirse a mi virtuosismo y a mi pericia formal. Y me interrogo también si esa hazaña —tal vez guiada menos por la voluntad sedienta de afirmación que por el instinto creador que, a lo largo de mi vida, va cambiando lo abstracto en concreto— no habrá arrancado algunos segmentos valiosos o, estancando fuentes vivas, impuesto silencio a una alta verdad que sólo podría ser dicha a través del abuso y del exceso. Pienso a veces que en la flor invisible seguramente faltan algunos pétalos que no supe proteger de la intemperie. Tengo melancolía de lo que no fui, de lo que dejé de ser.
Mi ambición, en el amanecer de los primeros versos tuertos y de la prosa tartamuda, era crear un recipiente formal que me contuviera por entero en una melodía perdurable. Yo estaba llamado a establecer el espacio de mi fortaleza sin el sacrificio de las máscaras deseosas de exhibirse, de todos los yos que se suceden como sus prestigiosas imprecisiones y metafísicas inventadas por la brisa, de todas las letras del amor y de la alegría.
¿Habré cumplido mi promesa? Es lo que le pregunto a las estatuas de la noche, al viento vagabundo y a las colinas, a los símbolos, pero de día interrogo a la ola transgresora que desafía el desorden bellísimo del mar.
En vez de calmarme con sus preguntas, la vida me llenó de interrogaciones. De modo que no pertenezco al linaje de los que tienen respuesta para sus semejantes. Al contrario, soy de la familia espiritual de los que sólo tienen preguntas y, con su constelación de incertezas íntimas sólo saben indagar y sembrar dudas.
En la ruidosa fiesta de las letras y de la vida, soy de nuevo el niño perdido y reencontrado, que se busca a sí mismo entre rostros indiferentes, seguro de que esa búsqueda tendrá el poder de transformarlo en lenguaje.
Traducción de Jorge Mendoza Romero