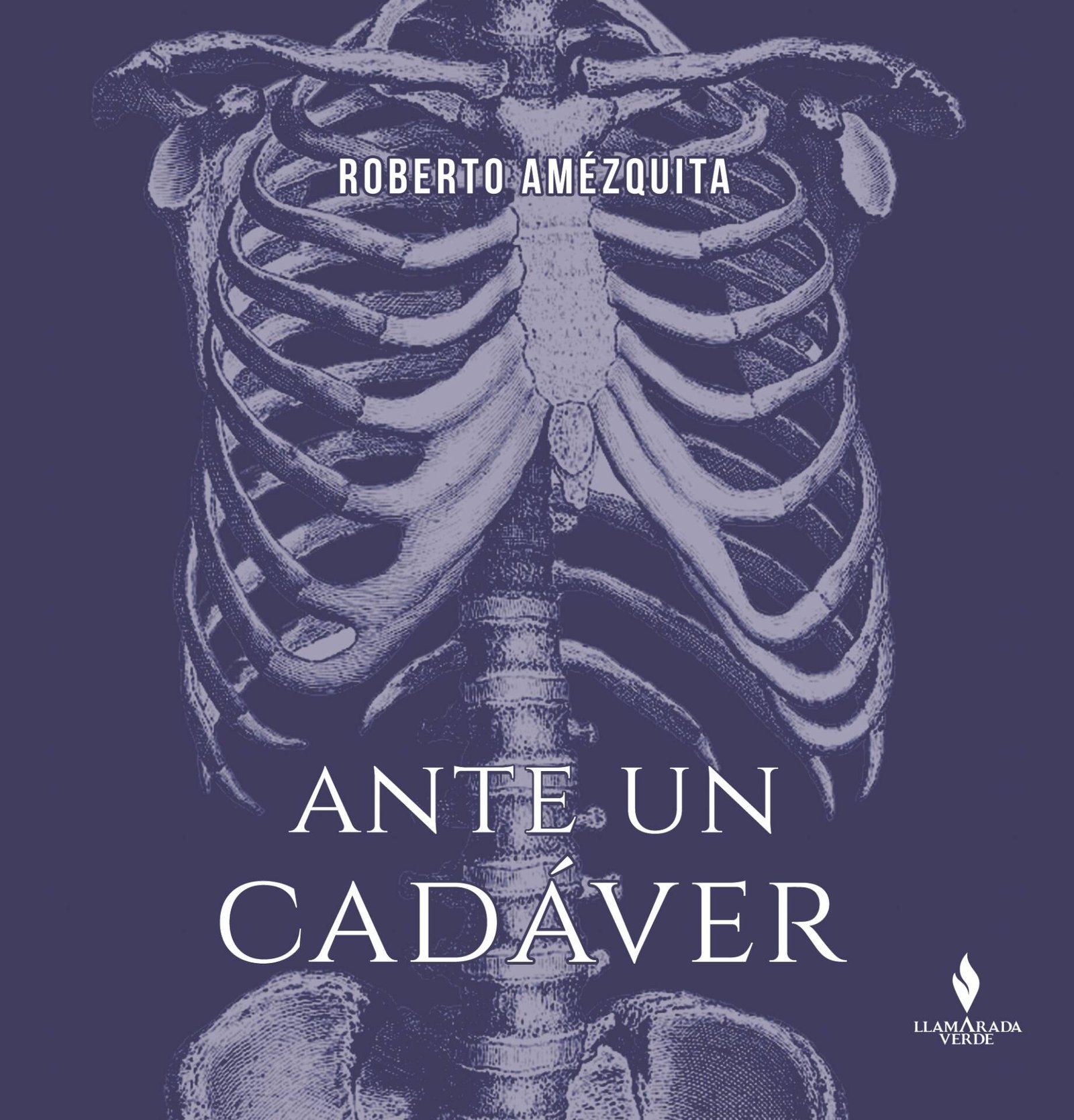Presentamos un ensayo de Víctor Rivera (Popayán, 1980) sobre la poesía de José Watanabe, uno de los poetas fundamentales de la poesía panhispánica de los últimos tiempos. Víctor Rivera es músico violinista, integrante de ensambles orquestales, de música de cámara y música antigua. Parte de su poesía aparece en el libro Llama de piedra. Poesía contemporánea en Popayán (1970-2010) del Ministerio de Cultura. En el 2011 publica con la Editorial Gamar, su libro de poemas La Montaña sumergida. Obtuvo el Premio de Poesía Editorial Praxis 2016, por su poemario Libro del origen. Segunda mención en el concurso organizado por la Casa Silva “La poesía, pintura que habla”.
Soledad animal o la condición anfibia en la poesía de José Watanabe
La poesía de José Watanabe está reunida en un tomo de 456 páginas. Es un ladrillo sólido y noble que ningún obrero de la palabra se molestaría en cargar. Allí está el hombre y el mundo, desde que Gilgamesh lloró la muerte de su amigo, hasta el álbum de familia y la canícula en las dunas áridas de la pobre provincia latinoamericana. Watanabe es una voz entera, que ha dudado tanto de sí misma, que el colmo de la corrección la ha llevado ser la perfecta poesía de José Watanabe. Nada y mucho le ha costado el ejercicio de podar sus plantas, conociendo su amor por cada hoja, pero dejando a un lado la plántula por el bosque seco de Laredo. Como si su ojo fuera un lente de última tecnología, ve la partícula y el mar que tarde o temprano es una gota de agua o el espacio donde se mueve el lenguado.
Watanabe es un anfibio desde que nace y por primera vez observa el cultivo de caña donde trabaja su padre. Él no sabe si es el aire o la tierra lo que sostiene los juncos de ese monocultivo que sostiene a la familia. Sus ojos no saben si es el seco polvo o el río lo que vale como paño para la más pura excreción de los cuerpos. Sus manos imitan la oración de la mantis religiosa, o las aletas del cetáceo que debe cantar alto y sostenido entre las aguas, hasta hallar en medio de la soledad marina, la respuesta de un espécimen semejante. A veces encuentra una respuesta, pero por lo general, según se ve en sus poemas, muy pocos se atreven a entrar en la fisura por donde penetra su ojo telescópico. Watanabe juega a vivir y calla, sabiendo que la resonancia de las cosas no se necesita en un mundo de vidas lo suficientemente cargadas de pasmo y realidad.
Por esta razón, por estar entre los otros pero a la vez lejos, es una ser anfibio que porta la soledad y carencia. ¿Qué puede dar la realidad y la tierra a un hombre que siempre está en expansión? ¿Qué le propone el comercio con la gente y sus recuerdos a un poeta devorador de imágenes e historias? Sólo cosas incompletas, como toda creación humana, un vaso a medio llenarse. Sin embargo, ante la amputación de sí mismo, Watanabe se expande, pero su crecimiento no es el de un globo que se hincha, sino la fuerza de los límites que se tienden hasta el colmo de la materia, pero sin desbordarse. Insatisfecho con la tierra se transforma en pez, insatisfecho con el pez, une sus aletas a la arena del lecho marino y lo hace amplio en toda la costa:
A veces sueño que me expando
Y ondulo como una llanura, sereno y sin miedo, y más grande
Que los grandes. Yo soy entonces
Toda la arena, todo el vasto fondo marino.
El devenir anfibio de Watanabe cambia de elementos según la orilla o el borde que atraiga su mirada. Es un poeta que por habitar el borde, debe vivir la doble vida de un Jano bifronte, dios de las puertas, los comienzos, las transiciones. Ante una realidad dual que se diluye desde su primer libro Álbum de familia (1972), Watanabe acude a la mirada distante y contemplativa de la tradición poética japonesa que hereda de su padre, inmigrante oriental, y la ejerce en esa vida de peruano de provincia, penetrado por los paisajes, el mar y los desiertos. En él conviven dos fuertes tradiciones, así como experimenta la diferencia de clases, luego de que su familia proletaria obtuviera un premio de lotería y se trasladara del polvoriento Laredo, a Trujillo, ciudad costera en la que también se educó César Vallejo.
En Watanabe no hay urgencia de pertenecer a un solo mundo, al contrario, deja que las mareas le traigan las migraciones que sean necesarias. Él es un tipo de pueblo cuya sensibilidad le abre las puertas del universo. Pero ante todo es el hombre que mira, es el testigo ocular. Su dualidad es la de aquel que quiere apresar el instante por medio de una óptica que no pierde los detalles, pero que sabe el inútil ejercicio de salvar el tiempo por medio de la palabra. Sensible a todo y distante, él es la Antígona de su versión de la tragedia de Sófocles:
…mirando sin ansia
Rostros en las ventanas, árboles, veredas, un brillo de sol
En una aldaba, y mil cosas que para ti son últimas.
A lo largo de libros como El huso de la palabra (1989), Historia natural (1994), Cosas del cuerpo (1999), La piedra alada (2005), Banderas detrás de la niebla (2006), el ser anfibio se confirma sobre todo entre la tierra y el agua. En los diversos animales acuáticos y terrestres que habitan en sus libros y a los que ha antropomorfizado y por los que se ha vuelto animal, como una prolongación de su deseo de ingenuidad completa, sólo posible en esos seres incapaces de defenderse del horror humano. Al mismo tiempo sus cuerpos, el élitro y el pelaje, son encarnados por el alma humana que para no actuar como ser humano, se camufla entregando al orden salvaje su quehacer biológico.
Las pocas referencias a lo alado, a los pájaros o a lo uránico, se compensan con su inclinación al agua, a los habitantes del agua, a lo que vive en las orillas, el lenguado, el pejesapo, la ballena, los insectos, los árboles, luego los animales terrestres, la serpiente, el oso, el venado, el búfalo. Para alguien que reside en el borde entre la tierra y el agua, orilla desde donde contempla también la ciudad, le será difícil entrar por completo a un solo elemento sin extrañar pronto el lado opuesto. En esa contradicción reside su desgarramiento, y también la razón por la cual le es difícil dejar la orilla, dejar de ser anfibio. Por tal motivo, una cara mira hacia el agua mientras la otra vigila la tierra. Su configuración de Jano observa dos lados diferentes: “Mi ojo todo lo veía, no descartaba nada”.
Por eso, ante la dualidad opta por el desapego, por el arte de la espera que practican los pescadores del mundo flotante pintados por Hokusai. Ante la dilución del pasado y el presente, el poeta espera el ruido animal y los peces. Luego de capturar el más mínimo detalle y de observar con atención su comportamiento, busca la palabra justa que relacione cada espécimen con un rasgo psicológico humano. Watanabe aprende de la naturaleza como lo hacían los poetas del Japón imperial practicantes del budismo zen: sobre el lienzo del agua o el aire tres líneas de un haiku bastan para contener el espíritu de las cosas. Una paleta con demasiados colores ahogaría esa visión de mundo flotante en donde las montañas parecen más livianas que el agua.
Para llegar a esa precisión del trazo Watanabe pule, borra, desecha, jugando el juego de la esencia aunque, sus materiales no rehúyen la realidad: “escribo con una pregunta obsesiva en las orejas: ¿Es esta la palabra exacta o es el amague de otra que viene, no más bella sino más especular? Por esta inseguridad, tarjo, toda la noche tarjo, y en el espejo que aún porfío, sólo queda una figura borrosa, mutilada, malograda”. En su duro oficio ha procedido con cautela y desazón, él , una persona locuaz incapaz de terminar una conversación amistosa, y que a veces se inclinaba a la exactitud expresiva del cine o el documental:
Una palabra así,
Como caída del cielo. ¿Cómo hallarla entre las astucias
De la poesía y del mucho ingenio
Que banaliza los poemas?
Yo la estoy buscando sin prisa, entre todos
Los honrados, y con un resabio de sangre en la boca
Como si estuviera masticando
Mi propia lengua
En su búsqueda sin prisa vemos el eco de Matsuo Basho, de Morikate, de eso que señalan Alberto Silva y Masateru Ito, es la “observación interior, propia del que acepta dispersarse a sí mismo, como espuma, en el devenir de los días; o del que busca reconciliarse con el albur de circunstancias naturales que él mismo sale a buscar, a encontrar, a asimilar, hasta hacerse uno con ellas”. En mucho cambian las circunstancias históricas, pero algo parecido tiene la vida itinerante del poeta Basho con la vida de Watanabe: ambos enfrentan las circunstancias, uno como viandante, otro como poeta, taxista, guionista, hacedor de máscaras y artesanías. Sólo en ese devenir encuentra el poeta la fisura que le permita entrar completamente en las cosas, dejarse hablar por ellas, ser poseído por todo. Ejercicio cósmico que no denota delirio, sino por el contrario tamizaje de las formas y la esencia. Así lo vemos en el haiku final del poema Imitación de Matsuo Basho:
Fuimos rebeldes y audaces. Yo la convencí de la nueva moral
Que ni aún yo tenía, y huimos sin ceremonia ni consentimiento.
Ella trepo ágilmente a la grupa de mi caballo y así cabalgamos
Hasta las primeras estribaciones de la sierra. (……..)
En la cima del risco
Retozan el cabrío y su cabra
Abajo, el abismo
Basho, en el Japón invernal, describe así su cabalgar:
Sol en invierno
Mi sobra se congela
Sobre el caballo
Ambos dan cuenta del jinete que entra en los elementos de la tierra, el frío, el camino pedestre y escarpado. Pero Watanabe va más allá, porque los personajes de su poema van sobre el animal, para luego ser ellos mismos montaraces e inalcanzables como las cabras primitivas. Se trata de la metamorfosis varias veces practicada en los poemas. En la canción mágica para la cacería la mujer es una cierva, una gacela que recuerda la metáfora de la mujer grácil de El cantar de los cantares. En este caso el cuerpo amado, animal y puro, se atrae por medio algo parecido a un canto mágico:
Rena,
Permanece alta sobre tus piernas, y quieta.
A ti te digo,
A ti que ya presientes mi mano ponderando tu cuerpo. (……)
Si el viento cambia y mi olor de hombre
Hace huir a tu manada
Sé que tú permanecerás allí, alta sobre tus piernas.
La condición anfibia está también en ser animal salvaje y hombre al mismo tiempo. Lo interesante es que su andar no deja huella de manadas, ni rastros que permitan que otros lo acechen. Al ejercer el arte de la mirada antes que otro sentido, Watanabe es la serpiente astuta o el gato. El felino que todo lo ve antes de ejecutar la carrera o el salto. Un par de ojos atentos y rasgados que lo hacen sigiloso y son el instrumento principal de su poesía: “La poesía que tanto amo, sólo puede ser una fugaz y delicada acción del ojo”. Por eso, cuando Watanabe ve al gato, se encuentra con su doble animal, aquello que lo seduce, como su propio verbo del que debe cuidarse:
Los gatos son peligrosos para la poesía, pronto
Acumulan adjetivos, mucho provocan, mucho seducen.
Por eso no espero limpiamente la vuelta del gato,
La mucha belleza me hace siempre perverso.
También cuando se mira demasiado, se corre el riesgo de ver la grieta, el horror, la culpa de los otros. Lo que borra inmediatamente toda ingenuidad, cualquier contacto transparente con el mundo. Incluso un exceso de belleza puede dar un giro a lo perverso, tal como lo manifestó Rimbaud hartó de cosas sublimes: “Senté a la Belleza en mis rodillas, y la encontré amarga”. Fina cristalería que puede caer y convertirse en pequeños objetos cortopunzantes. Watanabe mira la belleza y procura no tocarla, menos sentarla en sus piernas. Por esta razón, aunque tentado, le huye al hechizo del embeleso. En él no hay demasiada luz, ni pompa, ni un llamado urgente al corazón humano. Igual que un artesano que se sienta a tejer sabiendo que su arte no le traerá fama ni ganancia, él es un tejedor de versos que luego envía a la corriente, para no verlos por mucho tiempo. Hila fino y medita, sopesando cada palabra ensartada en la aguja de su imaginación. Una vez hecha la obra, deja que el mundo siga sin demasiadas pretensiones.
En ese dejar llegar las cosas, Watanabe es el hombre rural, el aborigen, para el cual los elementos del paisaje no se ponen en cuestión, simplemente se habita en ellos. Ese mundo físico de plantas y animales lo han hecho persona tanto como la educación. Al igual que los indígenas de la selva o la montaña, convivir con lo animal no se ha tomado como una opción de vida y mucho menos como una forma de resistencia política. El crecimiento del cuerpo, los huesos o el cabello, se ha experimentado junto con el crecimiento y la poda de los árboles o las manadas. Ver el cambio paulatino del rostro en el espejo ha sido ver también el cambio de las estaciones, las crecientes, las migraciones animales. Lo animal en Watanabe es como el aire o como crecer en medio de una familia numerosa que sobrevive entre las cañas y la pesca. No se trata de una elección, ni de una decisión política, como algunos autores muy sembrados en los anaqueles académicos pretenden, queriendo salir de las aulas e instrumentalizando el hecho natural y milenario de habitar en el mundo, entre los animales, entre los elementos. En Watanabe no hay esa clase de reflexión que parte de lo obvio, y que no es más que un artificio discursivo en cuanto toda cultura o civilización, hegemónica o no, ha desarrollado mecanismos para perpetuar la vida y para lograr un equilibrio vital cercano al buen vivir. Watanabe se iguala al elemento porque ha crecido en los elementos, así como ha aprendido del comportamiento animal. En su poema El fósil iguala lo humano y lo animal a una única verdad: el ser dos creaturas que se saben del agua y que ignoran el capricho de su creación:
Tú ya no puedes mirarte ni mirarme, no sabes
Lo extraño que es ser pez u hombre.
Somos te digo, inverosímiles, caprichos
De una madre delirante
Que cuaja infinitas e insensatas formas en el mar
Y la tierra.
El paisaje y lo ritmos geológicos enseñan a ver a Watanabe. Su conciencia de lo inabarcable lo hace atemporal y obstinado. Él pesca la palabra aunque el adjetivo preciso y escamado se demore en llegar un invierno entero. Por tal razón su poesía no es vitalista, como el verso Withmaniano que exalta el instante y busca la potencia del acto, recordando los hombres de acción que tanto admiraba Borges. Watanabe no es el cazador persecutor, sino el que acecha. Su potencia vital es la gota silenciosa que finalmente parte la roca. Así deja morir, así deja vivir, tal como las tribus que se acogen a la ley natural de la supervivencia. Sin embargo, hasta el final la vida no le concede la dulce y lenta extinción de un árbol viejo. Ante el dolor del cáncer soporta la tortura clínica, añorando el devenir anfibio de esas ranas que mueren mientras cantan a la orilla de los riachuelos:
Ahora, cuando la verdad de la ciencia que me hurga
Es insoportable,
Yo, descompuesto y rabioso, pido a los doctores
Que me crean que
La gente no muere de un órgano enfermo
Sino de un órgano que inicia una secreta metamorfosis
Hasta ser animal maduro y dispuesto
A abandonarnos.
Me inyectan.
En mi somnolencia siento aterrado
Que mi corazón
Hace su sístole y su diástole en papada de rana.
Bibliografía
José Watanabe, Poesía completa, Editorial Pre-Textos, España, 2013.
Matsuo Basho, Diarios de viaje, Fondo de Cultura Económica, México, 2015.
Gabriel Giorgi, Formas comunes, Eterna Cadencia Editora, Buenos Aires, 2014.