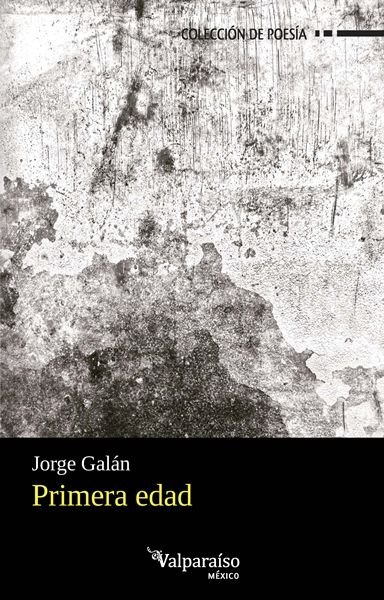Recordamos dos poemas de José Luis Rivas (Tuxpan, 1950). En 1982 publicó Tierra nativa, un libro de gran barroquismo que, empleando la variante dialectal del español de Tuxpan, ha construido un poema que corre paralelo a aquellos que en Estados Unidos se identificaron con la Language Poetry y en el sur del continente con el neobarroco. En 1986 ganó el Premio de Poesía Aguascalientes, en 1996 el López Velarde y en 2009 el Premio Nacional de Ciencias y Artes, entre otros. Es traductor de Saint-John Perse, de Aimé Césaire, Walcott, de Brodsky. Autor de referencia en la poesía mexicana.
Del diario del viejo capitán
A Gerardo Deniz
I
Por cien florines
ajustamos el flete de la nave,
aunque bien no sabíamos
a qué destinarían en esa inmunda rada
nuestra preciosa carga de ova roja.
Pero con el dinero allí cobrado,
nos fue fácil viajar
de nuevo al cabo de Buena Esperanza
en busca de agapanto.
Así nos despedimos de escarpas verdosas,
de un matadero de ganado rucio al pie de un río
–que en la tarde atraía marrajos al ancón,
donde eran inevitables presas del arroaz–
y de meaucas chirreando sobre pringoso estero,
laguna adentro.
II
He aportado, lo sé, en casi todas las abras.
Entre nidos de mergos,
aun el más inasible risco fue mi proíz.
Nada me inquietó
tanto en mi andanza por los siete mares
como esos pescadores que transportan
a brazo, en angarillas, su botín
arrancado a la mar
como si se tratara de un enfermo.
Río
VIII
Bajan del monte
antes de Todos Santos.
Tordos machos,
morados de tan prietos;
con camisas chillonas
botines y machetes de madera.
Uno de ellos
(la Vieja)
viste como mujer
y otro lleva careta de cartón
y un machete:
es el Negro.
Descontando a la Vieja
de larga trenza
todos los otros bailarines
andan ensombrerados.
La guerra
el violín
y los machetes que se cruzan
arman sones de palo
que van creciendo
a la par que los niños
de altas casas vecinas:
estallado piquete de vilanos
que vuelan de los setos
y, al tiempo que serpean,
desenrollan la cuerda de aquel trompo
puesto a danzar la carrera
(porque este pueblo
está sentado a la orilla del río
y luego como acuclillado al pie
de algún danzante cerro).
Y así pasábamos
de un morro al monte
sin darnos cuenta
(del cerro de la casa
al más lejano del pueblo).
Y luego anochecía.
Oigo un violín que malla.
Veo la cara de el Negro
sus amenazadores
ojos de brasa
perforando la máscara
mirándome precisamente a mí
que echo a correr también
entre mil buscapiés
gritos de espavoridos guajolotes
y perros
que aúllan
al cabo de mi sueño perturbado.
Aquella trashumante pirotecnia
se animaba unos días
antes de Todos Santos.
Y era para nosotros
una estación aparte:
el clima bonancible de una isla.
Flota un olor a pólvora
en el pringoso patio del recuerdo
y en la cocina
(que entrevera en mangana de humarazos
los chámitles
el atole de capulín
el pipián enchilado
y un zacahuil enorme
cocido en horno de barro
y que sabe a jabalí).