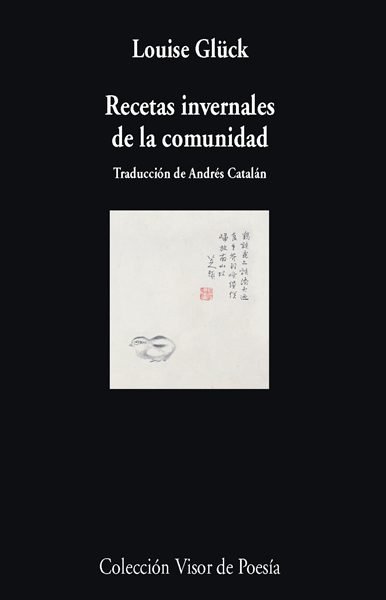Un blues que reinventa a Puebla: Cantares de la Ciudad de los Ángeles de Moisés Ramos Rodríguez
Moisés Ramos Rodríguez es un poeta que conoce, camina, ama, reivindica y cuestiona a su propia ciudad. Así lo muestra en su obra periodística y poética, pero particularmente en este poemario. Mientras que muchos poetas mexicanos actuales le cantan a la selva amazónica, al medio oriente, a Europa del este, los Balcanes, la Antártida, a las fronteras cartografiadas por las plataformas digitales, los mares congelados atravesados por el rompehielos del internet y territorios inventados por las series de exploradores, Ramos Rodríguez, siguiendo el curso del proverbio chino, quiere ser universal hablando de su propia aldea. A la cartografía líquida propuesta por la posmodernidad, el poeta poblano evoca una ciudad real, de concreto y ceniza, una ciudad gris, gloriosa y pestilente, pero tangible y entrañable. Este libro, Cantar de la ciudad de los ángeles, fue publicado por el CONCYTEP en 2017, casi cinco siglos después de la fundación de la ciudad; está trazado en cinco secciones: cuatro puntos cardinales y un río onírico con caudales de memoria y olvido.
Si bien Puebla ha sido un tópico frecuente en la literatura mexicana, tanto en la narrativa como en la poesía del XIX y del XX, ya como escenario, ambiente o personaje, en Ramos Rodríguez la ciudad se convierte en el residente interior del poeta. Deja de ser sólo un espacio habitable o un sitio para excavar recuerdos y se convierte en su alter ego. De ahí que la interrogante que recorre y trata de responder el poemario es “¿quién soy yo? ¿un ángel que sueña con muertos o un muerto que sueña con ángeles?” Y la ciudad lo ayuda a responder con sus piedras amontonadas, sus ríos contaminados, sus barrios de artesanos convertidos en nido de delincuentes, su tribu de ebrios, pero también con la gloria de su pasado colonial, su majestuosa arquitectura, su trazo utópico y su herencia indígena, española y criolla. Ya no se trata de la ciudad costumbrista de Gregorio de Gante ni la estridentista de List Arzubide. Es la ciudad posmoderna: monumental, caótica, conservadora y liberal, colonial y moderna, bella por sus contrastes, pero también aborrecible por las diversas administraciones que solo le han legado colores de identidad abominables. Una ciudad que sabe mudar de piel para sacudirse las escamas deterioradas por algunos de sus habitantes y muchos de sus políticos.
Para cantarle a la ciudad, el poeta hurga tanto en los archivos históricos como en las cantinas de buena muerte. De ambos lugares extrae el documento y el testimonio, el trazo y la resaca, las genealogías y los sargazos, la topofilia y los guijarros del río desecado, la cronotopía y la distopía. En definitiva, el amor por su ciudad se ha nutrido de la lectura, la investigación, el reportaje, la crónica, el diálogo con los sabios poblanos, el peregrinaje, los sueños y los naufragios en océanos etílicos. A decir de Seamus Heaney, “existen dos maneras distintas de conocer y apreciar un lugar. Una es vivida, inculta e inconsciente, la otra es aprendida culta y consciente.” Ambas formas se perciben de manera equilibrada en este poemario. El documento y el testimonio se nutren de la experiencia propia y de los amigos, a veces muy sabios a veces poco sobrios, que también tiene un amor entrañable por Puebla.
En la primera sección “Ángela. Tema y variaciones” es más palpable el documento. El sujeto de la enunciación o transeúnte poético expone los datos de la fundación, el nombre y la riqueza de los valles donde se trazó la utopía franciscana, las capillas gloriosas, las enormes campanas, los conventos, los dioses antiguos que la habitaban y los dioses invasores que la rebautizaron; este lugar “sí De los Ángeles; ajedrezado territorio de victorias y afrentas…” La ciudad como centro de imantación de los afectos y como “coeficiente central” del espacio que se habita, como establece Bachelard, se nos revela con sus distintos nombres y apelativos: Medina Cuetlaxcoapan, Ciudad de los Ángeles, Puebla, Angelópolis, Osario de América, Ciudad Angélica, celestial, etc., pero como no se trata de una guía para turistas, el poeta mismo propone los antónimos para denominar su cuna “regida por la lucha fratricida”: perra antigua, puta zaherida, eterna, azufrosa, corrompida. La voz que da lustre también se oxida para mostrar las distintas fases de la historia. La ciudad encarna en el poeta para decirnos que sus fundadores tenían una visión del presente, del pasado y del futuro. Trazaron una utopía en medio de valles fértiles y ríos cristalinos para que aquí floreciera la fe y la belleza, una ciudad armónica custodiada por Dios y los volcanes, con capillas pobladas por ángeles y esperanzas. Sus primeros pobladores le dieron nombres acordes con su grandeza y bautizaron las calles siguiendo la naturaleza del ambiente. En lugar del frívolo y despersonalizado 4 poniente, sus calles se nombraban “Estanco de hombres”. El urbanismo despersonaliza los lugares. En fin, el poeta nos recuerda que la Ciudad de los Ángeles se planeó como una ciudad ombligo donde se esperaba que floreciera la semilla de la Utopía.
Sin embargo, a este matiz histórico se contrapone el tono profético de la última sección: “Otra ciudad De polvo y verdadera”. Superada la tensión entre el norte industrial y el sur caótico, el abominable urbanismo y el tránsito vehicular, la ciudad se muestra como un lugar que “hace posible el lenguaje” y donde “no se requiere ser Proteo/ para sobrevivir a su tracto diario…” Parado sobre los escombros del tiempo, el transeúnte poético exclama:
Alguien depositó sus pasos en la línea de la luz
hoy ahogada en retratos de la Angélica
que hacia los cuatro rumbos se dispara;
desaparecerá la luz
culminará la tea que la alimenta
y la ciudad seguirá siendo el ilustre Osario de América.
El canto irreverente que domina el tono del libro en las primeras secciones fragua en la última sección en un largo blues dulce y amargo, porque se reconoce la ruina; pero al mismo tiempo se espera que la ciudad recupere su territorio, se acuerpe sobre los pilares de la historia, recupere sus ríos sonoros y sus valles fértiles, se reconstruya con las piedras patinadas por el tiempo, olvide su señorial porte y se eche a andar, libre ya de las multitudes pestilentes que la pueblan y la deterioran. Así la auténtica utopía de la ciudad, no sólo de Puebla sino de cada una de las ciudades, es librarse de la explosión demográfica que es el autentico apocalipsis. Así lo advierte el poeta desde las primeras páginas: “si recorremos a la inversa su historia, algo podría engrandecerla”.
Este recorrido por la ciudad, el transeúnte poético lo hace de la mano de amigos entrañables: Alfonso el sabio, Diógenes pulquero, ángeles noctívagos, ménades indigentes, Juan el Taxista, Jesús de Cabaret y demás personajes sacados del “Evangelio de Lucas Gavilán”, quienes convocan a un ágape banquetero para que al ritmo de “La puerta negra”, el “Chubasco” y “Contrabando y traición” busquen la absolución de la semana laboral, aunque siempre terminen viendo visiones y brindando con extraños “por los mismos errores”. Ungido en las aguas del delirio, el poeta continúa su deambular y reconoce que su ciudad también es su álbum familiar, que las genealogías son las calles, barrios y jardines que viven perpetuamente su derrumbe; quizá por eso cuando queremos volver al hogar materno no encontramos más que un montón de chatarra.
Panegírico y diatriba, estos cantares contienen los recursos poéticos que mejor caracterizan a Ramos Rodríguez: el epíteto, la sinestesia, la repetición, el paralelismo, la anáfora, el oxímoron, el polisíndeton, la metáfora, la analogía y la alegoría. Me detengo en esta última porque llama mi atención algunas alegorías que configuran el poema. El sujeto lírico se presenta como un sujeto famélico que desde las “entrañas del ayuno” quiere saciar su hambre con los “nutrientes pechos” de la ciudad, pero en el intento va degustando sabores acedos, “gotas de acidez”, brazas necrosadas, parques rancios, “bombones rellenos de veneno”; la ciudad mezcla lo falso con lo amargo, le ofrece un ácido esplendor y convierte el hambre del poeta en un delirio histórico. Según mi lectura, el hambre es el espíritu de la historia y los sabores de la ciudad son los hechos históricos que se van condimentando con el paso de los siglos. Ciudad de saberes y sabores, la Angélica le recuerda al poeta que sufre de mareos no por la ceniza de los volcanes sino por el polvo de los muertos que no cesan.
Cantar de la ciudad de los Ángeles no es un libro circular, no tiene contornos definidos, más bien se expande por sus cuatro puntos cardinales y, como esta ciudad, crece y se desborda. De ahí las múltiples lecturas que permite. Es un autorretrato del poeta que nos contiene a todos. En sus páginas encuentro ecos de otros transeúntes literarios: Eliot, por su ciudad irreal con sus multitudes muriéndose sobre los puentes, Efraín Huerta por su declaración de odio a la “Ciudad negra o colérica o mansa o cruel, / o fastidiosa nada más: sencillamente tibia”; Salvador Novo por su contradictorio amor por la ciudad y José Gorostiza por la manera de apostrofar la muerte, pero sobre todo encuentro el diálogo que el poeta establece con su propia poesía, con su “palabra que arde y guía”, porque muerte, olvido, “polvo inquieto/ no otra cosa somos”. Con cada libro Moisés Ramos Rodríguez nos reafirma que su arte poética consiste en rebautizar a los lugares y a las personas, pero también nos recuerda que el canto nos da existencia y consistencia.
***
…y la miré a los ojos
…una noche
decidí tomar de los cabellos
a la ciudad convertida en fugitiva
—nada más para mirarle el rostro—
(estaba yo cantando
como corresponde a quien se precia
de estar solo
o ser poeta)
…y la miré a los ojos:
estaba tan fuera de sí
que gritaba ofreciendo mercancías
sentada cómodamente en el retrete de su olvido
No quedaba en ella rastro
de lo que fue su vida regia:
cubierta con harapos
los pies desnudos y maltrechos
estiraba la mano temblorosa
decorada aún con el brillo
casi imperceptible
de su última joya:
la Octava Maravilla
el Osario de América
Pedía
por caridad
el verbo o la palabra que llevarse a la boca
hincado el codo en sus riquezas mal habidas
Nos vimos como se miran
los huérfanos
los gemelos
los cófrades que toda filiación abandonaron
alejados de toda pertenencia
El frío congelaba sus encías deshabitadas
babeaba como quien pierde la palabra
escurrida por la comisura de los labios
pero logró decir
que estaba dispuesta a cortarse las venas del asfalto
para dejar renacer un río limpio
Juró que recuperaría su nombre augusto
para perpetuarlo en un blasón de piedra en la memoria
Hablaba creyendo estar iluminada
mientras los dedos de los pies le carcomían las ratas
y las cucarachas le surcaban el rostro virulento
Tartamudeaba
apoyada en el báculo de sus centros comerciales
Le pedí que dijera su nombre en voz alta
que repitiera el nombre de sus padres
de sus hijos
sus entenados
las hienas que están royendo su cadáver:
ojos nublados de vieja ciega
echó hacia atrás la su cabeza
agitó su bote con monedas
tarareó las últimas estrofas de su himno
y yo me fui a buscar bronca a otra parte
Teódulo’s bar
Ágape
El vociferante cabalgar de los centauros inunda el bosque
(calle de bancas de piedra
áspero piso
confortable para quienes ya claudicaron):
sátiros tocan cítaras y flautas:
danzamos alrededor del fuego
en la hora del conocimiento
Ménades
personificación de las Moiras
son las sirenas que escuchó Odiseo:
su canto es antiguo
delicada la urdimbre con la cual cubren
un conocimiento que se nos escapa
El dios coronado con hojas de parra
invita a bailar:
los bebedores se acercan
—exultantes—
en tanto otros huyen a someter
en una jaula
sus deseos apremiantes
Amanece:
la luz es la escalera que vieron los profetas
Sueña la ciudad un río
I
Yo soy de donde ya no hay río:
el mío era un arroyo
—Almoloya—
que crecía con los opulentos aguaceros de mayo
y
a veces
creo haberlo visto
como fluye en esta página:
veo al fiero que
—me cuenta mi padre—
traía árboles desraizados
animales fabulosamente hinchados
y artilugios deformados
Escucho que habla en el verano
aun cuando su voz huela a podredumbre
Lo veo animar pulidos batanes
molinos antediluvianos
llevarse la inmundicia de las calles
y erguir las cañas a su paso
—guerreros ante su general
cambiante y permanente—
Lo escucho defenderse
coletear al comenzar su entubamiento
Lo veo vengarse al inundar los barrios
calles y plazuelas
cada temporada de lluvias
puntual e irrefutable
Lo veo
joven serpiente
lomo esplendoroso que se expande
Lo miro seguir creciendo en los árboles antiguos
del abandonado Paseo Viejo en San Francisco
Me siento
a veces
a platicar con él
como si no hubiera sido ahogado
Miro a la ciudad pagar la cuota de su insensatez
al haberlo clausurado
contra natura
He caminado toda su ribera
mirando los barcos de papel
que ya no pude echar sobre su lomo:
aún siento su espíritu vagar
azotando los muros de la Angélica Cuetlaxcoapan
la cobarde ciudad que no supo guardarle
Entonces bajo nuevamente a recordar
que vengo de aquí
de donde no hay río
Y escucho los días navegar sin su sextante
sin Stella Maris
Y se derrumba la Angélica Ciudad
húmeda la vista al mirarla
espíritu de eternidad
cuerpo que no puede encauzar ningún olvido
II
Sueña la ciudad un río
caudaloso y fresco
espejo de las constelaciones
Río
Por momentos es tan intenso ese deseo
que los angelopolitanos hacen barcas durante la madrugada
edifican muelles desde donde zarparán
con la eclosión del día
Y escuchan ya el chocar del agua contra rocas
el chasquido de ramas sobre el lacustre pecho
Agua
líquida ensoñación
alcanza tal intensidad
que humecta los ojos que la miran
Sueña la ciudad que recupera un río…