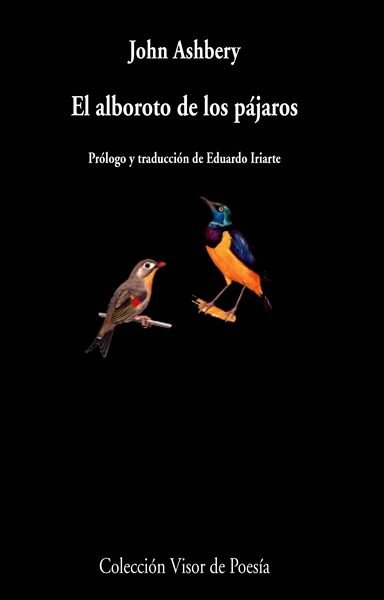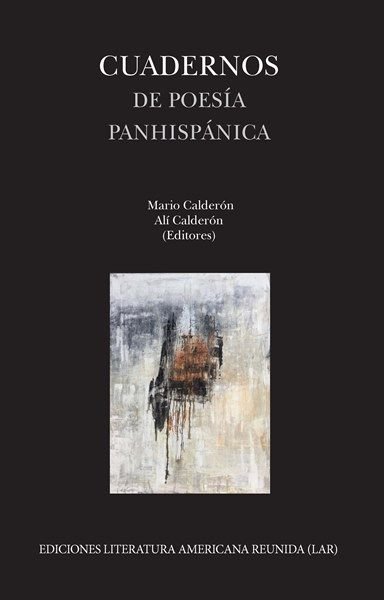QUIZÁS VINO/QUIZÁS AGUA
Suelta el cántaro
su fruto oscuro: la noche.
El agua sube
y baja,
-como mano—
por el tibio costillar
de una granada.
Mi saliva se alza,
máximo mástil,
y devora hormigas
que husmean su sangre.
Incide un vino
de peregrina sombra:
recuerdo su beso,
como hostia amasada
por monjas que también besan.
La granada
desgaja velos de mi piel
—Dios olvidó cerrar mi cuerpo—
y, al mismo tiempo,
se consagra dulce
como nodriza enfebrecida.
Desde el manto de tu garganta,
te desvestías
de cruz y clavos.
Tus palabras:
llamas de un bosque
que se extingue.
Tu amor:
esqueleto único
de mi fe.
Yo, desnuda de agua,
sobre el cuello rígido
de un fruto viejo
–con sed soñaba—
que el río me abriera sus ojos
y en toda mi aridez mirara.
Pero el vino se abrió en ti:
cincelando tu cavernosa boca,
y tu lengua:
racimo de uvas.
Luego abriste el vino en mí:
sin ambages,
mataste mi desierto
en tu cántaro.
Pese a matarme,
prefiero siempre el vapor
de la granada,
sus escamas, sus peces de mármol.
Y me pregunto,
–no puedo evitarlo—
¿Cuántos desiertos menos habría
si las mujeres se sirvieran más copas
durante más noches
desde un cántaro
o desde el íntimo vino de sus bocas?
RAMIFICAR LA SOMBRA
Le quito la cáscara
al silencio de mi madre:
exprimo su voz
como a una fruta.
Sus palabras, gajo a gajo,
revientan en mi lengua
mientras mastico sus ácidos paisajes.
Mi madre, a veces,
madura mujeres en sus ramas,
como aquella higuera de Sylvia
que colgaba múltiples destinos
en La campana de cristal.
Pero a mí se me escurren sus caras,
una a una.
A mí se me escurre mi madre
como un páramo herido
que, al tocarlo, chilla.
Y en mí, su semilla gotea
ansias de semejanza
que mi deseo de no callar,
empuja.
Mi madre, a veces,
se parece a una fruta seca:
con esa sed dulce
que tienen los ríos
cuando aún no existen.
Como estatua de azúcar,
mi madre se desbarata;
despliega su sombra femenina,
que, insistente,
cultiva sus huertos murmurantes
sobre mis vocablos todavía verdes.
Tal vez nací
para hablar de lo que, en mi madre,
escurre.
Tal vez me odie
por tender al sol sus secretos.
Tal vez me ame
por escribir poemas
a sus mutismos.
Tal vez su ajada esperanza
cerrará de pronto,
como el párpado penoso
de un álamo viejo.
Tal vez mi madre tenía miedo
de que se me durmiera
—como a ella—
el gorjeo.
Tal vez, ahora,
tiene mucho miedo
de mi gorjeo despierto.
DE LO NO DICHO
Si hubieras sido tú la que aguardaba
en mis orillas,
y quien, sobre los labios
–debilitando lo entérico de lo no dicho—
desfigurara a la mentira,
deshaciendo a los nombres en mi lengua.
Si hubieras sido tú la conocedora
de mis frugales señas,
y mi víspera de no saber cómo se llama la tiricia,
ni cómo ésta se aferra
a mi torso vástago:
germen espinoso del silencio.
Si hubieras sido tú
la partera de mi segundo nacimiento,
el rostro inaugural de mis primeros restos,
y aquella hiena
que concibe, indómita,
un encarnado lazo.
Si hubieras sido tú
el lujoso déshabillé de las palabras
que chorrean de mis naranjos;
el hilo femenino de todas las referencias,
y la que, empuñando su discurso,
vocifera todas mis negruras.
María Zinerva (seudónimo de María Padilla Carlón, Los Mochis, 2003) asiste al taller El cuerpo del poema, dirigido por Ernestina Yépiz en la Escuela Vocacional de Artes (EVA). Es creadora de Nadie nos lee, un espacio para poetas y escritores jóvenes que apuesta por lo íntimo, lo político y lo colectivo. El proyecto tiene sede en Casa Matilda, foro cultural con el que también colabora.