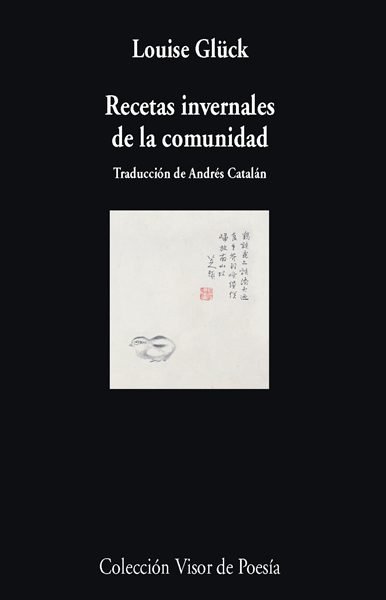Presentamos un luminoso texto en torno a la poética de Luis García Montero y su puesta en operación, una reflexión en torno al oficio del poeta. Luis García Montero (Granada, 1958) es uno de los poetas más significativos de la actual tradición hispánica y una referencia básica de la poesía española contemporánea. La foto de portada es de Joaquín Puga, perteneciente al proyecto El álbum del fingidor (Valparaíso Ediciones, 2013), que reúne a poetas de América y Europa.
El oficio
(Poesía y conciencia)
Trabajar en casa se ha convertido en un arma de doble filo. Las nuevas tecnologías y la falta de seguridad laboral han invadido el ámbito doméstico. El trabajo precario conoce bien la soledad hogareña. Cuando las ciudades se ponen en marcha y buscan las puertas de las oficinas y las fábricas, muchos colaboradores eventuales se las ingenian para arañar un salario frágil y modesto sin salir a la calle. Cobra sentido una frase que siempre hemos relacionado con la picaresca, las chapuzas y el deterioro: buscarse la vida. Más que de puestos de trabajo, se trata de coyunturas para ir resistiendo.
El teléfono móvil e Internet proponen una versión tecnológica del caracol. Federico García Lorca llamó burgueses de la vereda a los caracoles. Era un modo de calificar el alma adocenada de los que no se atrevían o no querían alejarse de su casa, enemigos del viaje y reos del posibilismo. La versión tecnológica del caracol matiza la dinámica, casi la invierte, porque no lleva la casa a la vereda, sino la vereda a la casa, al tiempo de ocio. Nos vigilan, nos hacen trabajar en el hogar, formamos parte de la servidumbre.
En este nuevo costumbrismo laboral es difícil reivindicar palabras como oficio y vocación. Se trata de un problema para mí, porque son palabras que necesito para explicar la dedicación a la poesía, una dedicación que ha unido mi trabajo y mi tiempo de ocio, la butaca más solitaria de mi casa y las calles más concurridas. Pero nada que ver con la coyuntura de un negocio eventual, nada que ver con la servidumbre o la disolución en la multitud. El oficio apunta a la artesanía como relato humano, como herencia: un saber aprendido a lo largo de los años y gracias a los antepasados. La vocación supone una apuesta clara de vínculo social a través del oficio, y no porque los compromisos externos invadan el ámbito propio, sino porque la inquietud personal necesita abrirse, desarrollarse, romper la frontera entre lo privado y lo público, salir de casa. Descartados con facilidad los motivos mercantiles o el yugo del trabajo forzoso para hacer frente a las facturas, la voluntad de dedicarse a la poesía invita a utilizar palabras trasnochadas como vocación y oficio. Merece la pena. La originalidad del pensamiento depende tanto de la búsqueda de palabras nuevas como de la reivindicación del vocabulario decisivo cuando está en peligro de extinción.
El oficio de poeta es una forma de orgullo. Hay quien sólo se arregla para salir a la calle, saludar a los vecinos y subirse a una tribuna. Confieso que, en ese tipo de situaciones, soy más bien heredero del torpe aliño indumentario de Antonio Machado. Por eso imaginé la situación rara del individuo olvidadizo que camina por la calle con algunas manchas en la ropa y los faldones de la camisa por fuera del pantalón, llega a su casa, se ducha, se peina, se viste de limpio, se espía un buen rato en el espejo y luego se sienta a escribir. Los cuidados extremos dependen para él de su puesto de trabajo, de su oficio. La ropa limpia ilumina una vocación exigente:
Eran días de lluvia en un invierno propio.
Ni siquiera las fiestas,
ni las tardes de sol sobre las calles
llegaban a esconder
la débil soledad de los saludos
sin corazón, la nieve
de los pasos perdidos.
Despeinado, deshecho,
la ropa vieja y sucia,
la mano con el vino tembloroso,
la camisa por fuera del pantalón caído
como un adolescente de suburbio,
la sombra descosida en sus talones
y los zapatos rotos.
Parecía un mendigo entre la gente.
Luego llegaba a casa, se duchaba, abría los armarios,
con cuidado elegía una camisa nueva, un pantalón planchado
y unos ojos más suyos con los que sostener por un minuto
la verdad del espejo receloso.
Cuando ya estaba limpio, se sentaba a escribir.
Dichoso tú,
dichoso tú, amigo mío,
que conservas ratones para cuidar tu piel
en los días de lluvia’ en los inviernos propios.
El poema se titula “La poesía sólo existe como forma de orgullo” y pertenece al libro Un invierno propio (2011). Con su golpe de frío y desamparo, el invierno sitúa la historia en un tiempo de crisis. Escribí este libro para responder a la crisis que vive Europa, la crisis del humanismo en la economía especulativa y globalizada, con el equipaje ético de la poesía. La poesía es una experiencia de meditación, un equipaje. La ropa que tenemos en casa o que llevamos de viaje tiene su sentido, un modo de responder al tiempo.
Me gusta pensar, a la hora de hacer mi equipaje ético, que el poeta representa a cualquier ser humano que pretende ser dueño de sus propias opiniones. Cuando alguien es capaz de pasar unas horas, un día entero, detrás de una palabra precisa, además de cumplir una tarea, asume un valor inseparable de su oficio: la necesidad de pensar lo que dice, de hacerse responsable de su voz. Me gusta también repetir en este sentido una advertencia de Antonio Machado. Su personaje Juan de Mairena comprendió que la verdadera libertad de expresión no se da sólo cuando podemos decir lo que pensamos.
Hace falta también poder pensar lo que se dice: Los que hemos podido vivir bajo una dictadura, apreciamos el derecho de poder decir lo que se piensa. Pero las democracias actuales, con sus populismos y su control tecnológico de las conciencias, nos hacen comprender que la batalla de la libertad se declara también a la hora de pensar lo que decimos.
El peligro de confundir la espontaneidad con la verdad es una de las primeras lecciones que enseña la poesía. Aclarémoslo una vez más: la poesía más sincera, frente a lo que se empeñan en demostrar los simples charlatanes, no es un discurso espontáneo, un desahogo biográfico, algo que sale del corazón como un vómito. El oficio implica artesanía, toma de decisiones sobre las palabras, voluntad de conciencia, disposición de tiempo para mirar y esperar. Hoy resulta más bien irritante el empeño en defender el prestigio intelectual de la espontaneidad. Si alguien se toma la molestia de revisar las encuestas que difunden los grandes medios, las entrevistas que realizan en la calle los programas de televisión, comprobará que el noventa por ciento de las respuestas insisten en una misma lógica. La gente se cree muy original al decir lo primero que se le ocurre y acaba repitiendo como un loro lo que flota en el ambiente. Nada más fácil que interiorizar los discursos emitidos por los poderosísimos medios de control y homologación de las conciencias.
La tecnología no sólo sirve para avanzar en la investigación médica o para facilitar las comunicaciones. También produce armas de destrucción masiva e imagina estrategias para imponer mentalidades, formas de opinión y pensamiento. Por eso es tan importante pensar lo que se dice, elegir y ordenar las palabras. Los poetas nos dedicamos a eso y nuestro oficio representa a cualquier ser humano que pretenda adueñarse de sus propias opiniones. La verdad no es un punto de partida.
Vivimos con demasiada prisa. No hace falta ponerse muy solemne o muy académico para entender la dimensión humana de la lentitud o de la prisa. Cualquier persona ha vuelto a casa más de una vez después de estar trabajando todo el día, corriendo de un sitio para otro, y ha sentido el malestar de saber que se le ha pasado la jornada, que se le está pasando la vida, sin tiempo para ella misma y para los suyos, sin un segundo disponible para mirar a los ojos de su pareja o de sus hijos, sin una silla en la que sentarse a escuchar, con una copa en la mano, el problema de un amigo. Vamos con demasiada prisa y sacrificamos las cosas que tienen valor real en la vida humana. La vocación exigente, la que convierte el oficio en vida, nos ofrece en el propio trabajo muchos huecos para estar con los demás. Forma parte del estar con los demás. Por el contrario, la servidumbre laboral desata inercias que desembocan en la exclusión y en la soledad. La gente que anda de cabeza todo el día acaba pensando con los pies. No es dueña de lo que dice ni de lo que siente. El mundo, sin duda, necesita respuestas tecnológicas, científicas y políticas para ordenar una economía más justa. Pero ninguna servirá de nada si no hay una conciencia humana capaz de imaginarse la vida de los demás y de sentir pasión o compasión junto a los otros. A eso también, a la imaginación moral y a la meditación de los sentimientos, nos dedicamos los poetas. Es nuestro modo de pensar. Un oficio es un modo de pensar.
Conseguir ser dueños de nuestras propias opiniones obliga a luchar por el matiz, luchar por la singularidad, no abandonarse a los titulares cómodos o populistas que dividen al mundo en lo bueno y lo malo, el blanco y el negro, el sí y el no. EL poema surge siempre –o casi siempre- por necesidad de matización. Nuestro cuarto de trabajo está al otro lado de todas las puertas cerradas. Es un pulso herido que cuestiona cualquier dogmatismo. Dispuesto a abandonar incluso la certeza de su propia identidad, García Lorca escribió en Nueva York: “Porque yo no soy un poeta, ni un hombre, ni una hoja, /pero sí un pulso herido que ronda las cosas del otro lado”. No conviene tener demasiada prisa al decir sí o al negar. Siempre hay un pequeño sí dentro del no, y por eso resulta tan importante asumir la afirmación o la negación como un esfuerzo de decisiones pensadas, en vez de como el resultado de las costumbres. La curiosidad de los matices nos permite huir del dogmatismo. Otro poema de Un invierno propio se titula “El dogmatismo es la prisa de las ideas”
Aquí junto a las dunas y los pinos,
mientras la tarde cae
en esta hora larga de belleza en el cielo
y hago mío sin prisa
el rejo libre de la luz
pienso que uy el dueño del minuto que falta
para que el sol repose bajo el mar.
Esa es mi razón, mi patrimonio,
después de tanta orilla
y de tanto horizonte,
ser el dueño del último minuto,
del minuto que falta para decir que sí,
para decir que no,
para llegar después al obro lado
de todo lo que afirmo y lo que niego.
Esa es mi razón
contra las frases hechas), el mañana,
mientras la tarde cae por amor a la vida,
y nada es por supuesto ni absoluto,
y el agua que deshace los periódicos
arrastra las palabras como peces de plata,
como espuma de ola,
que sube) se matiza
dentro del corazón.
Aquí junto a las dunas y los pinos,
capitán de los barcos que cruzan mi mirada,
prometo no olvidar las cosas que me importan.
Tiempo para ser dueño del minuto que falta.
Pido el tiempo que roban las consignas
porque la prisa va con pies de plomo
y no deja pensar
oír el canto de los mirlos,
sentir la piel,
ese único dogma del abrazo,
mi única razón, mi patrimonio.
Tiempo, pues, para preguntar. El sentido común y las verdades establecidas son a veces amigos peligrosos. Dispuestos a valorar el esfuerzo y la vocación en el oficio, repetimos con seguridad: A quien madruga, Dios le ayuda. Bueno, puede ser verdad, pero no hace falta siquiera poner en duda la existencia de Dios o la lógica del destino para comprender que siempre conviene preguntar. ¿Qué es usted? ¿Vigilante nocturno? ¿Periodista radiofónico en un programa de noche? Entonces es posible desmentir la lógica del primer sentido común y suponer la inutilidad de los madrugones. Ni siquiera hace falta salir de la sabiduría costumbrista del refranero: No por mucho madrugar amanece más temprano.
Los poetas preguntan y rondan las cosas del otro lado incluso cuando hablan de ellos mismos. A la hora de asumir una interpretación de la realidad interesa siempre empezar por esa parte de ella que es uno mismo. Las sociedades con prisa suelen estar muy seguras de sus identidades. Al pensamiento acelerado le resulta cómodo adaptarlo todo a una identidad esencial, una identidad que nos convierte con rapidez en una entidad blindada. Se trata del servicio de seguridad del yo soy. Cualquier inquietud se detiene en la barrera del yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy español, yo soy católico, yo soy islámico, yo soy de esta manera o de la otra. Si arañamos en la mejor tradición lírica contemporánea sin dejarnos atrapar por los ámbitos de las esencias, descubriremos que hay una complicidad última con la cultura de raíz ilustrada: la invitación a fundar la ética no en el yo soy, sino en el yo estoy. O también: en el yo hago.
Es la identidad del pensamiento cívico. No hay nada que objetar a la afirmación de una historia personal: yo soy mujer, yo soy hombre. Magnífico, así es. ¿Pero qué derecho quiere usted fundar en esa afirmación? Un espacio público es el lugar que neutraliza las diferencias, las equilibra y consigue una convivencia justa. En ese espacio de identidad cívica resulta prioritario el yo hago. Alguien afirma: es que soy mauritana. Pues muy bien. Alguien saca conclusiones: es que en Mauritania pensamos la condición femenina de una manera concreta y practicamos de forma tradicional la ablación de clitoris. Aquí empieza el problema, sea usted lo que quiera, pero vamos a discutir sobre lo que hace.
Otra de las lecciones de la poesía contemporánea sirve para situar la conciencia lírica entre las desgarraduras del yo soy y el yo hago. Resulta necesario cuestionar la propia identidad, no caminar demasiado seguros de nosotros mismos, no imponer a los demás las certidumbres de lo que somos. Saber estar, saber comportarnos. Los buenos versos cambian las imposiciones del yo por una conversación sobre el nosotros. La poesía reivindica la conciencia individual frente a las homologaciones, pero no de forma ensimismada o imperiosa, sino con un orden de palabras, un diálogo, una comunidad que se establece en la lectura. La presencia del lector es tan importante como la del autor en el hecho poético. Reivindica la conciencia como punto de partida para dialogar con los otros.
Escribí el poema “Los idiomas persiguen el desorden que soy” en un avión. Los viajes ayudan a enunciar preguntas sobre la identidad. Antes de irme hacia el aeropuerto, había pasado la primera parte de la tarde con mi hija Elisa. Mientras yo preparaba el equipaje, ella estudiaba inglés y repetía esas frases que aprendemos de memoria para acercarnos a un idioma: me llamo así, vivo en tal sitio, me dedico a tal cosa… Al escribir Un invierno propio como equipaje ético y meditación sobre la crisis, me interesaba ponerme a mí mismo por delante. La diferencia entre un poeta y un sermoneador es que el poeta se introduce a sí mismo en la materia de las dudas, los cuestionamientos, las ironías y las contradicciones.
Pero había una razón más para escribir este poema-prólogo. Suelo colaborar de manera regular en la prensa. Internet se ha convertido en la metáfora del espacio público, una suerte maravillosa de nuevas posibilidades. Pero, claro, los espacios públicos pueden utilizarse de muy diversas maneras y llegan a convertirse en un vertedero cuando cada cual arroja en ellos su basura personal.
Las calumnias y los datos no contrastados que circulan por Internet son todo un síntoma. La lectura acelerada, el opinar sin tiempo para hacernos dueños de las propias opiniones, la soberbia de hablar sin voluntad de escuchar, son amenazas dominantes. Los comentarios sobre un mismo artículo pueden acusar al autor de bolchevique o vendido al capitalismo, anticlerical o beato, sionista o nazi. Se trata de la prisa de la lectura camuflada en el anonimato. Ese es otro problema: el anonimato. No hacerse dueño de la propia opinión es, en el fondo, un modo de no responsabilizarse de las palabras. Como ocurre con los programas de telebasura, el vómito de la intimidad en el espacio público no invita a dignificar la vida privada, sino a convertir en vertederos los escenarios comunes. El anonimato, condición de la demagogia que confunde el pensamiento con la prisa de las discusiones de bar, sirve con frecuencia para dirigir los ámbitos públicos como si se tratase de un negocio privado. Se aniquilan así sus verdaderas posibilidades democráticas. Estas preocupaciones me invitaron a cuestionar mi identidad y a poner mi nombre y mis apellidos por delante en “Los idiomas persiguen el desorden que soy”. No encontré un modo mejor de asumir mis contradicciones, evitar el disfraz y darle protagonismo a la conciencia:
Mi nombre es Luis,
soy español,
vivo en Madrid,
en el número uno, calle Larra,
me dice usted la hora, por favor,
¿dónde ha nacido usted
y cuántos arios tiene?,
buenos días, amigo,
buenos días, mi amor, te quiero mucho.
Confieso que no tengo
facilidad para estudiar idiomas.
He copiado mil veces las frase y procuro,
aprender de memoria, poco a poco,
preguntas_y respuestas.
Pero me acabo siempre confundiendo
y a los demás les digo
¿dónde está mi te quiero?,
vivo en Luis
y soy las doce y media de la noche.
Nadie ha podido nunca pasear
por el número uno
sin romper el espejo de las horas
y de su propio rostro.
¿Me dice, por favor, qué significan
el tú y el yo, la edad y la palabra España?
Los idiomas persiguen el desorden que soy,
y así los predicados de altas temperaturas
y los verbos de nieve
me tratan sin piedad
igual que a los sujetos derretidos.
No me resulta fácil,
pero a veces entiendo
la nostalgia de orden que tienen mis poemas.
En Un invierno propio son frecuentes los poemas que indagan en el asunto de la identidad, en la duda del yo soy, en el intento de conversar con una conciencia que se funda más en el yo hago que en la esencia de una raza o un mandato sobrenatural. Cuando me preguntan por el oficio de poeta, suelo pensar en una escena de regreso al domicilio particular. Llego, toco en el timbre del portero automático, la voz de mi mujer o de uno de mis hijos pregunta: ¿quién es? De forma rutinaria, respondo: soy yo. Mientras subo por las escaleras o en el ascensor, a veces me cuestiono: qué estoy afirmando al decir soy yo. Ahí empieza el trabajo del poeta. Las palabras inter pelan la identidad del yo con todas sus implicaciones históricas y todos sus puntos ciegos.
¿Qué significa ser hombre o mujer en una tradición y un tiempo concretos? Situarse en el filo de la identidad, la ética y la historia provoca algunas consecuencias. Otra de las grandes lecciones de la poesía del Siglo XX: antes de embarcarnos en una ilusión colectiva conviene aprender a quedarnos solos. Conviene ser dueños de nuestra propia conciencia. Cuestionada la identidad, no existe justificación para aceptar la autoridad de ningún mandato religioso, patriótico, racial, político, partidista o económico que quiera situarse por encima de la conciencia. La disolución del yo es un camino muy transitado, pero sin salida digna. ¿Qué es un poeta?, me preguntan. Cuando no tengo ganas de repetir la historia del portero automático y las escaleras, argumento que un poeta se parece al alemán que ve cómo su país levanta cam pos de concentración y decide quedarse sólo, para no participar del discurso de los suyos y no traicionar a su conciencia. O tal vez imagino a un norteamericano que observa conmovido cómo sc bombardea una ciudad, cómo se provoca un genocidio, y prefiere quedarse solo y no participa del patriotismo de los suyos, porque sabe que la manipulación de la palabra democracia traiciona lo más íntimo de su conciencia.
Esa es la lección de la poesía que Luis Cernuda encarnó en la imagen del farero que defendía su independencia y su soledad para salvar la dignidad de una navegación colectiva. La poesía ama la soledad que sirve para descubrir la presencia del otro y el peligro de una roca o de unos arrecifes. El aprendizaje de la soledad es indispensable cuando se quiere participar en una ilusión colectiva. En este sentido escribí el poema “Es bueno convivir con nuestros sueños, pero en habitaciones separadas”.
Uno de mis libros anteriores se había titulado Habitaciones separadas (1994). Fue un libro de crisis, la eterna compañera de la poesía. Muchas de mis banderas se habían llenado de sangre. Muchas de mis batallas habían supuesto una decepción, un ánimo más desolador incluso que la derrota. Por eso había decidido expulsar a los sueños de mi casa. Pero me di cuenta enseguida de que me estaba convirtiendo en un cínico, algo que me preocupó, porque considero que el cinismo es uno de los males más reaccionarios de la fatalidad contemporánea. Ya nada tiene importancia, no merece la pena tomar postura, usemos la impotencia y el humor como coartada de nuestros privilegios… Tan peligroso
es ser un dogmático como convertirse en un cínico. Así que llegué a un pacto con mis sueños: los llamé de nuevo, les abrí la puerta de casa, pero con la condición de que durmiéramos en habitaciones separadas. Mis sueños cierran y abren los ojos en una habitación y yo en otra. Cuando ellos se ponen ingenuos en exceso, dogmáticos o irracionales, les llamo la atención. Y cuando soy yo el que me comporto como un cínico, ellos me avisan y afean mi renuncia. Al recordar esa historia y renovar la vigencia de aquel pacto, escribí “Es bueno convivir con nuestros sueños, pero en habitaciones separadas”:
Nunca ha sabido nadie el peso de los sueños.
Azules son sus pies,
pero nadie ha llegado a predecir el color” la forma de sus huellas.
Yo vengo de unos sueños que son como un país,
recuerdo los veranos,
conozco la caída de sus hjas,
sus épocas de lluvia
sobre la libertad y las banderas.
Tampoco nadie sabe cuanto tardan los sueños
en ponerse intratables” amarillos,
en decir la verdad de sus mentiras,
en doler por los muebles de la casa
tropezando con todo y rompiendo las copas.
Cuando expulsé a los sueños para no traicionar la realidad, conocía su herida,
el peso de la noche y su presencia, pero no calculaba su vacío.
El vacío de un sueño
pesa como la risa de los cínicos,
como los ojos débiles que miran a otro lado, como el soberbio
de pureza fría que vive más allá de las tormentas.
Los paraguas se vuelven del revés por decisión del viento de levante, y la altura del cínico
se parece a una torre de maffll igual que las promesas del ingenuo.
Llamo para pedirles que regresen,
me humillo en el teléfono, les digo
lo que quieren oír sobre su ausencia.
Y cuando vuelven tengo preparadas
dos camas en distintos dormitorios,
dos frentes, dos verdades
al otro lado del pasillo,
para quedar en medio y vigilamos.
Si beben demasiado, no les dejo
negar la realidad de forma temeraria.
Y si yo me comporto como un cínico,
se abrazan a mis pies, menos azules
y mucho más cansados,
para que no los borre de mi agenda.
Resistimos así el paso de los años.
Convivo con mis sueños,
pero en habitaciones separadas.
En el fondo, una historia de amor. Sería una irresponsabilidad olvidarnos en estas meditaciones de los poemas de amor. Hablar de amor es un modo de seguir el camino de la identidad y de los vínculos. Es también la manera de reivindicar una vez más las lecciones de la poesía contemporánea. El amor alude a la conciencia y al número dos.
El amor no cierra los ojos. Escribir poesía amorosa no supone nunca un ejercicio de ensimismamiento. No hay nada que nos abra más los ojos a la realidad. La poesía del Siglo XX ha planteado muchas batallas a favor de la emancipación de la intimidad como una parte decisiva de la historia. Si hablamos de identidad, si nos preguntamos qué significa decir yo soy, qué supone ser hombre o ser mujer en un tiempo concreto, qué encierran el erotismo, el trabajo y la ordenación de la vida privada, comprenderemos que la historia pasa por la intimidad, sucede en ella, igual que ocurre con las constituciones, los medios de comunicación o las armas de destrucción masiva. Cuando digo soy hombre asumo valores distintos a los que guardaba esa misma frase en la voz de mi abuelo. En la actualidad, los programas politicos, los idearios de los partidos y las organizaciones sociales, empiezan a buscar huecos para los asuntos de la intimidad, las precariedades de la igualdad y los derechos de las libertades individuales.
Esta ha sido otra de las grandes aportaciones de la poesía contemporánea: la conciencia de que no se puede transformar la historia si no transformamos también la vida cotidiana. El amor es la prueba primera y última de que nos definimos en el número dos, de que somos una ilusión compuesta junto al otro. Tomamos conciencia sentimental de una realidad que actúa como comunidad. La reivindicación de los sentimientos es otra de las grandes tareas que necesita asumir el ser humano en los debates intelectuales. No habrá ninguna receta económica, política, racionalista, que nos saque de la ley del más fuerte que impera en la sociedad actual si no somos capaces de considerarnos sentimentalmente en la obligación moral de situarnos junto al otro. Compadecer es imprescindible para enunciar una ilusión compartida. La poesía amorosa facilita una de las vías más poderosas para llegar a la conciencia de que uno depende de los otros, de que uno necesita cuidar y ser cuidado. El amor desata un tipo de convicciones en el deseo de ser y estar que supera los argumentos más rotundos del pesimismo y de las identidades cerradas. Estoy convencido de que “A veces una piel es la única razón del optimismo”:
Debería llover
y hace falta ser lluvia,
caer en los tejados, en las calles,
caer hasta que el aire ponga
ojos de cocodrilo
mientras muerde la tierra igual que una manzana,
caer sobre la tinta del periódico
y caer sobre ti
que no llevas paraguas,
que te llamas María, Almudena,
que piensas como abril
en hojas limpias bajo el sol de mayo.
A veces una piel
pudiera ser la única razón del optimismo.
Aparece el nombre del otro, y con su nombre la necesidad de reconocerlo, de estar ahí, de hacerse responsable de él. Introducir el cuerpo dentro de los debates abstractos es una forma de devolverle la experiencia de la realidad a los mundos virtuales. Es también e) modo más directo de diferenciar la superstición de la ficción. No estamos hablando de caricaturas, estereotipos, fantasmas, sino de nosotros, gentes con cuerpo y con historia. Hay en juego algo más que la simple bondad de la tolerancia. Se trata de una implicación más fuerte, porque el amor nos demuestra que al hablar de los otros estamos hablando de algo que nos constituye a nosotros mismos. “La tolerancia no sirve para comprender el beso del extranjero”:
Yo, bebedor de whisky,
en tu beso conozco la ginebra.
Tan distinta la piel,
el país de tu beso,
un idioma con sílabas de lentitud” noche,
un mundo de costumbres muy ajenas
que marca en sus relojes compartidos
la diferencia horaria de nuestra intimidad.
El sol va por delante en la piel de tu beso.
Cuando yo abro los ojos, tú los cierras.
No sé
si he sido el extranjero
allí, en la región
de tu lluvia pendiente de mis labios.
No sé
si fuiste la extranjera
aquí, en la ciudad
de mi boca perdida por tu boca .
Pero cruzo este mar
si mi destino negro
es el blanco imprevisto de tu amor,
y si tu soledad, como un perro de raza,
se viene con mi luna callejera.
Es una patria inútil
la que cierra los labios, las puertas
a los recién llegados.
Sórdida gente triste,
gente esquiva que nunca ha salido de sí
No recorren el mundo, no se pierden,
no han sentido en su piel la luz de una frontera
que nos salva del dulce cuchillo de lo nuestro,
no conocen los labios de otro idioma,
no aman las ciudades,
no aprenden a besar.
Y hablando de amor o de pertenencia resulta indispensable el recuerdo de la tradición literaria, del oficio como un relato, una forma de herencia. La historia desemboca en unas manos que amasan el pan, siembran trigo, trabajan la madera o escriben. Reconocer el oficio como experiencia humana compartida fue el propósito de un poema titulado “Los viejos cascarrabias son tan peligrosos como los jóvenes sin memoria”. Tuve la suerte de ser aprendiz de poeta. Deslumbrado ya por autores como Federico García Lorca o Antonio Machado, trabé amistad con Rafael Alberti. El viejo poeta acababa de volver de un largo exilio de treinta y siete años. Como es lógico, para mí suponía un mito. Era el amigo de García Lorca, el autor de Sobre los ángeles, el defensor de la República española, la presencia viva de un haber estado, de un saber. Su generosa amistad concretó el peso de la historia en una experiencia humana compartida a través de un oficio: la poesía. Y me enseñó muchas cosas del verso, de la riqueza del verso, de la estúpida manía de elegir entre Góngora y Quevedo o entre Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. ¿Para qué renunciar como lector a cualquiera de las buenas posibilidades ofrecidas por el género? Bienvenidos el clásico y el vanguardista, el puro y el comprometido. La responsabilidad no reside en las múltiples entregas abiertas por el mundo exterior, sino en la propia mirada.
Con el paso de los años, me fui dando cuenta de que la lección más importante que me dio Rafael Alberti fue el hecho humano de tomarme en serio. El anciano se tomaba en serio a los jóvenes. El oficio, como el amor, responde a la experiencia de una comunidad. Resulta imposible que exista esa comunidad si los jóvenes renuncian a su memoria y no comprenden el oficio, el amor, el dolor o la ilusión de sus mayores. La comunidad también es imposible cuando los mayores, al cumplir años, se convierten en unos viejos cascarrabias y presuponen que los jóvenes están siempre equivocados, que cualquier tiempo pasado fue mejor. El cascarrabias desconoce que el mundo se transforma, que mueve sus propias y nuevas exigencias. Malhumorado, temeroso, desorientado, llega a desesperarse cuando los jóvenes no se comportan igual que él a los veinte años.
La idea de comunidad, de colocarme en el lugar de los ancianos, de aprender de los poetas más jóvenes que yo, tiene mucho que ver con la literatura. Estoy haciendo aquí una confesión, casi me estoy desnudando, explicando lo que me ha enseñado la poesía. Y es que la poesía me ha enseñado esto mismo: la entrega, la necesidad de involucrarme, de contar y decidir. Se trata del oficio de poeta.
Me dediqué a esta manera de vivir porque mi padre tenía la costumbre de leer sus poemas preferidos en alto, con una voz muy teatral que sabía crear efectos. Yo me conmovía y entraba en el relato. La literatura persigue ese hecho de comunidad, esa convivencia en la que se refuerzan las ilusiones personales. El escritor intenta situarse en el lugar del lector para establecer un diálogo. Y el lector entra en las palabras del escritor para responder y vivir a través de sus argumentos.
Al cumplir años necesitamos aprender a cuidarnos. Entre los cuidados del escritor, más que dejar de beber o de fumar, importa mantener con vida el asombro infantil o adolescente que nos hizo entrar en el relato y sabernos parte de una historia que merece ser contada. Yo no me hice poeta para aprender a escribir unos endecasílabos perfectos. Tampoco me convertí en profesor de literatura para reproducir la tecnología que permite poner una nota al pie de página. Quería contar el mundo, tomar conciencia de su precariedad, transformarlo, y el modo más adecuado que encontré fue el oficio de poeta. Estaba hecho para ese oficio. De ahí que me lo tome tan en serio. Los que nos dedicamos a la literatura somos la consecuencia de una admiración. Pensar en el lector a la hora de escribir supone recordar la pasión del lector adolescente que fuimos nosotros.
La admiración que sentí al leer a Pablo Neruda, Jorge Luis Borges o José de Espronceda fue la que me invitó a dedicarme a este oficio. Haber vivido la dedicación a la poesía como una experiencia compartida con los mayores me une a ella y me abraza en una lealtad artesanal. Y me abre los ojos al porvenir. Rafael Alberti, Francisco Ayala, Ángel González, Jaime Gil de Biedma abren la puerta de mi taller a los más jóvenes en el poema “Los viejos cascarrabias son tan peligrosos como los jóvenes sin memoria”:
Me gustaba acercarme hasta la lumbre
discreta de sus .ojos,
y con ellos me hablaban,
.y.yo los escuchaba con los míos.
Sus rostros fatigados
eran la parte viva de la historia,
el recuerdo presente
de una guerra perdida, de un secreto
nacido en las mañanas de la literatura,
de poetas amigos o enemigos,
de una casa de amor
legendaria en un tiempo de leyenda.
Al dejarme escuchar
y al dejarme cuidarlos,
al revivir con ellos la historia que heredaba,
mía como la luzy la tiniebla
de la ciudad donde fui niño,
los viejos me enseriaron a creer en los jóvenes.
Por eso aprendo tanto
de maestros nerviosos, cercanos a la vida,
que con su ropa extraña, sus mitos, sus deudas,
hoy se sientan conmigo
al calor de la lumbre.
Estas son mis confesiones sobre el oficio de la poesía, un oficio que me ha enseñado a hacerme preguntas, a huir de los dogmas, a defender la soledad de la conciencia y a buscar una butaca o una plaza donde sea posible la conversación con los otros. Más que en la comodidad de las recetas, la poesía adiestra en el esfuerzo vigilante de la conciencia, que no se parece a un balneario lleno de comodidades, sino a una pensión intranquila y de frontera. No existe un dolor que no merezca ser compadecido, no hay una injusticia que pueda dejarnos indiferentes. Ninguna orden de silencio debe ser obedecida. La realidad está ahí, poderosa, casi fatal, pero siempre queda una puerta mal cerrada por la que mirar hacia dentro. Dentro de ella y de nosotros mismos. La poesía nos ayuda a interpelar nuestra identidad y el orden de las cosas si la acompañamos hasta el otro lado de las cosas. Ese es el equipaje de un oficio que se encarna en la conciencia increpante del poeta: “Tal vez nos vamos de nosotros mismos, pero queda casi siempre una puerta mal cerrada”:
Cuando cierro la puerta de mi casa
suelen los escalones llenárseme de dudas.
Es posible, tal vez
la luz trabajadora del despacho
se ha quedado encendida,
no sé si corté el agua
y además me parece
que no le di dos vueltas a la llave.
Es como cuando salgo de alguna discusión
y el ascensor se cubre de verdades no dichas.
Van conmigo respuestas decisivas.
Más tarde siento miedo
de aquellos dos minutos de intemperie.
Yo levanté la voz los demás se callaron
y se rompió la copa.
Es como cuando salgo de una fiesta
y me asalta el temor
de que alguien se haya molestado.
¿Me despedí de ella? ¿Debería
acordarme de él?
¿Entendieron la broma
y la doble intención de mis palabras?
¿Ha llegado a .saberse
la peque/fa mentira del viernes por la tarde?
Es como cuando salgo de mí mismo,
después de haber nadado entre dos aguas
incluso en la bañera.
Dejo la ropa sucia a los pies de la silla,
una cama deshecha,
los platos sin lavar,
toallas en el suelo,’ en el cuarto de baño
un espejo con niebla
donde está todavía
el desnudo sin piel del impostor
que ahora sale a la calle,
y saluda a los otros,
y atiende a quien le llama por su nombre.
Todo es raro y difícil
como sentirse Luis, como vivir en el segundo
izquierda de la noche,
ser español o estar enamorado.
Tal vez nos vamos de nosotros mismos.
Pero queda una luz, un grifo abierto,
la sombra de una puerta mal cerrada.