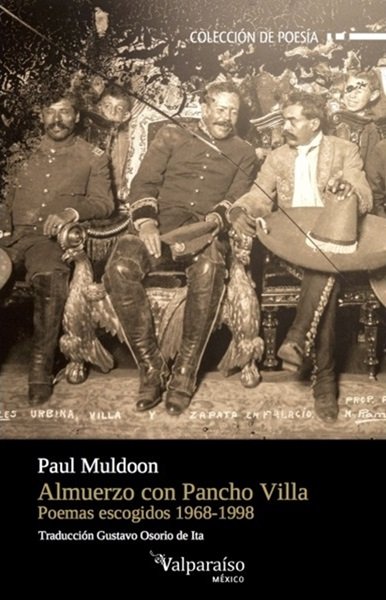En el marco del dossier, Modelo para armar: 62 voces de la poesía argentina actual, con selección e introducción de Marisa Martínez Pérsico, presentamos al poeta Juan Meneguín (Concordia, 1958). Ha publicado en poesía: Cantos apocalípticos (1987), Ragas en la niebla (1991) Papel españa (Plaqueta, 1996), y Religión de Misterios (Fray Mocho, 1999), Ragas (Último Reino, 2006) y Cuando mi padre comía flores y otros poemas (2012), Una canción para el verano (2015) y Los ríos de abril (reedición 1987-2015), en la colección Colección Pliegos del Altillo. Blog: cronicasdebluerider.blogspot.com En 1999, su obra Religión de Misterios obtuvo el prestigioso Premio Fray Mocho de poesía, máxima distinción literaria de la Provincia de Entre Ríos.
Historia de la aviación
Cuando el niño era niño,
las manzanas tenían olor a manzanas
Peter Handke
He visto al viejo navegante,
chalina blanca y antiparras,
y fuselaje de pino y tela por los mares del Sur,
y un ronroneo de viejo Latècoére
por colinas entrerrianas un mediodía de abril,
como un sueño combado al vuelo rasante sobre el lino
girar e inclinar las alas
sobre las vizcacheras y sobre un río más claro que el Garona
y sobre aquellos arenales donde corajeaban adelantados Whippers
y gringuitos en cabriolés
que nada entendían de esas intrépidas máquinas voladoras
aunque ya esperaran fotografías con rubias casamenteras
mientras maceraban tinturas de láudano o de árnica
y curaban las pinoteas de las alfajías,
sin olvidar la genética del citrus
sin olvidar que el mundo estaba en el mundo,
pero en el cielo, sí, estaba el corazón,
y el espíritu de los plantíos
circundaba una lenta sustentación de isobaras
y de compases trémulos en las improvisadas rutas,
—apenas la punta de un lápiz nocturno
que fijara un trayecto de luna entre cúmulus nimbus
entre Toulouse y Tánger,
entre Casablanca y Montevideo,
entre Buenos Aires y Asunción
para un Correo del Sur con fotos y matrimonios a distancia:
—alsacianos, dinamarqueses, lombardos,
respirando todos el fresco de la madera lustrada con naranjas
y el recato de ultramarinos en los almacenes
—indocumentados altímetros
que vinieran a decolar aquí, en estas colinas junto al río
donde no supimos, si acaso, o tal vez muy fugazmente,
fue al atardecer de un viaje sin escalas hasta una ciudad llena de luz
cuando descubrimos en las hondonadas esas pequeñas maravillas,
esas crisálidas tornasoladas, intensidad y forma de capullos
todos encendidos y en caída desde otra galaxia en verano
hasta el aura de esas florcitas que llamamos dientes de león
y el rocío que ardía, fríamente,
—y sentimos, plenos y serenos,
que entre las colinas habría una como depresión triunfante
donde en apenas neblina brillarían todas las luciérnagas
aunque alternativamente, una y otra, y otra,
y otra cuando un sonido que no agredía
nos desplazaba por el viejo asfalto
donde esa tarde habían alucinado los arados
con sembrados extendidos hasta el próximo amanecer,
como si una gesta gringa hubiera venido a dejarnos esta marea de girasoles
y aquella luz serena sobre el lomo de las doradas
que saltaran entre las boyas del canal o remontaran el Salto Grande
donde los viejos, cada verano,
rehabitaban los ranchos para olvidarse de los ferrocarriles;
—entonces, éramos el paisaje adentro del viejo Oppel
viajando con brújulas y cartas astronómicas
y mapas desteñidos por la resolana
hacia una lejana pradera que conoceríamos en un amanecer
sin arroyitos ni esteros ni lagunones entrerrianos
pero con un fresco de alcanfores en la nariz de los gurises
festejando por un descubrimiento de trilladoras en caravana
que avanzaban, lentísimas,
con un estrépito de metales viejos
y de fierros comprimidos por la presión de las calderas
y de tierra removida por la fuerza de las ruedas metálicas,
lento y ondulante convoy de máquinas, tractores, carromatos
que penetraran una pampa de girasoles ingrávidos,
mientras un vientito de pretormenta
empujaría la nuestra descolorida nave
y las casuarinas de las rutas cantaban con sus agujas
hacia la Cruz del Sur…
ah, lluvia de los viejos días,
cuando el mundo recién habría de nacer
y había que nombrar todas las cosas, y conocerlas,
«…y qué de lejos están esas estrellas y después de ésas»,
otros mundos con soles vertiginosos más allá todavía
«y más más allá, qué…»
qué vacío contemplaríamos acostados boca arriba en los techos,
aprendiendo cómo se traza un círculo y por qué gira la tierra,
por qué el agua se evapora y luego se licúa y luego se congela,
por qué los pájaros y las máquinas vuelan,
y por qué venas viajan las centellas,
y porqué qué,
qué vacío enorme en la manito recién abierta
cuando supimos que el cometa andaría por el viejo muelle
y en el cedazo de la noche iluminada
fue una cinta pálida que se deshilachaba en el olor del río,
—resaca de bajamar y luces de lanchones cerealeros—
tan solo una pregunta, apenas una pregunta…
No. Nunca supe sin embargo por qué, y si acaso,
esa sarta con surubicitos vivos en un agua dulcemente clara
y dulcificada por sarandices enramados en la costa
me dejó la visión de un lagarto comedor de miel en la siesta de Chaviyú
y los ferroviarios con sus Estancieras atiborradas de campamentos,
cuando habría de ser el olor de lejanos arrecifes
las huellas del congrio en las playas de Río Grande
quizás un mensaje, una sintonía en qué firmamento del agua
para que volviera deslizándose en la Mar Australis
una tibieza de puentes cruzados al amanecer, y elevados
por un olor a esteros y álamos
sobre aquel delta donde solían andar las barcazas,
un poderoso aire en estado de ebullición
que habría de despertar finas raíces en la conciencia,
tibios filamentos dormidos en una palpitación de islas brumosas
que navegaran sin delfines ni cachalotes
hacia la tarde del cormorán y el calafate incendiados,
pero no ahora, aunque no ahora,
sino cuando un blanquísimo puente cruce como flotando
desde una ciudad oculta en un agobio rosado
hacia las forestaciones penetradas por la noche,
sino cuando ya no pudiera andar los viejos caminos
en busca de claros arroyos
y aquel rostro sólo sea una bruma pálida en los espejos,
sino cuando drogado de turbinas y carlingas
sólo escuche el carburante de una danza de Sea Harriers y Super Etendard
oliéndose la muerte en los hocicos,
volvería, sí, aunque no ahora,
sino cuando el viento sea sólo un amanecer de palmeras invocándolo,
invocándolo,
porque sin embargo eso sí supimos, y por si acaso,
que a los viejos navegantes no se los amarra
bajo el cielo de otra latitud
sino aquélla donde una vez decolaron los sueños.
: Verano 1971
Veo puentes de hierro ferrocarrilero sobre un monte en brumas.
Veo la noche en aquellos puentes atravesados por el claro de luna.
Veo un puente rojo que una tormenta de tarariras y sarandices
descalzó una noche y cayó finalmente
descabezando un camino que nadie usaba ya
porque era un camino sin cereales y sin camiones.
Los pilares hundidos en las arenas, los arbotantes
enterrados en una espesura de campanillas y enredaderas sin nombre.
Pero veo también un puente de madera, un puente hermosamente vacío
y colgado del cielo por obenques de repollitos de agua
y abajo y adentro un agua con sabor a cedrón y carqueja,
un agua de berros y culantrillos entre las piedras,
cuando de solera y capelina, una recién casada
sale del frío de lo verde y ríe con el algodón mojado transparente
que copia la levitación de sus pechos,
y entre las vigas de quebracho de un puente de madera
alguna vez tuve doce años, y con un mediomundo
me sumergí en la sombra de un remolino
habitado por sabalitos y chanchitas, dientudos y mojarras,
ardiendo por culpa del verano y el sol de las primeras eróticas.
: Invierno 1941
Puentes de alma calada, rendidos ante una tormenta subfluvial,
una noche en que desaparecía un ejército de zapadores
bajo las olas turbias de las grandes crecientes,
ahogados soldaditos por el peso de los fusiles, mochilas, campamentos,
mientras arriba cruzaba un último carguero,
ciego entre relámpagos, hipoacúsico en el espanto,
como un redoble de tambores en doble fila sobre los rieles,
la síncopa de sus pistones empujando un cronómetro lejano.
¿Dónde quedan esas imágenes? ¿Quién
registró la lenta historia de aquellos puentes entrerrianos?
¿En qué oficinas con fantasmas siguen muriendo
reglas de cálculo y medidas inglesas
para aquellas ingenierías sin sistema métrico decimal
en cuyas crónicas de planos cruzaban los convoyes de áridos?
Sobre ondas de trigales, bajo el viento y la llovizna
pasaban las últimas locomotoras
y entraban a los puentes perdidos en tajamares y lagunas,
porque hubieron puentes sin doseles ni barandas
para que los cormoranes de agua dulce,
y desde un lento mirador de fierros con remaches,
escrutaran mejor el fondo de las aguas verdes.
: Otoño 1983
Pero un puente blanco cruza sobre buques contenedores
y el río se detiene en camalotes.
Amanece y hay niebla allá abajo, y entre la niebla
viejas embarcaciones buscan una isla, y un amarradero.
El río es un viajero silencioso cuando se va en la niebla;
los sauces en la orilla son filigranas de niebla,
los sarandíses en la orilla son las ramas y las hojas de la niebla
y hay culebras en los grandes camalotes,
hay una garza de ojos colorados que mira
y el río apenas marcha con sus barcos extranjeros
mientras un lento carguero, allá arriba,
cruza como levitando por un monte de olores al rocío.
Y es una fina escarcha de verdes traslúcidos, la mañana.
: Primavera 2009
Tres motocicletas cruzan un puente blanco:
las máquinas quietas como en paradoja cuántica,
porque cuando hay un arroyo de aguas oscuras
siempre es un puente blanco lo que viaja, y cruza.