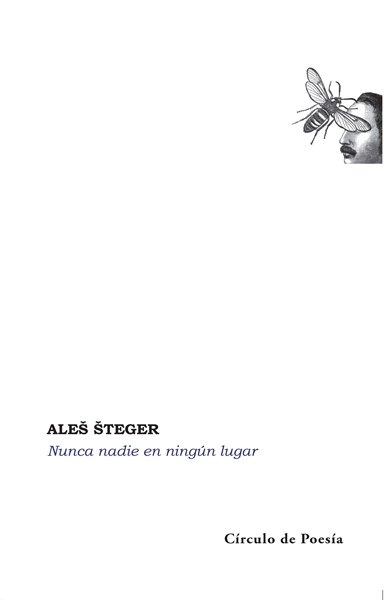Presentamos, en versión del poeta, ensayista y traductor Gustavo Osorio de Ita, un poema paradigmático de una etapa lírica de Donald Hall vinculada a la muerte de su esposa Jane Kenyon (1947-1995). Hall es autor de trece colecciones de poesía. En España se pueden encontrar publicados por Valparaíso Ediciones, en versión de Juan José Vélez Otero, Eagle Pond, obra de Kenyon y Hall y, La cama pintada. Donald Hall fue nombrado Poeta Laureado de los Estados Unidos en 2006 y, en 2010, el presidente Barack Obama le hizo entrega de la National Medal of Arts.
Los últimos días
“Era algo razonable
de esperar”.” Así él lo escribió. Al día siguiente,
en una sala de consultas,
la hematóloga de Jane, Letha Mills, se sentó,
firme, su asistente
parada dando la espalda hacia la puerta.
“Tengo noticias terribles,”
les dijo Letha. “La leucemia ha vuelto.
No hay nada qué hacer.”
Los cuatro lloraron. Él preguntó cuánto tiempo
¿por qué ahora?
Jane sólo preguntó: “¿puedo morir en casa?”
En casa, aquella tarde,
tiraron juntos las medicinas a la basura.
Jane vomitó. Él gemía
mientras ella permanecía con los ojos secos – callada,
tratando de dejar ir. Por la noche
él tomó el teléfono para hacer
llamadas que trajeron
a un niño o a un amigo al horror.
A la mañana siguiente,
trabajaron seleccionando de entre los poemas de ella
aquellos para Otherwise[1], escogieron
himnos para su funeral, y se daban
palabras mientras escribían
y revisaban su obituario. Al día siguiente,
con más trabajo por avanzar
en torno al libro, él vio cuán débil ella se sentía,
y dijo quizás no ahora; quizás
más tarde. Jane sacudió la cabeza: “Ahora,“ dijo.
“Tenemos que terminarlo ahora.”
Más tarde, mientras ella se deslizaba exhausta hacia el sueño,
dijo, “¿No fue divertido?
¿Trabajar juntos?¿No fue divertido?”
Él le preguntó, “¿Qué ropa
te pondremos, para el entierro?”
“No lo había pensado,” dijo ella.
“Qué tal aquel salwar kameez[2]
blanco” dijo él –
para ella su seda hindú favorita la cual compraron
en Pondicherry hace año
y medio, la que, en adelante, usaría para lo mejor
o para verse aún más hermosa.
Ella sonrió. “Sí. Excelente,” dijo.
Él no le contó
que un año antes, soñando despierto,
la había visto
en el ataúd con su blanco salwar kammez.
Sin embargo él no pudo parar
de planear. Aquella noche él rompió con,
“¡Cuando Gus muera yo
lo cremaré y esparciré sus cenizas
sobre tu tumba!” Ella rió
y sus grandes ojos se aceleraron mientras asentía:
“Será bueno
para las margaritas.” Se recostó pálida de nuevo
sobre las almohadas floridas:
“Perkins, ¿cómo se te ocurren estas cosas?”
Hablaron sobre sus
aventuras – manejando a través de Inglaterra
cuando se casaron,
y excursiones a China e India.
También recordaron
días ordinarios – veranos en el lago, trabajando
juntos en poemas,
paseando al perro, leyendo a Chekhov
en voz alta. Cuando él elogiaba
miles de asignaciones vespertinas
que los llevaban hacia
la dicha y el reposo en esta cama pintada,
Jane rompió en lágrimas
y gritó, “No cogeremos más. ¡No cogeremos más!”
Incontinente por tres noches
antes de que muriera, Jane necesitaba que la llevaran
al cómodo.
Él la limpiaba y le ayudaba a volver a la cama.
A las cinco alimentó al perro
y regresó para encontrarla al otro lado del cuarto,
bien sentada en una silla.
Si no podía levantarse, ¿cómo pudo caminar?
Él temió que ella se cayera
y llamó a una ambulancia para llevarla al hospital,
pero cuando le dijo a Jane,
ella hizo una mueca y comenzaron las lágrimas.
“¿Tenemos que hacerlo?” Él canceló el servicio.
Jane dijo, “Perkins, quédate conmigo cuando muera.”
“Morir es simple”, dijo ella.
“Lo que es peor es…la separación.”
Cuando ella dejó de hablar,
se quedaron juntos, tocándose,
y ella fijó en él
sus hermosos, enormes y redondos ojos cafés,
brillando, sin parpadear,
y fervientes con amor y miedo.
Uno por uno fueron llegando,
lo más antiguos y entrañables, para decir adiós
a su querida amiga del alma.
Al principio ella decía sus nombres, lloraba y los tocaba;
después sonreía, después
elevaba una comisura de su boca. El último día
ella contempló despedidas silenciosas
con sus manos entrelazadas y sus ojos enteramente abiertos.
Dejando su lugar junto a ella,
ella con ojos atónitos, él le dijo,
“Pondré estas cartas
en la caja.” Ella no había hablado
por tres horas, y entonces Jane dijo
sus últimas palabras: “O.K.”
A las ocho aquella noche,
sus ojos se abrieron, tal como permanecieron
hasta que murió, la respiración por reflejo
comenzó, él se inclinó para besar
de nuevo sus pálidos y fríos labios, y sentirlos
una última vez juntarse
e hincharse y chasquear para besarlo de vuelta.
En las últimas horas, ella sostuvo
sus antebrazos alto con pálidos dedos apretados
al nivel de las mejillas, como
la estatua de la diosa sobre el lavabo del baño.
Algunas veces su puño derecho latigueaba
con espasmos hacia su rostro. Por doce horas
hasta que ella murió, él siguió
rascando la larga y huesuda nariz de Jane Kenyon.
Un agudo, casi dulce
aroma comenzó a elevarse desde su boca abierta.
Él observó su pecho aquietarse.
Con su pulgar cerró esos cafés y redondos ojos.
De Inventios of Farewell. Ed. Sandra Gilbert, WW Norton & Co. New York.
[1] Poemario de Jane Kenyon publicado en 1996 por Graywolf Press.
[2] Vestido tradicional de una pieza originario de Asia Sur-Centro.