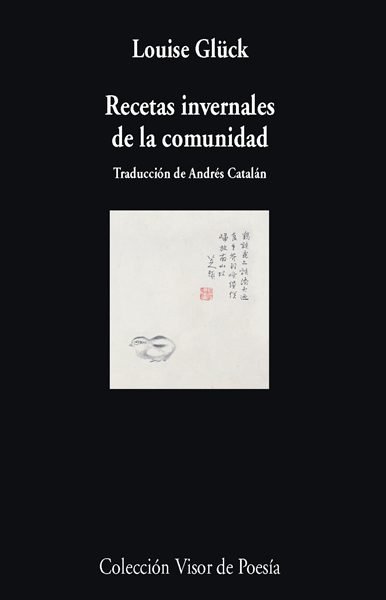Presentamos un texto, del poeta, ensayista y traductor venezolano Adalber Salas Hernández sobre la poética de Mark Stand (Canadá, 1934),uno de los pilares de la poesía en inglés de las últimas décadas. Salas Hernández mereció el Premio de Poesía Arcipreste de Hita. Ha traducido a Marguerite Duras, Antonin Artaud, Yusef Komunyakaa, entre otros. Salas, en este ensayo, se acerca al pensamiento poético de Strand y nos recuerda que “La poética de Strand elabora una noción del sujeto parlante y del poema que enuncia como antoecumene, como lugar desconocido, como falta plena”
Regreso al fin del mundo
A Beverly Pérez Rego
A Octavio Armand
I
No habrá palabra
que lleve en su aliento el curso de los viajes
la isla sumergida que tanto nos espera.
Luis Pérez-Oramas
Es difícil pensarnos sin nuestra fascinación por los límites. El límite, bajo la forma en que se presente, parece siempre halarnos hacia sí, forzarnos a tantearlo, a recorrerlo. Como si nos colocara bajo el signo de una gravedad oscura, que escapa aún a nuestro entendimiento. Lo más certero que soy capaz de decir es que el límite nos pone a su servicio, nos atrae de la misma manera en que lo hacen las promesas –y puede que todo límite sea para nosotros exactamente eso: una promesa.
Creo que comienza con el descubrimiento de la piel. Ese momento perdido en alguna capa geológica de la memoria, cuando realizamos un hallazgo que nos recorrerá el resto de nuestra vida: no somos iguales a lo que tocamos. Somos distintos, irremediablemente. Este es el primero de los límites, y tal vez el más insoportable. Este descubrimiento nos surca, literalmente; nos dibuja una figura cruel, un cuerpo condenado a permanecer al borde de sí mismo. Y poco después, otra frontera se superpone a ésta, amoldándose a sus formas ahí donde no fue capaz de modificarlas, llegando a resultar indistinguible de la primera con el paso de los años: se trata del lenguaje. Los objetos y el propio cuerpo se hallan de golpe nombrados, y por ello mismo separados unos de otros. Se impone no sólo la función nominativa de la lengua, sino que además aparecen los modos, los adjetivos, los adverbios: otras tantas distinciones que trazan el plano de lo real. Y los verbos, motorizándolo todo, impidiendo que las relaciones entre las cosas, y sus fronteras, se mineralicen. Lo simbólico cubre como una película lo real, ejerciendo la tiranía inquieta del significado. Son las palabras las que siembran en nosotros el vicio de la abstracción, las que nos contagian con la fiebre del sentido.
No es casual que en el Libro I de las Metamorfosis, donde relata la creación del mundo, Ovidio cuente cómo un dios anónimo –quisquis fuit ille deorum, quien quiera que fuera este dios–, en vez de crear la materia que servirá de basamento para el cosmos, de hecho se restrinja a proporcionarle coto, orden. Llama a esta deidad mundi fabricator, el fabricante o artesano del mundo, el encargado de recoger su carne bruta y arisca para imprimir en ella los lineamientos del sentido. Este epíteto aparece poco después de un momento clave, el mismo pasaje en el que se narra cómo la deidad da forma al mundo dictándole fronteras. De ahí otro título que se le otorga, igual de ilustrativo: opifex rerum, el obrero de las cosas:
Ante mare et terras et, quod tegit omnia, cælum
unus erat toto naturæ vultus in orbe,
quem dixere Caos, rudis indigestaque moles
nec quicquam nisi pondus iners congestaque eodem
non bene iunctarum discordia semina rerum.
[…]
Hanc deus et melior litem natura diremit;
nam caelo terras et terris abscidit undas
et liquidum spisso secrevit ab aëre caelum.[1]
El establecimiento de las fronteras, su imposición sobre aquella rudis indigestaque moles que era la sustancia primordial del mundo, marca el paso de la materia asémica a la materia plenamente significante. En otros términos: el haber grabado rasgos en esa natura la hizo de golpe reconocible, transitable –y, sobre todo, legible. Del caos al cosmos, la diferencia se establece desde nuestra capacidad para leer al último, mientras que el primero se halla, para nosotros, hundido en la más irrecuperable afasia.
Así pues, lengua y límite se suponen mutuamente –lo que es más, se necesitan. A través del habla estamos en contacto permanente con el misterio de los finales, pues cada palabra posee su fin –la pausa, el salto mortal del silencio. En cada cesura anida el vértigo de lo que termina. Y no sólo física, sino temporalmente: se acaba la palabra y, con ella, el momento en que fue pronunciada. Se dispersan los sonidos que la componen, dejando de reconocer el espacio y a la vez dejando de marcar un instante específico. Así, nos es dada la noción de límite en toda su magnitud: tanto temporal como espacial.
Es imposible que tal don no resulte opresivo. Todo hallazgo, así como toda dádiva, es también una condena. Las fronteras impuestas por la terca superficie de las cosas nos obligan, cuando seguimos sus líneas, a imaginarles un fin. No un fin particular, claro está, pues cada borde posee el suyo –antes bien, un fin para todas las fronteras, un trazo que las defina y las contenga, y tras el cual no reste nada. Un abismo como el que quiso denotar Robert Fludd en su Utriusque Cosmi: un recuadro unánimemente negro en cuyos lados se puede leer et sic in infinitum, y así infinitamente. Pareciera resultarnos imprescindible la noción de lo desconocido, incluso de lo interminable, para pensar a partir de ella el espacio que sí podemos reconocer y habitar. El más antiguo mapa del mundo hallado hasta ahora, vale la pena recordar, fue encontrado cerca de Sippar, en la actual Irak, y data de la Babilonia perteneciente a los años entre el 750 y 500 antes de Cristo. En él, un mar circular, marratu, rodea la tierra conocida; más allá, no hay nada.
Nuestra pregunta por los finales, nuestra fascinación por los límites, se transforma entonces en una necesidad: aquella de imaginar fronteras que no quepan en configuración geográfica alguna, que no se dejen demarcar por la palabra. Este es quizás el origen del término terra incognita aplicado al ejercicio cartográfico. En numerosos mapas, sobre todo de nuestra modernidad temprana, pueden encontrarse tierras bajo este signo: regiones enteras que aún no habían sido exploradas –o cuya existencia no había sido corroborada– pero que cumplían una función ineludible en el mapa y en el imaginario social de la época: el de establecer un límite para el mundo conocido y abrir, al mismo tiempo, un espacio para la pura posibilidad. Tal es el papel que desempeña en los primeros atlas, como el Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius, la primera compilación cartográfica moderna. En el interior de un documento concebido para dar cuenta del modo en que el espacio ha sido ordenado, brotaba una suerte de enigma, un lugar cuya opacidad permitía al mapa pensarse a sí mismo. Alfred Hiatt lo pone en estos términos: “Terra incognita constituted an a-cartographic mode of representation within the map, uncharted land that nevertheless appeared on the chart. Such land was stripped to its raw essentials, to its fundamental idea: terra incognita was land unknown but not unthought.”[2] Desconocido pero no impensado –o incluso podría decirse: impensable– es una manera sucinta y precisa de calificar ese espacio. Lo que es más: podría llamársele sobrepensado, forzando un poco la tolerancia de nuestra gramática para poder registrar un hecho incontestable: por lo común, la terra incognita está poblada por toda clase de criaturas míticas. Una vegetación imponente y casi temible la cubre; pies –o patas– de seres excepcionales la surcan. La oscuridad de la terra incognita proporcionó, durante siglos, el lugar idóneo donde situar toda aquella fauna y flora que debía existir pero que jamás había sido encontrada.
En otras palabras, el “modo de representación acartográfica” que suponía la terra incognita no sólo funcionaba como un negativo para el resto del mapa, representando lo que no podía ser representado, estableciendo los límites de la validez de la actividad cartográfica misma, sino que además constituía una suerte de salvaguarda para nuestro universo simbólico: en ella podían respirar y prosperar toda especie de seres ficcionales que han habitado nuestra cultura durante siglos –cinocéfalos, blemias, cíclopes, esciápodos, antopófagos, etc., cuya pervivencia se extiende desde Herodoto o Plinio hasta bien entrada la modernidad–, así como naciones fabricadas con la tela de la leyenda, como la Atlántida o el país de los hiperbóreos. Donde quiera que el mapa tocara los muros del mundo conocido, transitable, inteligible, en ese espacio indeciso brotaba de nuevo esta constelación de imágenes. La terra incognita funcionaba como un más allá que, aparte de delimitar el mundo conocido –al cual definía por oposición–, servía como región de una potencialidad casi ilimitada. Buena parte de nuestras ficciones imprescindibles, así como las que íbamos creando sobre la marcha, podían morar allí sin perjuicio. Sobre su pantalla oscura nuestro imaginario proyectó, durante siglos, sus obsesiones, temores y ambiciones, justo como hoy en día lo hace con el espacio exterior.
Limitada pero desconocida, cercada por todos lados pero infinitamente abierta, la terra incognita también funcionaba como una promesa. Hacia ella podían dirigirse, como en efecto lo hicieron, quienes se vieran atrapados por el encanto de estas ficciones o atravesados por el discurso expansionista de su país. Sin embargo, tras todo ello, se encuentra la tentación de la posibilidad; pues eso es la terra incognita, eso representa en última instancia cuando es dibujada en el mapa: es el lugar de la posibilidad.
Esta misma fascinación por lo inexplorado nutre una de las poéticas más peculiares del siglo XX –y parte del XXI–: la de Mark Strand. En ella, el abandono de la propia vida en busca de otra, insólita o sencillamente distinta, es una escena recurrente, y no en vano, pues todo este corpus poético parece orientado a la construcción de un espacio simbólico donde nuestras vivencias cotidianas son transfiguradas, dotadas de un sentido misterioso e impredecible. El sujeto que habla en estos poemas siempre está de paso o a punto de partir –y para empezar a recorrerlos valdría la pena partir, también, de estos versos pertenecientes a The Story of Our Lives:
I lean back and begin to write about the book.
I write that I wish to move beyond the book,
beyond my life into another life.[3]
The Story of Our Lives es un largo poema que narra la convivencia de una pareja bajo el yugo de un libro que registra, con minucia inquietante, cada uno de sus días. Este libro omnívoro pesa sobre ellos, los ensordece. El protagonista del poema –por llamarlo de alguna manera– escribe que desea escapar del dominio del libro, de su propia vida pulcramente anotada, para inaugurar una existencia otra, desconocida. Esto, por supuesto, es registrado por el libro. Muchos mecanismos propios de la literatura son puestos al descubierto a lo largo de este poema. La megalomanía de la palabra escrita, su necesidad imperiosa y perversa de dar cuenta de todo. La manera en que la literatura se muerde la cola: el libro registra aquello que es escrito sobre él en tiempo real. Y, sobre todo, el carácter opresivo del orden simbólico, la violencia que ejerce cuando cubre y asimila la realidad.
Aquellos tres versos del poema condensan el problema del sujeto hablante en la poética de Strand: desea abandonar su existencia presente, ya representada con nitidez, para habitar una vida inédita. Pero emprende ese viaje a través de la escritura misma, con lo cual crea nuevos espacios discursivos conocidos, igualmente nítidos, de los cuales querrá huir eventualmente. La mudanza es su constancia. Posee un agudo sentido de la capacidad que tienen los libros para generar espacios, para hacerlos surgir y coexistir. Como escribe Michel Foucault en Le langage de l’espace: “Tel est le pouvoir du langage: lui qui est tissé d’espace, il le suscite, se le donne par une ouverture originaire et le prélève pour le reprende en soi. Mais à nouveau il est voué à l’espace: où donc pourrait-il flotter et se poser, sinon en ce lieu qui est la page, avec ses lignes et sa surface, sinon en ce volume qui est le livre?”[4] Tejido de espacio, tanto en su representación visual como sonora, el lenguaje provoca, a su vez, la creación de espacios que inevitablemente habitamos. No solamente espacios ficcionales en el sentido estricto, como narraciones, sino espacios éticos, estéticos, políticos –las discursividades que poblamos, las cuales conforman el mapa de nuestro mundo.
La paradoja de todo esto no se le escapa a Foucault: en el volumen del libro, portátil, manejable, están contenidas regiones enteras de nuestro imaginario, o palabras que lo convulsionarán y reorganizarán. Tampoco Strand dejaba de percibir con agudeza esta cualidad del lenguaje; hace de ella, de hecho, el eje de su poética. Su obra traza la cartografía de peculiarísimas tierras, por las que el sujeto hablante transita, preguntando constantemente por esa otra vida:
And into the closed and mirrored catacombs of sleep
We’ll fall, and there in the faded light discover the bones,
The dust, the bitter remains of someone who might have been
Had we not taken his place.
Estos versos pertenecen a The Beach Hotel, un poema de Blizzard of One. El texto posee un mecanismo singular: se refiere a dos instancias imprescindibles para la formación de la subjetividad –el sueño, los espejos–, fundiéndolos en una sola imagen, revelando así su naturaleza común. Y es que tanto los espejos como los sueños le descubren al sujeto su otredad más íntima, le hacen descubrir que es un extranjero para sí mismo. Es esa extranjería la materia a la que da forma la obra de Strand. Ese someone who might have been que todos llevamos por dentro, que todos somos no siendo, presta sus tonos familiares y su acento irreconocible a la voz que recorre estos poemas.
Este sujeto hablante busca incesantemente su propia extrañeza, la que le pertenece, la que lo conforma, para así trabajarla. Los versos del poema se van desplegando, realizando una labor cartográfica que sitúa fuera de su lugar toda una serie de elementos cotidianos que, sin embargo, se hallan fuera de foco, levemente desplazados. Esta poética está repleta de sucesos del día a día, de escenarios suburbanos o campestres, de cenas, reuniones, fiestas –todo ello dislocado, visto con el lente de la otredad. Así, el mapeo que llevan a cabo los textos buscar cercar la terra incognita de cada situación, de cada asunto, de cada imagen. El espacio vacío pero lleno; el espacio de la posibilidad:
In a field
I am the absence
of field.
This is
always the case.
Wherever I am
I am what is missing.
When I walk
I part the air
and always
the air moves in
to fill the spaces
where my body’s been.
We all have reasons
for moving.
I move
to keep things whole.
Pocos poemas de Strand son tan conocidos como éste: Keeping Things Whole, incluido en el volumen Sleeping With One Eye Open. Quien habla en él se define como una ausencia, de un modo tan radical como parco. Wherever I am / I am what is missing constituye un par de versos certeros, categóricos, que no están interesados en dejar respirar duda alguna. Autorretrato in absentia, podría llamarse el texto. Este sujeto se define por su carencia y su perpetuo movimiento, dos rasgos que realmente son el mismo. Difícilmente puede hallarse un poema que, de manera tan exacta, casi quirúrgica, dibuje los confines del yo –lográndolo, además, en negativo: el sujeto hablante como falta, como súbita opacidad, como trozo ilegible del mundo.
Es bien sabido que, para ciertos pensadores y cartógrafos de la antigüedad griega y latina, así como buena parte de la intelectualidad medieval europea, no era cuestionable la esfericidad de la tierra. El debate corría por otra vertiente: se trataba de determinar si las regiones que se encontraban en el lado opuesto de la esfera –huelga decir, el lado opuesto de lo que para ellos era el mundo conocido, la ecúmene– eran habitables o no, si había en ellos seres humanos y, de ser así, de qué naturaleza. Esto planteaba toda una serie de problemas, especialmente teológicos, en los cuales no ahondaré; quisiera, no obstante, retener la noción de antoecumene, de antípoda del mundo conocido, que tan cara fue a cierta cartografía antigua. Terræ incognitæ por excelencia, puesto que para muchos era físicamente imposible acceder a ellas, estas regiones de drástica opacidad, ininteligibles, resultaban indispensables para pensar la ecúmene, el espacio habitado, formulable, comprensible.
La poética de Strand elabora una noción del sujeto parlante y del poema que enuncia como antoecumene, como lugar desconocido, como falta plena. Labora en esta dirección, haciendo que en numerosos textos el sujeto se despoje de sus insignias simbólicas, de ese cúmulo de imágenes a través del cual se ha hecho legible, para revelar así su vacío nuclear, la nada que es su centro. Uno de los poemas más potentes del volumen Darker, llamado The Remains, registra en detalle esta faena:
I empty myself of the names of others. I empty my pockets.
I empty my shoes and leave them beside the road.
At night I turn back the clocks;
I open the family album and look at myself as a boy.
What good does it do? The hours have done their job.
I say my own name. I say goodbye.
The words follow each other downwind.
I love my wife but send her away.
My parents rise out of their thrones
into the milky rooms of clouds. How can I sing?
Time tells me what I am. I change and I am the same.
I empty myself of my life and my life remains.
Lo primero que atrapa la atención en el poema es que el sujeto hablante utiliza el verbo to empty, vaciar. Hay toda una corte de verbos que podrían transmitir un sentido análogo, pero ninguno tan radical como éste: este yo, en efecto, se vacía, cava en sí hasta quedar convertido en una oquedad. Da comienzo a su tarea deshaciéndose de todo aquello que lo valida como individuo ante un conjunto social: los nombres de sus congéneres, sus posesiones materiales, su narrativa familiar. Sin compañeros, sin propiedades, sin historia, solamente le queda el vocablo que lo designa –pero este también se pierde, se hace despedida: I say my own name. I say goodbye.
Resta entonces el diálogo solitario que establece con el devenir temporal este ente sin entidad que es el sujeto: Time tells me what I am. I change and I am the same. Hueco, vacío de su vida, el sujeto se descubre lugar de paso, espacio en perpetua transición. Una vez que ha removido de sí todo lo conocido, encuentra la metamorfosis constante que es la vida desnuda, sin un sistema de signos y señales que la demarque.
Hay en la poesía de Strand una voluntad de llevar al sujeto lírico hacia espacios completamente desconocidos, en un viaje hacia adentro, hacia los terrenos anónimos de la subjetividad, donde no hay una gravedad que amarre oscuramente las palabras a las cosas que designan, donde ocurre la deriva de los referentes. Pareciera llevar, velado, un eco del Odiseo homérico, quien se hizo llamar nadie en cierta ocasión, pero también del Ulises dantesco, que navegó hasta el fin del mundo, como relata su alma en el Canto XXVI del Inferno. O frati, cuenta que dijo a sus compañeros,
non vogliate negar l’esperienza,
di retro al sol, del mondo sanza gente.[5]
Buscar la terra incognita es una empresa que exige perderse, no sólo geográficamente, sino sobre todo extraviar los vínculos que cohesionan el universo simbólico propio. En la poética de Strand siempre hay un sujeto que dice adiós y parte per l’alto mare aperto hacia espacios inéditos, consciente, como en el poema XVI de Dark Harbor, de que su oficio es despedirse:
It is true, as someone has said, that in
A world without heaven all is farewell.
Whether you wave your hand or not,
It is farewell, and if no tears come to your eyes
It is still farewell, and if you pretend not to notice,
Hating what passes, it is still farewell.
Farewell no matter what. And the palms as they lean
Over the green, bright lagoon, and the pelicans
Diving, and the glistening bodies of bathers resting,
Are stages in an ultimate stillness, and the movement
Of sand, and of wind, and the secret moves of the body
Are part of the same, a simplicity that turns being
Into an occasion for mourning, or into an occasion
Worth celebrating, for what else does one do,
Feeling the weight of the pelicans’ wings,
The density of the palms’ shadows, the cells that darken
The backs of bathers? These are beyond the distortions
Of chance, beyond the evasions of music. The end
Is enacted again and again. And we feel it
In the temptations of sleep, in the moon’s ripening,
In the wine as it waits in the glass.
Todo este escenario costero, repleto de elementos comunes –completo con palmeras, bañistas, pelícanos, arena, brisa– revela su negativo, su entrega definitiva a lo pasajero. Permite al sujeto hablante tomar consciencia de que todo cuerpo y todo suceso bordean la nada, que todo es final. Y en un mundo así, cada hecho, cada gesto es despedida: all is farewell. Pero tal situación no impide la escritura del poema; antes bien, la suscita. Hacia el fina de The Remains, en pleno acto de despojamiento, surge de golpe una pregunta: How can I sing?, cómo puedo cantar, o mejor, cómo puedo seguir cantando. Esta duda apunta a un lazo que une a la palabra poética con el vacío, una filiación que Strand explora en repetidas ocasiones. Es la palabra poética la que media entre el sujeto y el vacío, la que sirve de frontera pero, también, de iniciadora en el áspero conocimiento de que el sujeto lleva en sí ese mismo vacío. La respuesta a la pregunta sobre cómo seguir cantando es sólo una: es necesario seguir cantando porque no resta otra opción.
Por ello puede decir, ante la ultimate stillness del mundo, que ser se vuelve entonces an ocassion for mourning o an ocassion worth celebrating, siendo el duelo y la celebración las dos facetas del canto. El final siempre está sucediendo: la palabra lo actúa y lo enuncia, lo lleva a cabo y nos otorga acceso a sus misterios. La poesía de Strand conforma una línea fronteriza entre el mundo conocido y la terra incognita que se ocupa constantemente en imaginar y atisbar –sus textos son vastæ solitudines, como llamaron los antiguos latinos a las zonas inhóspitas que separaban el mundo conocido de las regiones enigmáticas del globo. Puede que el poema donde esto se halle expresado con mayor contundencia sea el primer apartado de The End, incluido en The Continuous Life:
Not everyone knows what he shall sing at the end,
Watching the pier as the ship sails away, or what it will seem like
When he’s held by the sea’s roar, motionless, there at the end,
Or what he shall hope for once it is clear that he’ll never go back.
When the time has passed to prune the rose or caress the cat,
When the sunset torching the lawn or the full moon icing it down
No longer appear, not everyone knows what he’ll discover instead.
When the weight of the past leans against nothing, and the sky
Is no more than remembered light, and the stories of cirrus
And cumulus come to a close, and all the birds are suspended in flight,
Not everyone knows what is waiting for him, or what he shall sing
When the ship he is on slips into darkness, there at the end.
La escueta narrativa de este poema nos regala una serie de vistazos, fragmentos de una vida que ha caducado, trozos desplazados e inconexos, pero aún reconocibles, como cuando los recuerdos son trabajados por el olvido hasta adquirir esa superficie suave al tacto, esa piel de guijarro. Todos estas escenas mínimas son observadas en retrospectiva, as the ship sails away, mientras el final ocurre, mientras el poema se dirige –y nosotros con él– a tierras sin nombre, donde no sabemos qué nos espera. Pero la manera de efectuarse que tiene esta conclusión es harto significativa: a través del canto. No everyone knows what he shall sing at the end: lo fundamental de este fin es que su consumación se lleva a cabo a través del canto. La partida definitiva ocurre en el movimiento de los versos, en las olas de la voz. Y es que el canto nos introduce a la comprensión del exceso del lenguaje sobre lo que éste significa. El canto rebasa, desborda, y nosotros con él, dejando de comprender punto por punto, quedándonos con un significante polivalente, salvaje. El canto nos lleva a un más allá del cual él mismo participa de antemano. Mientras haya poemas, habrá bordes, cotos tras los cuales podremos vislumbrar tierras insospechadas. Cada nuevo texto poético traerá consigo un nuevo término y una nueva terra incognita. Y el final, otra vez, se volverá el próximo.
II
Nadie está preparado para un viaje sin regreso.
Reinaldo Arenas
To lean back and conceive of a journey leaving behind no trace of itself: esta frase puede encontrarse, a guisa de deseo, en Clarities of the Nonexistent, uno de las breves piezas en prosa que conforman Almost Invisible, el último libro de Strand. Así enunciada, pareciera llevar en sí dos contradicciones: primero, en vez de efectuar el viaje, propone su concepción, el acto de imaginarlo; segundo, que tal viaje haría lo que ningún otro –sería un viaje sin rastro, un trayecto que no conocería huella alguna. No obstante, hay una buena razón para esto: la travesía de la que habla el texto es la del texto mismo y la del libro entero, conformados por una escritura irónica e impersonal, cuya respiración es espesa como la de los sueños y cuyas escenas ocurren en ninguna parte. Lo que es más, podría afirmarse que esta sola frase condensa en sí un desiderátum que atraviesa e hila la poética de Strand: el poder concebir un viaje que se borre en la medida que se efectúa, justo como el sujeto hablante de sus textos tiende a desaparecer en la medida en que se enuncia.
Un viaje así no sólo es un viaje hacía el fin, sino un viaje que es el fin hacia el cual se dirige. La fascinación de esta obra con los finales no sólo se prenda de las fronteras susceptibles de ser formuladas por la cartografía de las palabras –es decir, los límites íntimos del íntimos del yo, el grado cero de la subjetividad que intenta dibujar–, sino también de otra especie de conclusión: la del devenir temporal. Aquella story of the end, of the last word of the end es una historia que no termina, una narración cuyo despliegue en el tiempo está siempre por cerrarse, pero nunca llegar realmente a hacerlo. En la poesía de Strand, este final crece hasta adoptar proporciones genuinamente míticas, que involucran al sujeto hablante –y, con él, al lector– en la reelaboración y actualización de imágenes que, durante siglos, han acompañado a una porción nada despreciable de la humanidad.
“L’umano si decide, cioè, in quella terra di nessuno fra il mito e la ragione, nell’ ambigua penombra in cui il vivente accetta di confrontarsi con le immagini inanimate che la memoria storica gli trasmette per restituire loro vita”[6], nota Giorgio Agamben en Ninfas, un libro concernido con Aby Warburg y su Atlas Mnemosyne. Si bien Strand no obedece a un programa iconográfico como el de Warburg, ni busca señalar los caminos que conforman el mapa de nuestra memoria histórica de modo patente, de todas maneras responde a la observación de Agamben. En el área liminal entre el mito y la razón perviven constelaciones de imágenes que en cualquier momento dado pueden animarse, moverse, hablarnos con una voz que chirría y retumba como la sangre misma de los siglos. Strand lo sabe: en sus poemas hay algo de esa terra di nessuno en cuyos predios dialogamos con las imágenes míticas.
Y es que el mito funciona como un elemento ordenador del mundo. Otorga significado, dirección, trascendencia a los gestos, objetos y hechos a nuestro alrededor. Lo humano se decide entre el mito y la razón porque son los únicos dos medios de los cuales disponemos para producir sentido a partir de la rudis indigestaque moles de nuestro entorno. Y en la piel crepuscular que separa esas dos instancias de lo humano brota, inevitable, el poema, concebido con todos los recursos de la razón y portador de nuestro bagaje mítico, escritura que pertenece a ambos ámbitos con igual derecho y, a la vez, no sabe acogerse completamente a ninguno.
En la poética de Strand se escenifica, cada tanto, un contenido mítico de tipo escatológico. Pero no de manera epidérmica ni partiendo de alguna convicción religiosa. De hecho, consigue invertir drásticamente la trascendencia que implica el mito –histórica u ontológica– para hacer de ella una peculiar forma de inmanencia. Sus textos realizan esa suerte de alquimia imaginaria a la que alude Frank Kermode cuando afirma, en The Sense of an Ending, que “although for us the End has perhaps lost its naïve imminence, its shadow still lies on the crises of our fictions; we may speak of it as immanent.”[7] El final que busca Strand, la consumación por la cual se pregunta y a la cual interpela, sin duda extrae su fuerza de una herencia de corte mítico, pero la despoja, la desnuda, la afila hasta lograr que hable una lengua secamente humana:
The story of the end, of the last word
of the end, when told, is a story that never ends.
We tell it and retell it,–one word, then another
until it seems that no last word is possible,
that none would be bearable. Thus, when the hero
of the story says to himself, as to someone far away,
“Forgive them, for they know not what they do,”
we may feel that he is pleading for us, that we are
the secret life of the story and, as long as his plea
is not answered, we shall be spared. So the story
continues. So we continue. And the end, once more,
becomes the next, and the next after that.
Este es el primer apartado de Poem After the Last Seven Words –incluido en el poemario Man and Camel–, es un final sin parusía, que no contempla redención o castigo. Es una conclusión abierta, por llamarla de algún modo: un término que a la vez es umbral, tajo tras el cual puede encontrarse lo desconocido. No es el propósito de este ensayo ahondar en la relación que este apartado del poema, así como el texto entero, establecen con los Evangelios. Baste señalar que la historia de la crucifixión, como toda narrativa cargada de un sentido sacro, no posee final: es reactualizada por el creyente, como sucede en diversas religiones. No obstante, el texto se desembaraza de cualquier compromiso con el ámbito de lo religioso para apropiarse de esta narrativa y transformarla en algo netamente humano –incluso las célebres palabras de Cristo son pronunciadas to himself, para sí mismo. El poema va más allá de este cúmulo de referencias: apunta, en cambio, a la naturaleza misma de la escritura poética, a su relación íntima con los límites, a su función como creadora de fronteras en nuestro imaginario y a su poder para hacernos replantear nuestro universo simbólico.
La poesía de Strand está contando permanentemente la historia del final, sabiendo que no finaliza, que no puede terminar jamás: el final del sujeto hablante, que medita en torno a su propio vacío, y de cada cosa y cada hecho. Cada palabra es la última y, a la vez, ninguna palabra final es posible o soportable. So we continue, yendo de conclusión en conclusión, de poema en poema, persiguiendo la combinación correcta de palabras y descubriendo que nos es hurtada, como sucede en los versos de The Man in the Tree, del libro Reasons for Moving:
I turn and the tree turns with me.
Things are not only themselves in this light.
You close your eyes and your coat
falls from your shoulders,
the tree withdraws like a hand,
the wind fits into my breath, yet nothing is certain.
The poem that has stolen this words from my mouth
may not be this poem.
El minúsculo apocalipsis que está ocurriendo en tantos poemas de Strand es un tiempo en suspenso, un evento que a la vez pareciera haber ocurrido ya y estar a punto de suceder. Participa de la extrañeza propia de la imago mundi que construye esta poética, donde nothing is certain, donde incluso el texto que estamos leyendo pudiera no ser el que ha sido escrito, según afirma el sujeto hablante. Todo es, aquí, un poco más y un poco menos que sí mismo –inclusive el fin del mundo. En esto consiste la singularidad de la reelaboración del mito escatológico que ejercita Strand: lo integra, lo somete a las leyes internas de su obra. Por ende, no es propiamente una consumación, sino casi una consumación y ya no una consumación. Está a punto de significar, como Hamm y Clov, los protagonistas de Fin de partie, de Beckett:
“HAMM.– Clov!
CLOV (agacé).– Qu’est-ce que c’est?
HAMM.– On n’est pas en train de… de… signifier quelque chose?
CLOV.– Signifier? Nous, signifier! (Rire bref.) Ah elle est bonne!”[8]
La única pregunta posible en el borde del mundo es precisamente la que hace Hamm, la pregunta por la posibilidad de significar. Se trata de un interrogante sin respuesta –la reacción de Clov es apenas una burla–, exactamente el mismo que How can I sing?, pero formulado con otros vocablos. Ante el final, las palabras se tornan inanes, endebles, desiertas –pierden la fuerza para significar, dejan de decir, como relata el mismo Clov más adelante en la pieza: “Puis un jour, soudain, ça finit, ça change, je ne comprends pas, ça meurt, ou c’est moi, je ne comprends pas, ça non plus. Je le demande aux mots qui restent – sommeil, réveil, soir, matin. Ils ne savent rien dire.” Como si la afasia de lo real se filtrase en el orden de lo simbólico, infectándolo paulatinamente, contagiándole su silencio. Su referente se vuelve la nada, de una manera no muy distinta de como le sucede al Igitur de Mallarmé. En ese momento, el sujeto duda: no sabe si muere su lengua o si muere él mismo –“ça meurt, ou c’est moi”. Y para eso tampoco hay respuesta.
La poética de Strand se ocupa en replantear, en sus propios términos y bajo sus propias leyes, la pregunta por la posibilidad de significar. En el apartado 47 de The Monument cuaja una frase : My blank prose travels into the future, its freight the fullness of zero, the circumference of absence. Hay una razón para que esta prosa en blanco, cargada de ausencia, viaje hacia el futuro: busca el sentido en potencia, el sentido nunca llevado al acto. Se sabe en la línea divisoria que colinda con el final –y sabe que el final no es más que sentido infinitamente diferido, que no sólo may never be this poem, sino que nunca será ningún poema, a pesar se hallarse en todos. En suma, que the end, once more, / becomes the next, and the next after that.
Sin saber lo que le espera, lo que encontrará o siquiera lo que cantará, el sujeto de estos poemas embarca en una nave y desaparece tragado por la voracidad del horizonte. Viaja hacia el fin del mundo, simultáneamente hacia el momento y el lugar donde el mundo se termina –el país que nadie visita, como bien lo llama en Another Place, un poema de The Late Hour:
I walk
into what light
there is
not enough for blindness
or clear sight
of what is to come
yet I see
the water
the single boat
the man standing
he is not someone I know
this is another place
what light there is
spreads like a net
over nothing
what is to come
has come to this
before
this is the mirror
in which pain is asleep
this is the country
nobody visits
Se trata de un tiempo y un espacio extáticos –en el sentido etimológico: fuera de sí mismos. Sin pasado ni futuro, pues estos no son duración a secas, sino tiempo cargado por el sentido, tallado por la estética y la ética. Ese lugar otro, hacia el cual siempre se dirige este sujeto, está bañado por una luz indecisa que lo revela distinto a cualquier otro país. Recuerda un poco al Hades que Odiseo cuenta haber visitado en el Canto XI de la Odisea, pero aquí ni siquiera moran las sombras de los muertos: se trata en un lugar donde el edificio del tiempo colapsa en un solo punto: what is to come / has come to this/ before. Strand se enfrenta al mito del final vaciándolo de su poder para ejecutar efectivamente una consumación: convierte al final en la frontera entre la potencia y el acto, en algo que está siendo siempre, a medio camino entre la nada y la existencia sustantiva. No hay apocatástasis, no hay restablecimiento de condiciones originales, paradisíacas, edénicas. Sólo hay tiempo que, en su detenerse, prosigue; sólo hay espacio desconocido, terra incognita. Sólo está, para decirlos, el exceso del canto, el más allá de la escritura poética. Como en When I Turned a Hundred, de Almost Invisible, solamente el viaje, cuya conclusión queda atrapada en una nota de suspenso:
I wanted to go on an immense journey, to travel night and day into the unknown until, forgetting my old self, I came into possession of a new self, one that I might have missed on my previous travels. […] I kept staring at the ceiling, then suddenly felt a blast of cold air, and I was gone.
Notas
[1] Al principio, el mar y las tierras y el cielo que todo lo cubre / eran uno, el único rostro de la naturaleza en el orbe, / al cual llaman Caos, masa cruda e indigesta, / nada más que peso inerte, las semillas / de todas las cosas mal combinadas y amontonadas, discordantes, en el mismo lugar.
[…]
Este conflicto fue dirimido por un dios y el mejor orden de la naturaleza, / pues escindió el cielo de las tierras y las tierras de las olas, / y separó el líquido espeso del aire celeste.
Ovidio. Metamorphoses. Norman, University of Oklahoma Press, 1998. Edición en latín de los Libros I-V.
[2] Alfred Hiatt. Terra Incognita. Mapping the Antipodes before 1600. Londres, The British Library, 2008.
[3] De Mark Strand. Collected Poems. Nueva York, Alfred A. Knopf, 2014.
Todos los textos de Strand que serán citados pertenecerán a esta edición, a menos que se especifique lo contrario.
[4] Michel Foucault. Le langage de l’espace. En Dits et Écrits. Tomo I. París, Éditions Gallimard, 1994.
[5] Dante Alighieri. Inferno. En Divina Commedia. Tres tomos. Milán, Mondadori, 1991-1997.
[6] Giorgio Agamben. Ninfe. Turín, Bollati Boringhieri, 2007.
[7] Frank Kermode. The Sense of an Ending. Nueva York, Oxford University Press, 2000.
[8] Samuel Beckett. Fin de partie. París, Éditions de Minuit, 2013.