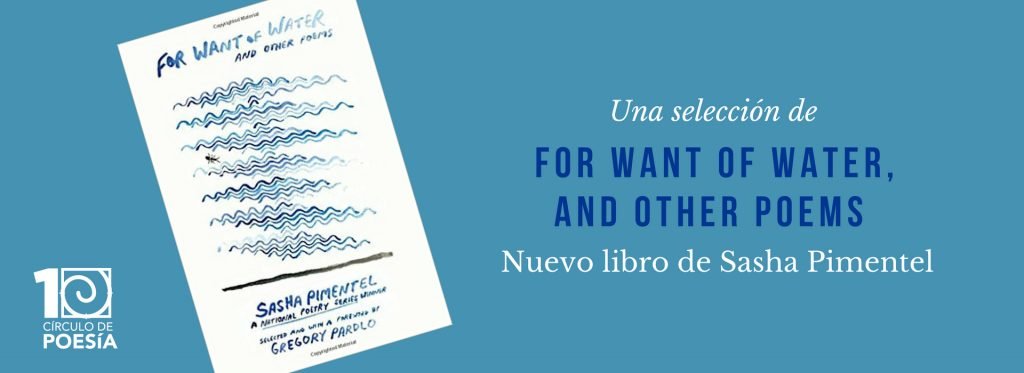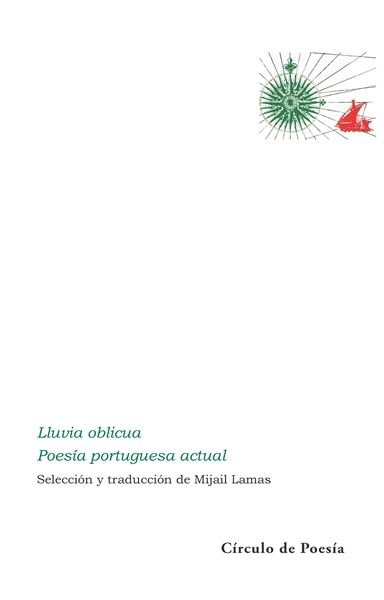Presentamos una selección de Want of Water: And Other Poems, el más reciente libro de la poeta Sasha Pimentel (Beacon Press, 2017). Sasha Pimentel nació en Manila, en las Islas Filipinas y se crió en los Estados Unidos y en Arabia Saudita. Want of Water: And Other Poems fue seleccionado por Gregory Pardlo como ganador de las National Poetry Series (EEUU) en 2016. También es la autora de Insides She Swallowed (West End Press, 2010), y ganadora de la American Book Award en el 2011. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Creación Literaria en la Universidad de Texas en El Paso. Las versiones son de la poeta Paula Cucurella.
Si muero en Juárez
Los violines en nuestra casa están vacíos
de sonidos, cuerdas quietas, dedos
ausentes. Este en particular puede poner a una mujer
de rodillas, solo para escucharlo una vez más,
su voz espesa como un callo
saliendo del estómago de madera. Las cuerdas de este otro
están rotas. Y otro, abierto, ofrece la boca.
Quiero besarlos,
el beso que no me han dado me quema,
quiero destruir sus cuellos frágiles en la cáscara de mi palma,
mis dedos deslizándose en el puente, pulsando
cuerda tras cuerda,
esta protesta silenciosa—:
mi lengua remando entre los trastes,
de nuestras gargantas
elevadas por el silencio
de la custodia.
Trece maneras de llegar a ella
1.
Mi madre me dice que un pájaro la está intentando matar. Me pongo tensa. Recuerdo su ojo
pulsante, abriendo—cerrando. Poniéndose un vestido al vuelo, la cáscara de su aliento tragándose el teléfono. (Tono). El pájaro canta, la mata suavemente, minuciosamente.
Ahora mi madre trina en voz alta, con el canto del estornino
2.
Solo de noche aprendo su soledad, entre la bruma de los comerciales informativos, su pierna fría acalambrada y amarilla, y en algún lugar allá afuera, su marido,
la campana sin tocar de las aves matutinas.
3.
Le intento preguntar dónde está.
Tu padre se llevó el carro cuando choqué; nunca he vuelto a conducir. El único lugar donde puedo escucharlo es en el baño de abajo; llevo acá una semana. La morada de su cuerpo, un animal en duelo. Cargo a mi madre en mi hombro, guardo su voz en mi mejilla, paseo sus casi-confesiones por mi casa—una stanza all’altra—la puerta de su única habitación cerrándose.
Fuera de mi ventana: Juárez arde en llamas. Su ojo parpadeante ya debe estar aleteando, párpado emplumado balanceándose en la sombra, y me está matando: no puedo dormir: y cuando despierto, está en la ventana. Sus tejas marcadas por el destinte de la luz que vela.
Disimulo mi amor por los pájaros y las calles.
4.
El nido de las manos de mi madre:
cambiando y deslizándose a signos, al palmazo no recibido, y una vez, el remolino de cien escarabajos.
5.
Despierto al sentir algo que me cepilla el cuello.
6.
Medias noches en que ella apretó su estómago contra mis rodillas, susurrando, shh, soy yo, la mami, para que no la empujara––sabía las palabras de su peso, entonces entendí que no era la figura de mi padre. Cayendo
despierta: cambio
del centro frío del agua, rizos hasta el punto de fractura del hielo.
Él se vino manejando del trabajo, libre, el cinturón enfrió el aire con su forma serpentina, sus dientes opacos. Mi madre le ayudó a llevar a sus hijos a la cama.
Después, ella entró
nuestra habitación, chasqueando como estornino, sus manos empecinadas en el mentolatum, nuestras ronchas desafiantes, las pestañas cristal de algodón. La luz
de la luna arrullaba su garganta vibrante. El olor a medicina de las muñecas de mi madre.
7.
Susan Wood pregunta si el duelo fuese un ave, y escucho la alarma del microondas.
Siete hombres caen de rodillas, al otro lado de la muralla, y del borde.
Mi garganta atascada de hierro.
Los estorninos son agresivos; los han visto echando azulejos, parloteando con mirlos, y protegiendo a sus polluelos, Shakespeare, temerario, imaginó a esta criatura imitando
Mortimer, Mortimer!, el pico silbando el nombre de un hombre para mantener vivo su enojo,
entonces los anglófilos y cuasi-ornitólogos sueltan 100 estorninos a través del océano
en Central Park––a finales del siglo XIX, el cielo salpicado con llamadas y partidas.
Mi padre llega demasiado tarde al picaporte, la oreja de mi madre una bisagra para adivinar sus pasos.
8.
Le compro un búho plástico en amazon.com
es solar, el cuello está articulado y los ojos le brillan.
El adulto que soy ya no quiere amar. De esta manera.
Pero recuerdo la plegaria de su axila en mi hombro, sus pechos creciendo en los míos naciendo, el olor de la alfombra y cargando sus piernas acalambradas.
Mortimer!—, mi madre—
su voz al teléfono sollozando mi nombre mantiene vivo mi enojo, y presiono el botón para el envío expedito.
9.
Vuelvo a casa del trabajo y el llanto de mi esposo. El cielo una persiana de humo. Y en sus manos una de nuestras gallinas, la cueva de su garganta escapó la boca del perro. La luna de vidrio en su ojo.
Plumas que suben y bajan.
El Diario: Siete asesinatos el fin de semana,
y acurruco mi palma en su cuello.
10.
Al día siguiente su voz se escucha fuerte. Acaricia la corona plástica del gallinero.
Don. Gratitud. (También agradecemos estar vivos).
Le digo que lance el búho de mentira cerca del sauce llorón y que deje que su cabeza tiemble. Hago sonar el cascabel de hielo en mi vaso, acuno la fiebre de mi madre de un lugar a otro.
11.
Las tejas afilan las costuras de sus sollozos.
Quiere saber donde está mi padre.
(Acordeón: mis nudillos.) Recuerdo el piso, fibras flotando en el pasillo, el tono escabroso de sus quejidos, el aliento crepitante de mi padre.
Pero el pájaro sigue cantando. Lo lamento, digo, lo lamento.
Recuerdos al despertar:
Las nubes cremosas de nieve.
Una batalla alarmante en el magnolio—
Talco volando de las manos de mi madre. Y el sonido de la bisagra del piano, la nota sin tocar.
Antes de cojear mi madre hace un conteo, ritual necesario antes de abandonar una habitación:
cada interruptor de luz de prendido a apagado, trece veces. Ya se resignó con las escaleras. El duelo, y en Arkansas, un mar muerto de aves.
12.
Somos el borde de uno de los muchos círculos que hay. Le intento contar a mi esposo sobre el estornino de mi madre. Me agarra la mano, abraza mi sudor.
Ya no quiero escuchar. Estamos en el columpio del patio. Nos mecemos a la luz muriente.
El ruido de un teléfono escapa una ventana abierta, los timbales alados de sus gritos. El cabello de mi madre oculta el cielo sobre nuestras cabezas, nuestros poros arden. Su otra mano traza las vértebras duras de mi nuca.
13.
Solo quiero que su ojo errabundo se quede quiero.
Y en cambio imito su voz, mi garganta agitada con el trino
Castañas
Las granadas se secan en el árbol y un tren atraviesa el otoño, el pergamino de la noche empuja el borde un poquito más cerca. Llamo a mi padre para su cumpleaños, castañas partiéndose en el horno, la chimenea vestida de quemaduras, fruta meneando sus cascabeles. Quiero conocer el sueño de la semilla compacta, quiero que las Xs que he cortado en cada cáscara café se enrosquen—como el bello en el pecho de un hombre—, cada castaña abriendo su centro en la calentura. Paso entre el frío de mi casa, acurrucada al gas que sale de la cocina, y en las esquinas: figuras del enojo, cada una instalada en sus traseros, figuras familiares. Acurruco mi cuello en las formas brumosas, inhalando el abismo del silencio, habiendo amado los nudos en los cuerpos de los hombres, comenzando por mi padre, palmas esparciendo mis pechos con mentolatum (he confundido la indiferencia que sale de pequeñas cantidades de aire y calor con el amor, mi pulso deteniéndose en sangre estancada). La última
vez
que mi padre me tocó fue para año nuevo, estaba en la universidad, la familia en Manila de vacaciones, enferma de pena (solo habíamos vuelto a enterrar a nuestra gente, sus cuerpos distantes) y neumonía, me quedé en la cama del hotel, mi madre y mi hermano en la provincia prendiendo bengalas, y mi padre mirando la bomba del ventilador, mascarilla en mi boca expulsando la flema, y con inmenso cuidado levanta mi camiseta para esparcir mentolatum en mi pecho, su mano pequeña y química, y porque me enseñaron a no contestarle jamás a mi padre no pude protestar contra su dulzura, ningún zapato, ningún cinturón, solo su palma reposando entre el testimonio incluso más tierno de mis pechos? Y no avanzó. No dije nada. Los fuegos artificiales explotaron en el marco oscuro de la ventana, cúmulos carmín, y mi pecho se raja, y su centro callado y oscuro como una semilla.
A la salida del gimnasio de la Universidad
Septiembre, y la quietud inmensa
de la noche sin luna y el aire frío,
la ciudad, en montoncitos azules en las colinas,
y justo bajo tus manos, la corriente
de lo olvidado. Toda la semana, mientras
corrías o leías, tu índice borrando la letra,
una estación se metía en otra,
como amantes se enredan
en la cama, el olor de la levadura
del pan de cerveza creciendo
en el horno, la cama del perro trizada,
y en clase viste a un estudiante cerrarle el ojo a otro. Hay un momento
para creer en el amor, pensaste
al verla sobar el vello de sus brazos, y a él
voltearse en su camisa, pero luego también sabes que todo
se acaba, y con tantas ganas intentaste explicar
lo que quiere decir Marilyn Hacker,
como nos “despertamos a nosotros mismos, agotados,
en el atardecer”, antes de que lo meditaras un poco más, observado el estrado
y citaras las extremidades fusionadas y el poder sin verbo
en cambio, las palabras del poema, colas de cometas en la pizarra negra. Al fin, ahora
abandonas el campus, contenta de que tu corazón
ha superado el aullido por azúcar, tu cuerpo
caliente de haber trabajado en sí mismo, y empujas
la puerta de vidrio que da al otoño––
y recuerdas un borrador que una vez fue
como este mismo, cuando
al transgredir el toque de queda de los dormitorios, Tim agarraba
tus codos junto a un lago, el grillo del aire
—espeso, casiopea incrustada en su cuello.
No existe soledad como la de saber. Años
después, cuando de nuevo borracha
en Le Lido, nadando por los asientos,
el mesero––nebuloso en su traje de capitán—
se sentó contigo. La bailarina esmaltada en oro
todavía cabalgaba su caballo blanco. Él sirvió la champaña. La bebiste con cuidado.
Sus músculos hicieron erupción en el otro tembloroso
mientras se pavoneaban en círculos en el escenario,
animal y mujer, y agradeciste
que nadie dijese nada. ¿Como nombrar
el frío de sus pechos, el pelaje caliente y terrible?
Fue el regalo del silencio que se da entre extraños, cuando somos extranjeros.
Esa noche caminaste a casa, las catedrales altas
erizadas entre los adornos de sus
campanas mudas. Te subiste el cuello de la camisa
sorprendida de lo súbito de la estación
(o de tu desinterés en los signos
imperceptibles), tu aliento cristalizado en el aire—
y cada línea que marca una separación
destacada en el asfalto
y centelleaba inquietante como la nieve, con la certidumbre
del solsticio los bajos conducen más adelante, hacia el
momento en que debes avanzar hacia tu oscuridad, casa en
silencio, y hundir tu llave en la cerradura.