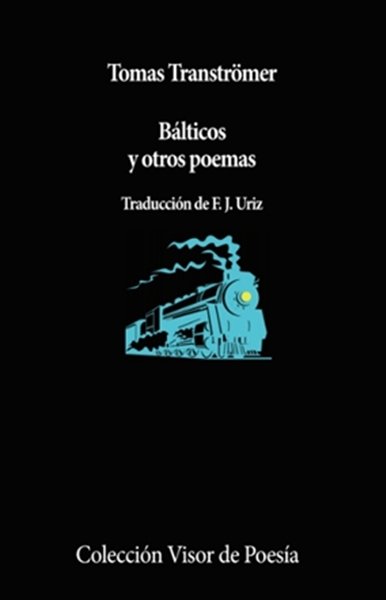Presentamos una reseña de Ronaldo González Valdés sobre Anatomía de la memoria del narrador mexicano Eduardo Ruiz Sosa, novela publicada en 2014 por la editorial española Candaya. Esta reseña forma parte del libro Dispersa andadura (ISIC, 2017), una recopilación de ensayos y reseñas escritos en los últimos años por Ronaldo González Valdés.
Volver al sentido: Anatomía de la memoria
Quizá duelen más los muertos que aquí siguen.
Sergio Espinosa Proa
Crear sentido fue un propósito que cierta narrativa literaria pretendió abandonar con la novela readymade, con la vindicación de lo que se dio en llamar “antinovela” en el famoso Reality Hunger: A Manifesto de David Shields (2010). Pues bien, con Anatomía de la memoria de Eduardo Ruiz Sosa (Candaya, Barcelona, 2014), tenemos un buen ejemplo del vigor de ese género de la écriture que ni se retrae de la palabra ni se retrae de la imaginación, ni se retrae de la realidad ni se retrae de la ficción; de esa narrativa que cuenta historias y que sigue vivita y coleando. Es esta una novela que tiene voluntad de estilo y que amplía y complica, en los términos de George Steiner, el “mapa de la sensibilidad”.
La voluntad de estilo está muy bien explicada por el propio autor en una entrevista que le hizo Jesús Ramón Ibarra en la revista digital Aldea 21. Están ahí explícitamente reconocidas las influencias de António Lobo Antunes, Fernando del Paso, Salvador Elizondo, Juan Rulfo, Goran Petrovic, Milorad Pavic, Daniel Sada, entre otros. Está la poesía que se echa de ver en toda su lírica y que se muestra en un buen número de los epígrafes que dencabezan los capítulos de la novela. La poesía que impacta el estilo y la estructura de la obra: “Lo que me permitió hacer ese discurso poético y lírico en la novela –dice Ruiz en esa entrevista– fue justamente la sangría. Esa estructura de párrafos me permitió darle ese aliento. Es curioso, pero justamente el usar esa forma de escribir, en ese aliento y ese ritmo, me fue orillando poco a poco a volver a escribir poesía.” [1]
La historia es una, la que cuenta el autor, pero siendo el libro una “caja de herramientas” (Foucault dixit), es la misma y distinta de acuerdo con la mirada del lector. Y quien esto escribe, se diría desde cierto psicoanálisis, se asume como un lector bien sintomático: me tocó vivir la secuela de ese episodio que en la historia política y social de Sinaloa y su Universidad se conoció genéricamente como la Enfermedad, tema de la novela de Ruiz Sosa. De aquí la carga de mi mirada lectora: sentí en algún momento los síntomas de la enfermedad, pertenecí a un comité de lucha en mis años de preparatoriano, conocí y lidié con compañeros que, todavía en 1975, tremolaban las banderas de la insurrección y el “asalto al cielo”, si bien ya no desde el movimiento enfermo, sí desde la Liga Comunista 23 de Septiembre y sus grupos adláteres. Pude sentir el virus rojo de la revolución en la sangre de varios de mis amigos, y lo sentí cercano a mi vida, casi a mi fisiología, con todo y mi condición de irredento pequebú. He escrito en diferentes momentos ensayos sobre aquel episodio: lo he hecho como sociólogo e historiador. Por eso declaro, de entrada, que la obra de Eduardo Ruiz me puso en otra perspectiva, enriqueció de otro modo mi experiencia lectora y mi propia experiencia existencial. Supongo que de eso se trata cuando algo te hace “entrar en sentido”.
En la medida en que avanzaba en la lectura de la novela, empecé a preguntarme asuntos que antes no pasaron siquiera por mi imaginación: ¿cómo vivieron, cómo viven todavía ese recorrido, desde la memoria, aquellos viejos que, cuando jóvenes, proclamaban: “Sí, somos enfermos. Hemos sido inoculados con el virus rojo de la revolución”? ¿Cómo se vive como andadura aquel andar, como vividura aquella vivencia? Y he aquí que tenemos una historia que, en efecto, nos dice algo: no sólo expande la palabra estilísticamente, sino que pone en acción los resortes de nuestra inteligencia moral.
Juan Pablo Orígenes, acaso el personaje principal, ha deshecho su memoria de tanto rehacerla: ya no recuerda si él fue el delator o si lo fue Pablo Lezama: no recuerda si el muerto es él o el otro.
Isidro Levi perdió la vista al salir del refugio de la alcantarilla, pero, en silencio, da gracias a la ceguera por no poder ver a los espectros vivos de su recuerdo.
Eliot Román es el que mantiene la esperanza insurreccional con el entierro, desentierro y reentierro de la Biblioteca Enferma: es el que ha olvidado que, como aquel Winston Smith de Orwell, fue delator de lo más íntimo y querido.
Aurora Duarte que hace todo por olvidar el sacrificio de la delación de ayer, intentando con ello recuperar la habitualidad del amor y la persona amada en el aquí y ahora.
Macedonio Bustos y Lida Pastor que se confunden con sus recuerdos y olvidos, que se vuelven, como Liberato y Amalia Pastor, uno solo en el proceso de su enfermedad cruzada por La Enfermedad.
Los otros enfermos de la Botica Nacional que se medican para olvidar y no logran sino recordar más y más que son pacientes de la vida, que padecen la afectación de la memoria: que no dejan de pensar, aunque no sean ni remotamente heideggerianos, que vivir mata.
Estiarte Salomón que, infectado por el virus de la enfermedad que indaga con los viejos enfermos y contagiado del padecimiento de los otros enfermos de Bustos en la Botica, se convierte en personaje de su propia investigación y despierta sus propios demonios adormecidos: los demonios de un pasado más cercano, de una memoria que se le rebela cuando se le revela.
Todos en el intento del paso del Ensayo Insurreccional al Ensayo Resurreccional.
¿Es posible la resurrección de la insurrección? Seguramente no, porque lo que se insurrecciona hoy, cada día, es la memoria: una memoria que arrastramos, una memoria que nos arrastra. No hay una bala perdida que pusiera fin a la vida del hermano de Salomón: “Ninguna bala se pierde”, le dijo Guadalupe Ordaz, el albañil que se-enfermó-de-La-Enfermedad a principios de los setenta y que se-enfermó-de-su-enfermedad en los días en curso. Tampoco el recuerdo se pierde: se sedimenta y se revuelve, pero no se pierde. Y si la memoria se ha insurreccionado a los insurrectos, no permitirá la resurrección de aquella insurrección que fue real entonces y ahora es recuerdo revuelto, volcado y re-volcado sobre las vidas de los viejos enfermos condenados a ser nuevos enfermos: enfermos en el pasado y enfermos en el presente. Como si dijéramos, una enfermedad te aquejó, una enfermedad te ha aquejado, una enfermedad te aquejará: no será la misma enfermedad.
Y hay también otra enfermedad, la enfermedad del virus que transmuta y corre en los fluidos corporales y los humores de quienes, en la decadencia del movimiento, en el tiempo de las traiciones y las delaciones, quisieron enfermar al Sistema, al Estado, desde dentro, desde la infiltración: la enfermedad de los enfermos de la burocracia. Dice el Flaco Zambrano a Estiarte Salomón: “Es fácil acomodarse, y el miedo se le encaja a uno cuando se acomoda, cuando tiene hijos, cuando ya no puede correr, cuando se da cuenta de lo que de verdad pasó en aquellos años y de la cantidad de muchachos muertos, nadie volvió a Enfermarse: o pasó que nosotros Enfermamos al Estado, pero que sus síntomas, la manifestación de la Enfermedad en ese cuerpo administrativo, no era lo que nosotros esperábamos” (p. 480). Y es que –sigue platicándole el Flaco a Salomón–, Mariano Escápite, el que “le vendió el alma al Estado”, decía que “Los políticos y los burócratas son seres invertebrados; pero fue que a él mismo la burocracia le ablandó el esqueleto de sus ideas, Salomón, a la burocracia no le afecta ni la indiferencia ni la ira: nuestra supuesta infección lo único que logró fue inmunizarlos, fortalecerlos, mire usted ahora cómo se extienden, cómo incuban bajo sus hocicos todo lo que tocan, mire usted de qué manera se expanden y se adueñan de todo: allá donde hay un grupo de personas unidas con una idea, silenciosamente se cuela la burocracia, se les mete entre los nervios y los apacigua, los domina, les proporciona un orden, una jerarquía, una serie de reglas que hay que seguir” (p. 481).
Al final no hay más posibilidad que la fusión de los enfermos, de las enfermedades de antes y las de ahora en la vuelta de la memoria de-vuelta y re-vuelta por los años, los actos, las imposturas, las intentonas de revivir lo que permanece sólo como espectro, como fantasma, en el desordenado recuerdo que fulgura en un instante para difuminarse enseguida y perder sus líneas, cada vez menos claras, de continuidad.
Y entonces no es tan cierto, ni tan pertinente, lo postulado en Hambre de Realidad: “No pierdas el tiempo; ve por cosas reales”, recomienda en el apartado 128 de su Manifiesto David Shields[2], ¡ni que esto fuera historia o mero pastiche de citas de testimonios o documentos de la época! A mí la memoria que ensaya Eduardo Ruiz Sosa me ha conmovido: y no necesita renegar de lo real para dejar de serlo o para crear su literaria verdad; y su narración no fue literalmente, sino literariamente, sobre la realidad o, como dice Shields, “por cosas reales”. Y cuando se ejerce la écriture no se trata de “chorradas”, como escribe Schifino traduciendo a Shields. Se trata, más bien, diríase con Todorov, de otro modo de iluminar el mundo que ni la historia, ni la “antinovela”, ni los traslados del pastiche plástico al pastiche de palabras, ni ninguna “hambre de realidad” pueden cristalizar.
He aquí, pues, una novela. He aquí un muy buen ejemplar del género de la novela que, es cierto, sigue vivito y coleando.
[1] “Anatomía de un escritor. Conversación con Eduardo Ruiz Sosa”, revista digital Aldea 21, 7 de febrero de 2015.
[2] Hambre de realidad: un Manifiesto, traducción de Martín Schifino, Madrid, Círculo de Tiza, 2015.