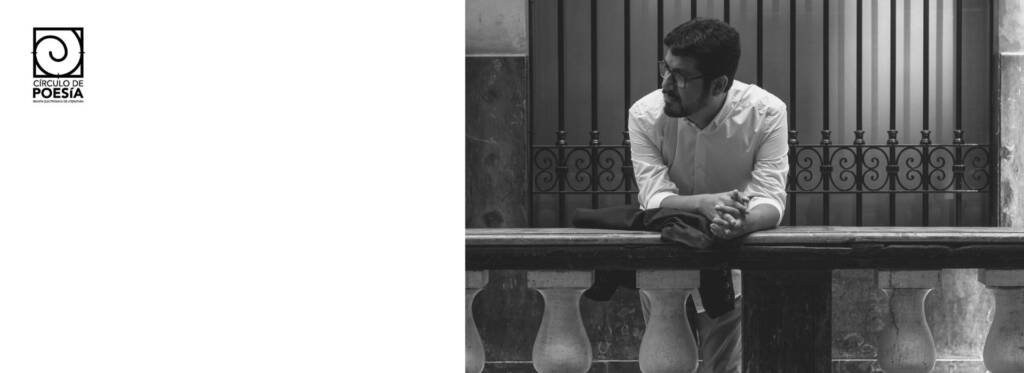Santiago Vera reseña La forma del confín del poeta peruana Carlos Quenaya (Arequipa, 1984). Ha publicado Elogio de otra vana invención (Lustra Editores, 2008), Los discutibles cuadernos (Paracaídas Editores y Tribal, 2012) y La trama sorda o la nube del no saber (Paracaídas Editores, 2016). Actualmente es profesor de la Universidad de Lima y la Universidad Cayetano Heredia. La forma del confín apareció en 2020 en Argentina.
Desde el “borde innúmero”: un comentario a La forma del confín de Carlos Quenaya
En el poema Cósmica, situado en la segunda parte del libro de Carlos Quenaya, La forma del confín, el profesor Jeringa relata su encuentro con un objeto enigmático. Al descender de su nave espacial, lo encuentra al borde de la pista de aterrizaje, y dice de él que pareciera “arrojado (allí) sin ningún fin específico” y que, no obstante, posee un “aire familiar”: “como si uno pudiera rápidamente asimilar a este objeto dentro de la categoría de alguno de los miles de millones de objetos fabricados por las manos humanas. Pero si, por casualidad (…) uno se detuviera brevemente para identificar qué era lo que había ahí, entonces se expondría a innumerables preguntas, todas ellas producto de la necesidad de descifrar su significado”
El relato recuerda a dos pasajes que retratan, como aquí, una experiencia límite. El primero es de Kafka y pertenece al cuento Las preocupaciones de un padre de familia. El padre describe un objeto parlante que a falta de forma definida llama “Odradek”; algo que se asemeja a una bobina de hilo, chata y en forma de estrella, con hilos de diversos colores que cuelgan de su cuerpo. Pareciera, observa el padre, que Odradek “tuvo en otro tiempo alguna especie de forma razonable, y ahora está roto”. Y añade: “el todo parece sin sentido, pero, a su modo, completo”. El segundo pasaje aparece en Eupalinos o el Arquitecto, de Paul Valery. Allí se narra el encuentro de un Sócrates ficticio con el “objeto más ambiguo del mundo”: una suerte de concha marina arrojada en la orilla del mar, de aspecto remoto y familiar a la vez. “A nada te pareces y sin embargo no eres informe”- exclama el griego. Y razona luego que esta cosa a medio camino entre la forma y lo informe activa, por el lado de lo informe, el pensamiento, puesto que suscita la pregunta; e invita, por el lado de la forma, al acto, que para emerger requiere de ese índice de certidumbre que toda forma provee.
Tres objetos que reclaman un nombre, aunque ninguno de los nombres que disponemos nos alcance para dar cuenta de ellos. Ni afuera ni adentro del lenguaje, los tres nos exponen a una experiencia límite. O mejor, a una experiencia del límite como la condición de posibilidad de todo nombre, pero también como el sustrato de toda definición. Lo sabían los griegos: definir es limitar. Allí donde algo acaba, en realidad, empieza a ser lo que es, pues es su límite el que instituye la diferencia en oposición a la cual ese algo fija sus fronteras y adquiere forma. Solo es definible, así, y susceptible de nombre, lo que tiene forma, y hay forma allí donde hay límite, medida.
Aunque a primera vista pareciera la aventura intergaláctica de un profesor peruano, Jeringa, cuyas observaciones circulan entre la fascinación coprofílica y las nostalgias del calor materno, el verdadero viaje de este libro es de carácter conceptual. Su núcleo se enuncia desde el título y retomando lo anterior podría formularse así: si el límite es lo que instituye toda forma, es decir, si no hay forma sin límite, el límite mismo, ¿tiene forma? ¿Hay una forma de eso que, siendo anterior a la forma y al espacio de los nombres, los hace posibles? ¿Hay, pues, una forma del confín?
Esta que podría parecer una pregunta demasiado árida, este libro la encara y la recorre desde el plano del cuerpo; el cuerpo entendido en el rango de sus fluidos y sus secreciones, pero también desde su carácter espacial, como posición y punto en un marco cuya escala siempre lo desborda. Hay aquí una conciencia radical del carácter finito del cuerpo, como si su propia silueta lo cercase y representase un límite para la experiencia, y el lenguaje conjurara esa desesperación.
En el primer registro, al que llamaré táctil (“tacto / hermoso tacto / escúchame: Gracias / por siempre gracias”) encontramos a Jeringa envuelto en flatulencias, babas, excrementos. El lenguaje, barroco y fragmentario, adopta aquí la forma de regurgitaciones de un estómago en estado de intoxicación. Hay palabras procaces, los peruanísimos diminutivos (“tripitas”, “lengüitas”, “papelitos”, “almohaditas”), y expresiones que denotan la añoranza del calor materno, la protección del hogar: “sopa caliente, legumbres purísimas y carne”. Confluyen aquí tanto la calidez como la obscenidad táctil de los cuerpos en una atmósfera enrarecida y tensa.
En el otro extremo, Jeringa parece hacer suyo ese célebre verso de Lezama Lima: “Deseoso es aquel que huye de su madre”. Entonces imagina el porvenir incierto bajo la forma del orbe inconmensurable, y se debate entre atestiguar lo que ve y adivinar lo que se extiende más allá de lo visible, de forma que la imaginación destituye lo que el ojo fija: “hay en la madera y el rectángulo, hay en el aire amontonado una visión de la forma”. Al contrario del primer registro que explora, digamos, el más acá del cuerpo en sus secreciones y sus estancias cálidas, aquí la experiencia es la del desasimiento de un cuerpo extraviado en el más allá del espacio exterior: sin bordes ni confines. El gesto de evocar al Perú y a Arequipa en medio de la inmensidad del orbe, refuerzan esta sensación de desamparo.
Personalmente, lo que encuentro más interesante en este libro es que la diferencia entre estos dos niveles descritos (el táctil y el visual) está planteada de forma que confunden sus límites al extremo. Nosotros hacemos la distinción para orientarnos. Pero ambos confluyen, se imbrican y hacen imposible en el curso de la lectura saber desde donde propiamente nos está hablando Jeringa. El espacio sideral parece constantemente “peruanizarse” y reconvertir la frialdad del orbe en la calidez y la protección del hogar. Y al revés, el Perú se desintegra en las partículas de hidrógeno del espacio y el calor de la madre parece fundirse con el universo gélido. Esta superposición queda ejemplarmente ilustrada en expresiones que conjugan atmósferas semánticas y fonéticas opuestas, como “juguito lunar”, “lindes fritas”, o en el poema “Grumo”, donde se le llama “órbita” a los bordes de un objeto tan doméstico como un vaso.
Esta superposición de niveles es la que me permite retomar el punto de partida. Si el confín del que nos habla el libro es menos una línea divisoria que un margen donde concurren los extremos, entonces las palabras de este libro parecen discurrir no en uno u otro lado del borde, sino sobre el borde mismo. Esto es: hacen de la forma misma del confín ese espacio esquivo donde y desde el cual “las palabras nacen y se amontonan, aparecen y se desmoronan”, como la espuma que, en el último poema, Jeringa “deposita sobre el borde hueco”. Cada poema “parlotea en los pies del límite”, se desliza allí donde los dos registros descritos hacen borde y busca “jugar al vértigo de la forma en el vértice de lo escrito”.
¿No es ese objeto del que se habló al inicio hallado al pie de la nave, “esa especie de piedra esculpida caprichosamente” que, reclamando un nombre, condenaba al fracaso todo intento de nombrarlo, una imagen viva de ese “vértigo de la forma” que Jeringa experimenta ante su propia escritura? Y añadiría aquí: que el lector experimenta ante una escritura que parece hecha a la medida de ese objeto que encarna un instinto de forma.