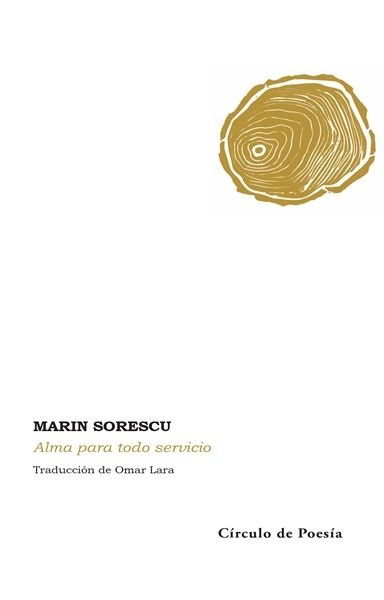Leemos poesía española. Leemos algunos textos de Marga Blanco (Granada, 1973), pertenecientes al poemario La puerta de mi casa (Sonámbulos Editores). Profesora de Enseñanza Secundaria de Lengua Española y Literatura, ha publicado En un continente cualquiera (Universidad de Granada, 1997) finalista del Premio Federico García Lorca de Poesía de la Universidad de Granada, A cierta distancia (Cuadernos del Vigía, Granada, 1998) y Mirando pájaros (col. Maillot Amarillo, Diputación de Granada, 2003). Ha sido incluida entre otras en las Antologías: Milenium: Ultimísima Poesía Española (sel. de Basilio Rodríguez Cañada, ed. Celeste, Madrid, 2000) y La voz ilimitada. Antología de poetas españolas 1940-2002, (sel. de José Mª Balcells, Universidad de Cádiz). Desde septiembre de 2003 hasta noviembre de 2005 fue columnista del diario Granada Hoy. Ha publicado el libro de recopilación de columnas de opinión, Ojo avizor (col. El genio maligno, 2008). También ha publicado la Guía Didáctica sobre el poeta Luis Rosales, Cosas que yo más quería (Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Granada, 2010).
La puerta de mi casa
Podré estar alegre quizá,
aunque ya no pueda abrazar al hijo
que me encumbraba poderosa
cuando me apretaba confiado.
Podré estar alegre quizá
si me regalan la medalla
dada merecidamente al mérito
del sacrificio y el dolor inmerecidos.
Podré decir que sí a la alegría
sonriente, entusiasmada,
pero la felicidad –caudal de otra cosa–
seguirá obcecada su curso.
Una noche, la dicha encontradiza
se parará cerca de mí,
tarareará al grillo de la infancia
la canción inventada
de la melancolía de verano.
Incluso un día, casi la veré;
en un atardecer de otoño
se dejará correr la brisa,
y se bamboleará en un columpio.
Podré ser mucho más alegre incluso,
salpicar mi sonrisa en días laborables
a la gente que acoge la tristeza
como se toma un bien gratuito.
Pero la felicidad seguirá adelante
–erguida, firme, decidida–
ignorando que existe
la puerta de mi casa.
La mudanza
A José Luis
El apartamento era un tranvía con dos cuerpos
que multiplicaban el sol.
Un viaje donde las flores de adorno
tienen aroma a prisa, a gemido, a mujer con dudas.
Un pasaje con vistas al río de la calle,
a la música prestada de un acordeón
que inunda la plaza provinciana de melancolía,
a la risa de los transeúntes y al olor encendido
de la maría y los tambores.
El apartamento es un tranvía
con parada en una ducha, un viaje en cápsula a la luna.
Acabado ya el trayecto, por última vez el inquilino
miró el apartamento antes de apear su equipaje
diciendo palabras tan hermosas en boca de un hombre:
aquí he estado con la persona que más he querido.
Te apreté contra mi pecho y miré
los muebles ajenos a nuestra historia.
La sensualidad de un sillón
que ha envuelto un cuello.
La quietud de un sillón
que ha arropado un cuerpo desnudo.
Cerramos la puerta y se lo susurré
a tus ojos dormidos —como si entendieran—
Me gustaría, hija, que supieras
que las cosas que son tuyas
tal vez nunca te pertenezcan.
Los inmortales
A veces, de repente
los muertos aparecen a lo lejos
como sirenas de ambulancia
para recordarnos
que descansamos en lo efímero.
Te miran extrañados
entre una muchedumbre
a los ojos, incrédulos por verlos.
A veces, se sientan en clase
regresan con su camisa de cuadros
y se inclinan hacia un compañero
en posición juvenil de secreto.
Se peinan despeinados como antes,
cuando poseían sangre y rodillas.
A veces los muertos que amamos
se presentan a tu hija desde un sueño
con los mismos andares,
rectos, que siempre tuvieron. Se agachan,
se señalan la cara,
para pedir un beso,
como harían si no estuvieran muertos.
Con los mismos gestos, la misma ropa
la misma edad de cuando nos dejaron.
Puede que se manifiesten así
porque sin duda alguna son
verdaderamente inmortales.
Magia y derrota
Cuando escuchaba la sirena de una ambulancia
o el pitido de un coche
–pañuelo blanco por la ventanilla
que siempre parecía impregnado de sangre–,
me persignaba treinta o cuarenta veces
y salvaba un herido.
A mis padres
los protegía de la carretera
–mi madre solía parar en las curvas
de regreso del pueblo los domingos–.
Yo cruzaba las piernas bajo el escritorio
–con frecuencia perdía la cuenta de las veces–,
y lograba salvarlos.
Una noche de luna azul incluso
puse a salvo a gran parte de mi familia:
bajé de dos en dos las escaleras,
me paré en el rellano de la vecina
y mascullé entre lloros mis oraciones.
Con el tiempo perdí el poder de salvar a nadie.
De hecho algunos habéis quedado
por siempre en el camino.
Ya no tengo el don de las piernas cruzadas
ni el de la geometría de los dedos
en la frente.
Ya solo podría salvarme
si uso trucos sin magia:
cogerme del brazo, tirarme del pelo
e intentar alejarme –para siempre–
de los pensamientos que me acribillan.